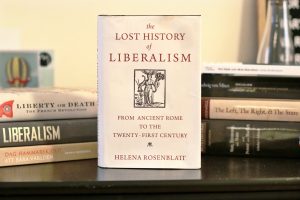Crónica de una catástrofe
En Diario del año de la peste, Daniel Defoe toma a un personaje sacado de la realidad –su tío– y relata una serie de hechos verificables, como ocurriría en una crónica o reportaje periodístico. Hay testimonios de sobrevivientes, datos rigurosos de los recuentos oficiales de muertos y descripciones de cómo los ricos partían a sus casas de campo mientras los pobres se contagiaban entre ellos. Publicada en 1722, hoy se lee como un híbrido entre la crónica periodística, la autoficción y la novela histórica. Tal vez el anticipo de un falso documental, que en este caso tiene la virtud de proyectar con precisión lo que hoy padecemos por el coronavirus.
por Juan Cristóbal Peña I 21 Septiembre 2020
Por alguna razón que no es clara, Daniel Defoe (1660-1731) no quiso firmar el libro con su nombre. Defoe, que de hecho no era Defoe de nacimiento sino solo Foe, era un hombre atípico para su época y, más todavía, como se verá, un escritor atípico. En sus publicaciones usó múltiples seudónimos, por lo que hasta el día de hoy se debate sobre la autenticidad de algunos de sus textos, incluso este Diario del año de la peste, quizás uno de los menos exitosos en su momento, pero ahora, por razones obvias, el que más resuena.
El libro apareció en 1722 y está firmado por un autor de iniciales H.F., quien, se cree, era su tío Henry Foe y en cuyo diario de vida se habría basado su sobrino para escribir uno de los relatos más conmovedores y certeros sobre la última gran epidemia de peste bubónica que asoló a Londres en 1665 y diezmó a un cuarto de su población.
El autor de Robinson Crusoe tenía cinco años cuando sobrevino la plaga y muy difícilmente pudo haber recordado los episodios que narra desde la perspectiva de un joven talabartero que, a diferencia de muchos de los de su clase acomodada, decide permanecer en la ciudad para ser testigo de los horrores de una enfermedad de la que no se conocía origen ni tampoco cura.
Al igual que en Robinson Crusoe, el narrador es un personaje sacado de la realidad, pero a diferencia de aquel, en Diario del año de la peste gran parte de lo que se cuenta se basa en hechos reales y verificables, como ocurre en una crónica o reportaje periodístico. Hay testimonios de sobrevivientes, hechos históricos y datos muy precisos de los recuentos oficiales de muertos, de los que el narrador, de cualquier modo, desconfía, pues en los peores días de la pandemia “publicaban una lista semanal y decían que eran siete mil u ocho mil, o lo que querían, y lo cierto es que morían a montones y a montones eran sepultados, es decir, sin que pudieran contarse”.
Esa licencia para transitar entre la ficción y la no ficción hacen de este libro un híbrido entre la crónica periodística, la autoficción y la novela histórica. Tal vez un anticipo de un falso documental, que en este caso tiene la virtud de proyectar con precisión un futuro muy lejano.
***
Como ha ocurrido en estos días, cuando se desató la epidemia de 1665 las familias ricas huyeron a sus casas de campo, mientras los pobres quedaron en la ciudad, entregados a su suerte y a la caridad del gobierno y la Iglesia, forzados a salir a trabajar en lo que fuera. Morir de hambre o de peste, era la disyuntiva. Pero claro, al tiempo que los ricos que huían iban contagiando a los habitantes de los pueblos cercanos a la ciudad, los pobres que tenían la suerte de encontrar trabajo terminaban contagiándose entre ellos.
En ese estado de cosas, a medida que avanzaba la peste, la mejor prevención era abastecerse de provisiones y encerrarse en casa, tal como recomienda el personaje de Defoe, a la espera de que aplacase lo que se consideraba un castigo divino.
La autoridad hacía lo que podía, y no estaba exenta de críticas. Prohibió los espectáculos callejeros, como peleas de osos y combates con espada, y ordenó el sacrificio de todos los perros y gatos domésticos, bajo el supuesto de que lo que fuera que diera origen a ese mal, podía alojarse en el pelaje de los animales.
Aún faltarán dos siglos para que se sepa que la peste bubónica se origina en una bacteria transmitida por picaduras de pulgas, que a la vez habitan en las ratas negras, de modo tal que la ignorancia y el terror fueron caldo de cultivo para la aparición de lo que el autor llama “un escandaloso fraude” de embaucadores a honorarios: charlatanes, adivinos, astrólogos, profetas, chamanes, hechiceros, magos y curanderos que andaban por las calles pregonando alguna cura o antídoto milagroso, si es que no dando consejos o vendiendo “diabólicos talismanes y demás baratijas”.
Pese a los intentos de las autoridades, no hubo modo de ponerles atajo. “Un mal siempre atrae otro”, se lamenta el autor.
Pero ya entrado el invierno, los embusteros y charlatanes comenzaron a enfermar. Y, de pronto, “era imposible encontrar un solo”, reporta el autor, no sin cierta satisfacción. Entonces Londres fue una ciudad fantasma, habitada por carruajes que no hacían más que recoger cuerpos de las calles y las casas; por gente hambrienta y desesperada, y por locos y enfermos que vagaban sin rumbo o iban camino a lanzarse vivos a las fosas comunes, “ese espantoso abismo, pues era un abismo más que una fosa”.
La autoridad hacía lo que podía, y no estaba exenta de críticas. Prohibió los espectáculos callejeros, como peleas de osos y combates con espada, y ordenó el sacrificio de todos los perros y gatos domésticos, bajo el supuesto de que lo que fuera que diera origen a ese mal, podía alojarse en el pelaje de los animales. Con esa obsesión por los datos, el autor calcula que fueron ejecutados 40 mil perros y un número cinco veces mayor de gatos, “pues eran pocas las casas que no tenían un gato, y a veces cinco o seis” para ahuyentar a las ratas.
Con todo, ese no fue el mayor problema. Siguiendo una ley vigente desde las primeras pestes de siglos atrás, se ordenó la clausura de las casas donde habitaba algún apestado, obligando a sus moradores a permanecer dentro. Como se dispuso de guardias día y noche en cada casa, de no ser que lograra arrancar, ya sea a golpes o mediante sobornos, el destino seguro de esa familia era la muerte.
La clausura de casas fue quizás la medida más resistida y controversial, reporta el autor, cuestionando su efectividad. Juntar a los enfermos con los sanos “significaba inconvenientes gravísimos, en algunos casos verdaderamente trágicos”. Lo lógico habría sido aislar únicamente a los enfermos, pero en la ciudad solo había dos hospitales para apestados y en ambos había que pagar una cuenta. En uno murieron 156 personas y en el otro 159, apunta el texto. Una cifra insignificante, si se contrasta con las cerca de 100 mil que se calcula murieron en un año en toda la ciudad.
En este infierno que fue Londres en 1665, el único que parece conservar el juicio es el narrador, que procura mantenerse encerrado en su casa, cosa que no siempre logra, bien provisto de pan, mantequilla, queso y cerveza, y “convencido de que era preferible vivir unos cuantos meses privado de carne que salir a comprarla exponiendo nuestras vidas”. Había que mantener distancia, previene el autor, especialmente de “esa abominable caterva de falsos magos” y de esa gente en apariencia sana, que a la tarde sonríe y a la noche ya está muerta. “Muchos –escribe Defoe– perecieron de este modo en las calles de repente, sin ningún aviso”.
En este infierno que fue Londres en 1665, el único que parece conservar el juicio es el narrador, que procura mantenerse encerrado en su casa, cosa que no siempre logra, bien provisto de pan, mantequilla, queso y cerveza, y ‘convencido de que era preferible vivir unos cuantos meses privado de carne que salir a comprarla exponiendo nuestras vidas’.
***
Cuando lo publicó, Daniel Defoe pensó que el relato podría ser útil como experiencia ante un próximo rebrote de la peste. Morir de neumonía o con inflamaciones ardientes en la piel era común en Europa desde la Edad Media. Pero es posible que también el autor haya pensado en su carrera literaria. Tenía 62 años y hacía tres había publicado Robinson Crusoe (1719), libro que inauguró la novela británica y le valió un éxito inusitado: 12 meses después ya sumaba seis ediciones y traducciones a tres idiomas.
De cualquier modo, hacía tiempo que Defoe era una figura pública que solía arrastrar deudas y controversias. En 1703 había pasado tres días expuesto en una picota del centro de Londres, en castigo por un panfleto en que ironizó contra los conservadores afines a la reina Ana, y luego de purgar una condena en la cárcel de Newgate, en 1704 fundó la revista de política, actualidad y chismes Review, en la que firmaba como Mr. Review y ventilaba ideas liberales y procuraba, ahora con poco más de mesura, incidir en la política del reino.
Es probable que al momento de escribir el libro sobre la peste haya pensado en el modelo literario de Robinson Crusoe, narrado en clave de memorias en las que quien firma no es el autor sino el protagonista. Y es probable también que en este y en aquel relato haya echado mano a la técnica del primero de sus libros, The Storm (1704), sobre una devastadora tormenta que golpeó las costas de Inglaterra, construido a partir del testimonio de testigos. Con esta pieza pionera de periodismo moderno, Anthony Burgess ha considerado que Defoe se consagró como “nuestro primer gran novelista”, al contribuir al desarrollo del realismo en la convención literaria.
El hecho es que, al momento de ser publicado, Diario del año de la peste tuvo una modestísima repercusión si se lo compara con los otros. Quizás porque ese mismo año se publicó otro libro del mismo autor que se transformó en clásico, Moll Flanders, en el que este firma como editor y atribuye la autoría a las memorias de la protagonista. Quizás también influyó que un año antes, otro escritor de cierto renombre de la época –Richard Bradley– publicó un libro similar sobre el azote de la peste en Francia: alcanzó cinco ediciones y, como dice el estudioso David Roberts, pudo “capitalizar el mercado”.
Diario del año de la peste alcanzó una segunda edición recién tres años después de la primera, para cuando el autor ya sumaba otros libros, además de artículos políticos y manuales de comercio y de conducta social. “Una verdadera máquina para escribir”, lo definió uno de sus biógrafos, John Richetti. Pero como en ese entonces, al igual que ahora, nadie vivía bien de la literatura y menos del periodismo, y como Defoe tenía un particular talento para fracasar en los negocios, vivió endeudado hasta los últimos días, arrancando de acreedores que incluso se iban a instalar a su casa, tal como lo retrata J. M. Coetzee en la novela Foe.
Pese a sus tediosas repeticiones, Diario del año de la peste es una valiosa obra literaria y aún hoy cumple con su propósito original de prevenir a la población ante una nueva epidemia. “La peste –ilustra el autor– es como un gran incendio, que si en el lugar donde se declara no encuentra más que unas pocas casas contiguas, solo puede devorar estas pocas casas, o si se declara en una casa aislada, solo esta arderá. Pero si el incendio empieza en una villa o ciudad en la que las casas están muy juntas las unas a las otras, redoblará su violencia, arrasará todo el lugar y consumirá cuanto encuentre a su paso”.
Mientras no haya cura, hoy como entonces no queda otra que aislarse ante ese incendio sin control en que puede derivar una epidemia. Aislarse y, para quienes comparten el credo de Defoe, rezar de rodillas.