
Julian Barnes y el cocodrilo en la laguna
Para el narrador británico el amor es irracional, injusto, obsesivo y horrible para todos los involucrados. No debe extrañar, entonces, que vuelva una y otra vez sobre él, como si fuera la materia prima de su ficción. De eso se trata también La única historia, donde un hombre maduro recuerda una antigua relación que se prolongó por más de una década, desde que tenía 19 años, con una mujer de 48. Es una obra sobre el erotismo, sí, pero ante todo acerca de la manera en que el dolor, o el daño, pueden permear nuestros recuerdos.
por Felipe Edwards del Río I 2 Abril 2020
Cuando Julian Barnes (Leicester, 1946) fue consultado el año pasado sobre qué trabajo habría escogido en otra vida, respondió: “Podría haber sido un cura eficaz, tal vez en un lugar campestre de Francia en el siglo XIX. Observando, escuchando y tratando de comprender, como un novelista. Pero me habría sentido tentado de tomar apuntes en el confesionario”. Llama la atención esta reacción de parte de un escritor que se denomina ateo, que ha evolucionado hacia agnóstico y que comenzó su libro de memorias con la ingeniosa admisión “Yo no creo en Dios, pero lo echo de menos a Él”.
Ambas citas reflejan una característica de su origen británico, la de tratar temas serios con humor y lo cómico con gravedad, a la vez que reflejan su ambición de explorar lo más profundo del alma humana.
La primera de ellas manifiesta una francofilia que data de su niñez y está presente en muchos de sus libros, partiendo por El loro de Flaubert (1984). Años atrás, Barnes observó que “en Gran Bretaña a veces me ven como un escritor sospechosamente europeizado, con una dudosa influencia francesa. Pero en Europa, especialmente en Francia, dicen ‘¡Oh, no! Eres tan inglés!’. Probablemente estoy anclado en algún lugar del Canal de la Mancha”.
Demostró esa apertura de mente y aleación cultural en el Magdalen College de Oxford, donde inicialmente estudió literatura francesa y rusa. Le pareció un poco frívolo dedicar tres años a perfeccionar su prosa francesa y escudriñar las obras de Racine, entonces cambió de carrera por Filosofía, Política y Psicología, que consideró más “apropiada”.
Su hermano Jonathan, tres años mayor, fue un distinguido alumno y, posteriormente, profesor de Filosofía en Oxford, pero Julian no sintió afinidad hacia esa disciplina. Le parecía que cada semana consistía en aprender por qué toda la filosofía que había estudiado la semana anterior estaba completamente equivocada. Por lo tanto, volvió a las letras.
Se recibió en Literatura Francesa, aunque nunca perdió su interés por la filosofía y las ciencias sociales, las que de alguna forma aparecen en muchos de sus textos. “No hay sustituto… que pueda manejar la complejidad psicológica y el ser interior y la reflexión en la forma que lo hace una novela”, declaró en la Paris Review. “Un amigo psiquiatra –agregó– sostiene que las descripciones en Shakespeare de la locura son perfectas desde un punto de vista clínico”.
La afinidad de Barnes con la cultura francesa, una vez más, es evidente. Uno se puede imaginar que Marcel Proust estaría de acuerdo con Paul sobre los misterios en torno a la memoria involuntaria, lo que recordamos repentinamente, sin deliberación.
En 13 novelas y tres colecciones de cuentos, Barnes, como un filósofo, examina preguntas fundamentales de la vida y, como psicólogo, las analiza por medio de la vida interna de sus personajes. Escribe sobre el amor porque lo considera la materia prima para una novela: es irracional, injusto, obsesivo y horrible para todos los involucrados. Lo ha descrito como “el momento en que algo profundamente primitivo irrumpe en la superficie de nuestras vidas supuestamente adultas –el hocico del cocodrilo en la laguna de nenúfares. Irresistible”.
***
Esa visión del amor permea su obra más reciente, La única historia. La presenta, con su predilección por la metafísica y la psique, como un desequilibrio y, consecuentemente, un peligro latente, potencialmente catastrófico. Su narrador, Paul Roberts, es un hombre maduro, jubilado, que le relata al lector una antigua relación suya que se prolongó por más de una década, desde que tenía 19 años, con una mujer de 48: Susan Macleod jugaba tenis en el mismo club y era madre de dos hijas mayores que él.
El cocodrilo del amor se hace notar desde la primera línea, cuando Paul nos plantea: “¿Preferirías amar más y sufrir más o amar menos y sufrir menos? Esa es, creo, al final, la única pregunta que cuenta”. Pero antes de proseguir, Paul responde por nosotros, se adelanta, confiesa que la pregunta en realidad no es válida, porque: ¿quién puede decidir con cuánta intensidad ama?
Como Sócrates, Paul se dedica a examinar la historia más importante de su vida, la de su amor con Susan, pero inmediatamente se encuentra con que no puede confiar en su propia memoria. Nuestras únicas historias, argumenta, porque son las más importantes de nuestras vidas, son las que nos contamos con mayor frecuencia, aunque sea solo a nosotros mismos. Y todos estos recuentos, ¿nos acercan más a la realidad o nos alejan de ella? Paul no está seguro. Tal vez si, con el paso del tiempo, uno sale peor parado en su propia historia, menos noble, se estaría aproximando a la realidad. Pero también hacerse el antihéroe de su propia historia puede ser una forma de autobombo, de vanagloriarse por su capacidad de autocrítica. “Tendré que ser cuidadoso”, concluye. “Bien, a través de los años he aprendido a transformarme en un ser más cuidadoso. Tan cuidadoso ahora como fui descuidado entonces. ¿O quiero decir despreocupado? ¿Una palabra puede tener dos antónimos?”.
Paul duda de sí mismo, igual que cuestiona la validez de su memoria y el significado de las palabras que emplea. No es que él sea un narrador en el que no podamos confiar, sino uno que está intentando contar la verdad y tiene en cuenta que lo puede hacer solo desde su propio punto de vista, con todas las limitaciones que ello implica. No le interesa contarnos sobre el clima, qué ropa usaba ni qué comía. “Estoy recordando el pasado, no lo estoy reconstruyendo”, afirma. Quizás nosotros, los lectores, estemos acostumbrados a leer ese tipo de detalles, pero no hay nada que Paul pueda hacer al respecto. “No estoy tratando de tejerles un cuento, estoy tratando de contar la verdad”, insiste. Esa es la verdad que tal vez muchos nos tratamos de contar sobre nuestras propias vidas, pero no nos damos cuenta de lo difícil que es relatarla, aunque hayamos sido los protagonistas de ella.
“¿Ustedes entienden, espero, que les estoy contando todo tal como lo recuerdo?”, insiste. No cuenta con un diario de vida como apoyo y los demás participantes ya han muerto o están dispersos por el mundo. Por lo tanto, Paul relata su historia en pequeños trozos, a veces un párrafo de cinco líneas, y nunca de más de seis o siete páginas. No lo hace en orden cronológico. Su memoria no funciona de esa forma. Cree que nuestros cerebros organizan y recuperan recuerdos según las demandas que les hacemos, pero desconoce qué criterios se emplean para determinar cuáles eventos o sensaciones recordamos y cuáles olvidamos. Sospecha que la memoria prioriza lo que nos ayuda a seguir adelante, “consecuentemente habría un interés propio en traer las memorias más felices a la superficie primero. Pero nuevamente, estoy solo adivinando”.

“El corazón de mi vida; la vida de mi corazón”, escribe Barnes sobre su esposa Pat Kavanagh en el libro Niveles de vida.
La afinidad de Barnes con la cultura francesa, una vez más, es evidente. Uno se puede imaginar que Marcel Proust estaría de acuerdo con Paul sobre los misterios en torno a la memoria involuntaria, lo que recordamos repentinamente, sin deliberación, y que Michel de Montaigne aprobaría de esas dudas de sí mismo.
En efecto, evocaciones dichosas se concentran en el comienzo del libro, donde Paul describe cómo conoció y se enamoró de Susan. Se encuentran en un club de tenis en los suburbios de Londres a fines de los años 60, emparejados por lotería en un torneo de dobles mixtos. Años después, Paul observa que “lotería” es otra forma de referirse al destino. Parece representar el comienzo de un proceso gradual y persistente de pérdida de control sobre su vida.
Su memoria es aleatoria, impredecible. Recuerda 6–2, 7–5 y 2–6, resultados de esos partidos, pero no cuándo se dieron su primer beso, quién tomó la iniciativa o si fueron ambos. Tiene claras sensaciones de esos días y puede reproducir sus diálogos. Tras el campeonato, Paul ofrece llevar a Susan a casa en su auto. “¿Y tu reputación?”, ella responde. Paul, perplejo, cree que no tiene una reputación. “Oh dear”, replica Susan, “Entonces tendremos que conseguirte una. Todos los jóvenes deberían tener una reputación”. A Paul las frases de Susan parecen, en retrospectiva, más insinuantes de lo que percibió al escucharlas. Para el lector, Susan proyecta el humor e ingenio de Oscar Wilde y no la seducción dominante de una Mrs. Robinson de El graduado, la película dirigida por Mike Nichols de esa misma época. Nada ocurrió en ese primer viaje juntos en su auto, ni en muchos más siguientes: ningún toque, beso ni cita secreta. Sin embargo, Paul sintió que existía entre ellos “una complicidad que me hacía a mí un poco más mí, y a ella un poco más ella”.
Además del riesgo inherente en cualquier relación amorosa, la inexperiencia de Paul conlleva una amenaza mayor. En The Guardian Barnes dijo que “existe un absolutismo adicional en torno a un primer amor, cuando no tienes con qué compararlo. No sabes nada, sin embargo piensas que lo sabes todo: esto puede ser calamitoso”.
Paul ignora o descarta cualquier consideración pragmática que abogue contra su pasión por Susan, como la diferencia de sus edades, el estado matrimonial de ella, así como la desaprobación de padres o la sociedad en general. Por lo contrario, el rechazo externo inflama, corrobora y justifica su delirio por Susan. No le interesa comprender su devoción. Quiere experimentarla, deleitarse de su vigor, aceleramiento, egotismo, deseo, certeza, sencillez. “La verdad y el amor”, declara, “ese era mi credo. Yo la amo, y veo la verdad. Debe ser así de simple”. Su única historia consiste en el lento y triste proceso de superar este solipsismo.
Paul, cuando ya es adulto mayor, nota que el primer amor ocurre en primera persona y en primera voz (tal como, paralelamente, Barnes narra la primera sección de la novela). “Nos toma tiempo darnos cuenta de que hay otras personas y otras voces”, medita. Los demás actores incluyen el marido y las hijas de Susan, que Paul llama su “prehistoria”, tanto como los cambios que los sobrevienen al vivir en pareja. “Aunque al final logramos llegar cerca a lo que yo soñaba, no tenía idea de su costo”, refleja.
Para Barnes la vida y el daño son inseparables, porque no existen los padres ni hermanos ni novias ni amigos perfectos. La pregunta es cómo reaccionamos a las heridas que inevitablemente recibiremos, si las toleramos o reprimimos, y cómo afectan a nuestras relaciones afectivas.
En la segunda y tercera sección, Barnes escribe en segunda y tercera persona, replicando la medida en que Paul se distancia y, eventualmente, abandona a Susan. Es un lento peregrinaje desde el descuido de su juventud hacia la seguridad y opacidad que tanto despreció a los 19 años al juzgar a sus padres y a otros adultos mayores.
***
Cómo lidiamos con nuestro pasado es el leitmotiv de muchas obras de Barnes en las últimas dos décadas. El sentido de un final (2011), su novela ganadora del Premio Booker, también gira en torno al vínculo entre un universitario y una mujer mayor, madre de su novia. No vemos la relación misma sino el daño colateral que deja. Entonces, nuevamente se presenta el enamoramiento durante la juventud como un evento temible, potencialmente destructivo y violento. Barnes es especialmente perspicaz en su descripción de la adolescencia, con toda su impaciencia e inseguridad. Tony –el narrador– recuerda que en el colegio, junto a sus amigos, se sentía en un corral esperando ser liberados al mundo, donde emprendería su vida verdadera. “¿Cómo íbamos a saber que nuestra vida ya había comenzado, que ya habíamos obtenido algún provecho, que ya nos habían infligido algún daño?”, se cuestiona.
Para Barnes, la vida y el daño son inseparables, porque no existen los padres ni hermanos ni novias ni amigos perfectos. La pregunta es cómo reaccionamos a las heridas que inevitablemente recibiremos, si las toleramos o reprimimos, y cómo afectan a nuestras relaciones afectivas. Algunos se empeñan en evitar cualquier daño a sí mismos en el futuro y a cualquier costo. “Estos son los despiadados”, dice Tony, “y con ellos tienes que tener cuidado”.
En distintas formas, Tony Webster y Paul Roberts fueron lesionados por sus primeros enamoramientos, víctimas del cocodrilo entre los nenúfares, y pasan el resto de sus vidas evitando esa laguna. No los convierte en seres crueles, pero les impide entregarse completamente en sus vínculos futuros. Lo que no pueden eludir es el sufrimiento que les trae la reflexión sobre el pasado. Cuando Paul piensa sobre su vida con Susan, su “única historia”, no se arrepiente. La emoción es más fuerte, y le complica definirla: “Podría ser culpabilidad; o su colega más agudo, remordimiento”. En el caso de Tony, al releer la feroz, venenosa carta que dirigió décadas antes a su amigo Adrian, cuando este le pidió permiso para salir con su ex novia, no padece de vergüenza o culpa sino “algo más inusual en mi vida y más fuerte que ambas: remordimiento”. Es una alteración a su ánimo más penetrante que la culpa, porque siente que ya no puede hacer nada al respecto. Ha pasado demasiado tiempo y el perjuicio que causó fue desmesurado, imposible de enmendar.
Las heridas de la vida, por supuesto, también han afligido a Julian Barnes. Siete meses después que publicó su libro de memorias y meditaciones sobre la muerte, Nada que temer (2008), falleció su esposa, Pat Kavanagh. Estuvieron casados 30 años. Él tenía 62 y ella 68. En Niveles de la vida (2011), la describe como “el corazón de mi vida; la vida de mi corazón”. Esperaba que envejecieran juntos y disfrutar sus últimos años con tranquilidad y recuerdos colectivos. Pero pasaron “de un verano a otoño con ansiedad, alarma, temor y terror. Entre diagnóstico y muerte transcurrieron 37 días”. Es un relato desgarrador de su duelo, en el cual protege implacablemente la privacidad de su relación personal. No describe la enfermedad ni el deterioro de su esposa, y tampoco se refiere a detalles de su vida matrimonial. Nunca menciona su nombre salvo en una sencilla dedicatoria, “Para Pat”, la misma que antecede El sentido de un final y otros dos libros que publicó durante los cinco años después de su muerte.
“Cada historia de amor es potencialmente una historia de un duelo”, afirma Barnes al describir su propia pena, con un tono similar al de sus personajes ficticios. Resulta difícil diferenciar entre las voces que Barnes emplea en sus ensayos, memorias y obras de ficción. Escribe sobre su propia tristeza y del remordimiento de Tony Webster con la misma intransigencia y, quizás, como lo haría un cura rural francés del siglo XIX, el que observa, escucha y trata de comprender.
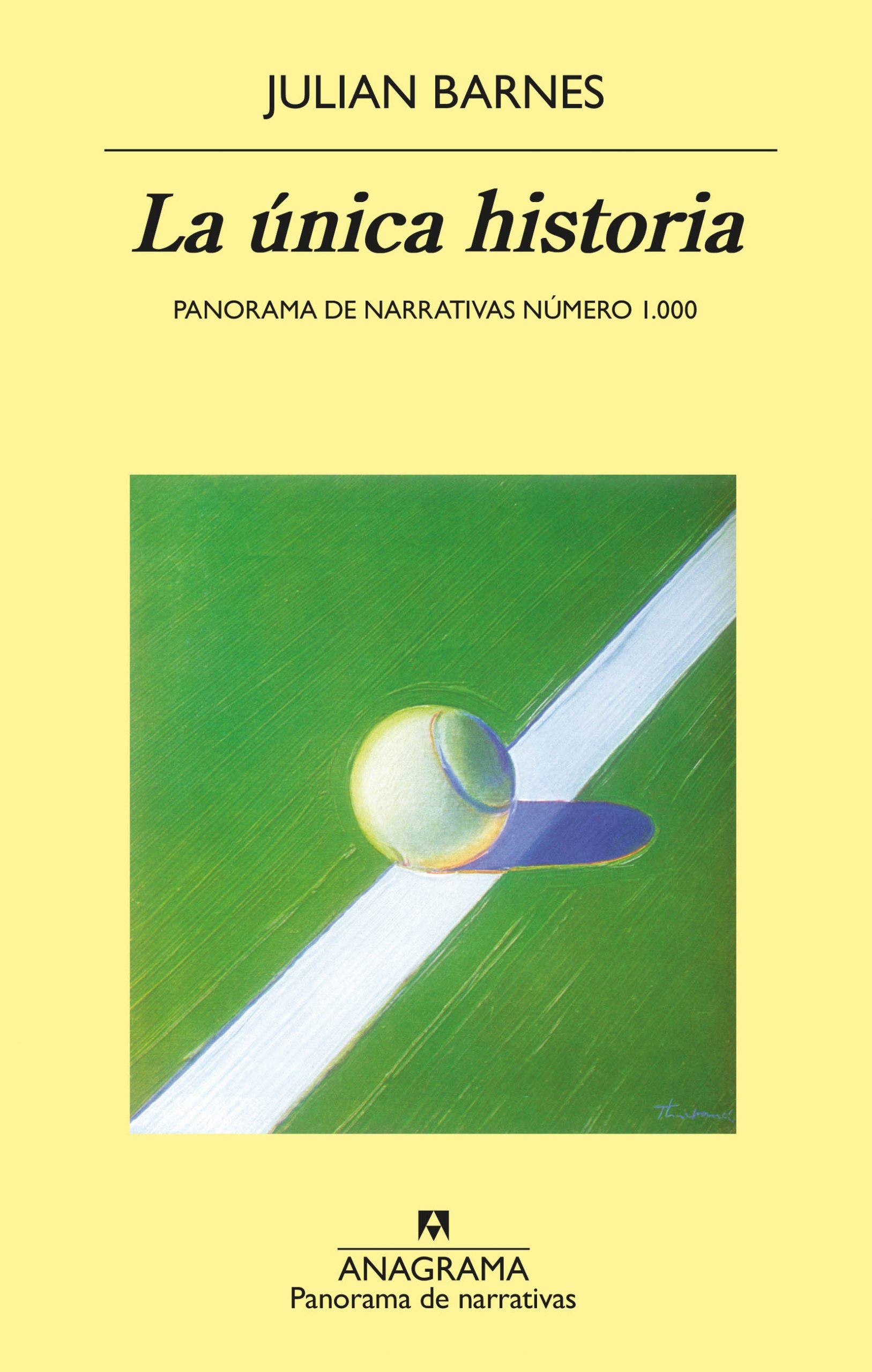
La única historia, Julian Barnes, Anagrama, 2019, 240 páginas, $18.000.
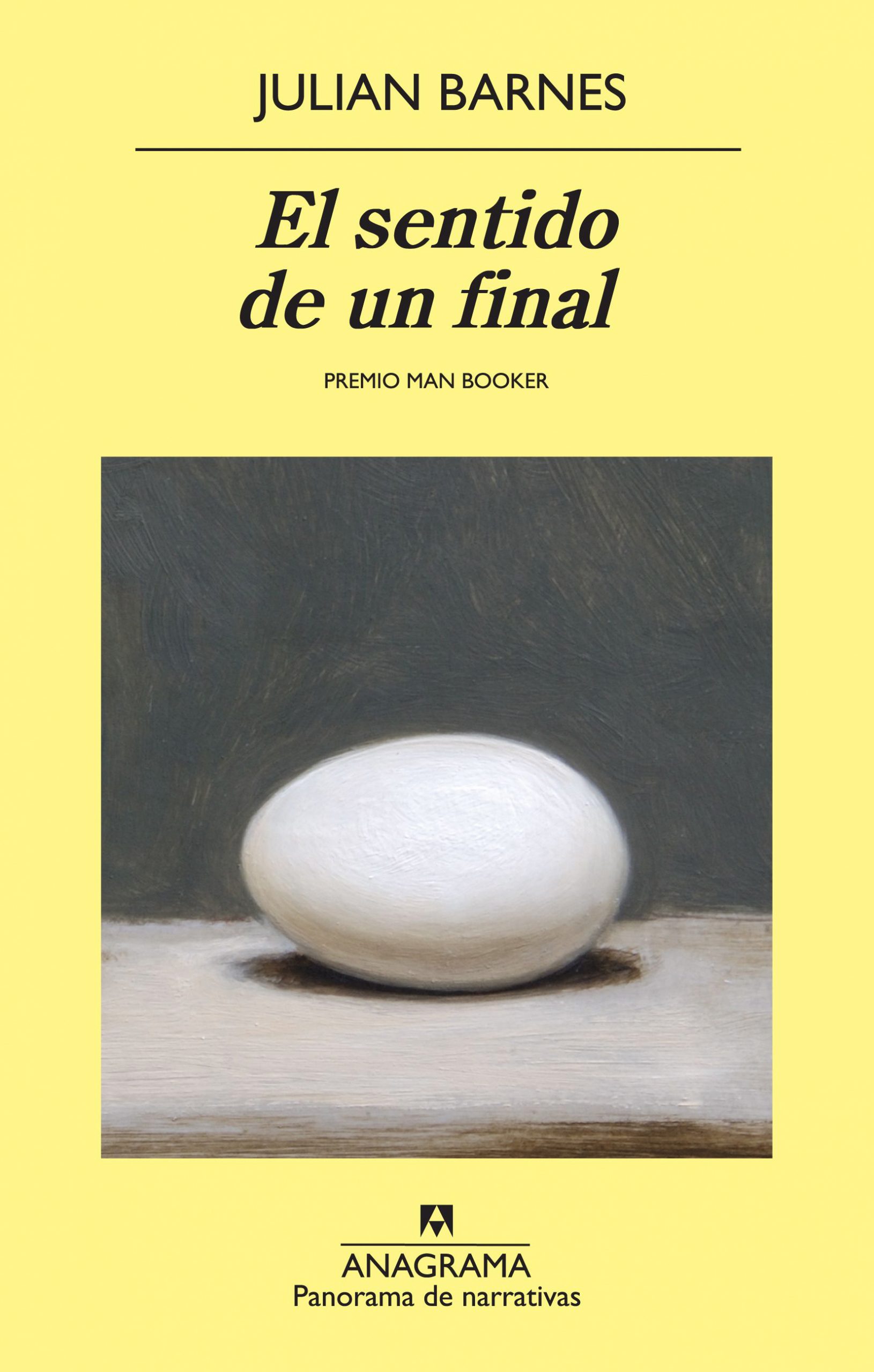
El sentido de un final, Julian Barnes, Anagrama, 2012, 192 páginas, $17.000.

Nada que temer, Julian Barnes, Anagrama, 2010, 304 páginas, $19.000.
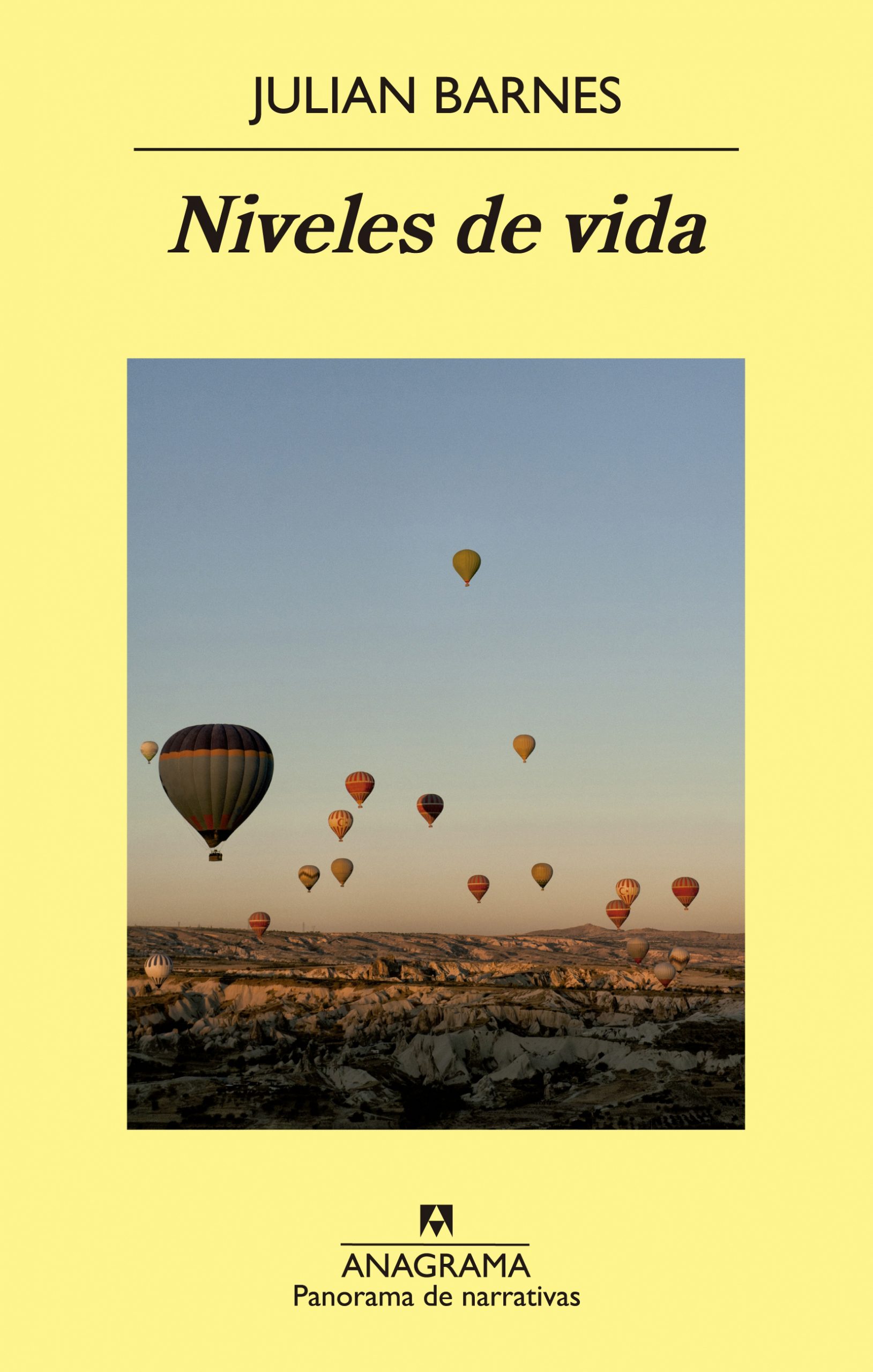
Niveles de vida, Julian Barnes, Anagrama, 2014, 152 páginas, $15.000.


