
El pop como síntoma
El radical reacomodo que para la industria discográfica y los medios ha traído internet hace fácil creer que el periodismo musical apenas guarda ya razón de ser. Por el contrario, la observación del panorama pop se ha permitido desvíos nuevos que contribuyen a profundizar y volver más desafiante el oficio. Allí están hoy los cruces –completamente atendibles– de creación, sociedad y política con reggaetón, rock y hip–hop, en lecturas de tendencias que la crítica literaria o cinematográfica no parecen captar.
por Marisol García I 22 Mayo 2020
Hablar sobre canciones nunca ha sido hablar solo sobre canciones. Lo mismo “Bésame mucho” que “Dancing Queen”, qué duda cabe, recrean mundos. Pero incluso con la conciencia de esa amplitud, escribir hoy sobre música popular exige competencias más exigentes que las de hace medio siglo, cuando la figura del crítico de rock apareció para moldear un tipo de cronista tan novedoso como en general monolítico: hombres blancos, angloparlantes, de escasas referencias musicales y literarias fuera de sus países (y de la guitarra eléctrica), encantados de confundir su entusiasmo personal con la licencia para fijarnos un canon.
“Saber de música” era entonces caminar por una pista de no mucho más de tres décadas de largo y seis países de ancho. Se anteponían rostros y anécdotas al contenido y los vínculos con su entorno para prescribirnos qué comprar, qué descartar y a quién idolatrar. “Escribir sobre música se volvió un reporteo de estilo de vida, un columnismo de chismes que envenenó nuestra cultura auditiva”, estima el investigador y ensayista Ted Gioia.
En comparación, la escritura y análisis sobre cine y sobre literatura ganaban ventaja en desdibujar fronteras entre alta y baja cultura, en instalar a realizadores y escritores como voces críticas de su tiempo, y en vincular tradiciones internacionales, como un natural intercambio de referencias. Eran las disciplinas que le tomaban la temperatura a su época.
Tuvo que venir internet a asustar a la industria del disco y de los medios hasta reposicionar las piezas. Hoy cierta crítica musical parece no solo desafiante, sino particularmente reveladora en presentar tendencias ancladas a la canción popular como síntomas sociales profundos. El trabajo de autores nacidos después de 1960 y con al menos parte de su obra ocupada en fenómenos pop –Mark Fisher, Simon Frith, Simon Reynolds, David Toop, entre varios– fija ya un nuevo estándar de escritura sobre música actual, que al fin cruza prensa, YouTube, filosofía y estudios culturales.
‘La música registra la sociedad que la produce, y debe ser argumentada y narrada desde consideraciones políticas, conectadas con las normas de género, de clase y de mercado del momento. Quien escribe sobre música puede usar las palabras para explorar asuntos profundos’, recomienda Luke Turner.
Que en los últimos años hayan aparecido libros con títulos como Dame reggaetón, Platón (Josep Soler), Personas en loop (Diedrich Diederichsen), El trap: filosofía millennial para la crisis en España (Ernesto Castro), Future Days. El Krautrock y la construcción de la Alemania moderna (David Stubbs) y Resilience & Melancholy: Pop Music, Feminism, Neoliberalism (Robin James) es indicativo de que incluso conceptos nacidos al interior de corrientes musicales masivas –también banales– colonizan ya el debate intelectual. El cruce obliga a la atención de lectores incapaces de distinguir a Taylor Swift de Rosalía, no porque necesariamente sea novedoso o provocador, sino porque carga elocuentes pistas de nuestro tiempo. Siempre fue así con el pop y los cerebros tras su fabricación. Ya era hora de que el mundo editorial acusara recibo.
“La música registra la sociedad que la produce, y debe ser argumentada y narrada desde consideraciones políticas, conectadas con las normas de género, de clase y de mercado del momento. Quien escribe sobre música puede usar las palabras para explorar asuntos profundos”, recomienda Luke Turner en una columna reciente para Crack. Pide allí el escritor y artista londinense la toma de conciencia sobre una crítica musical de resistencia: “En estos tiempos inestables, que los críticos ‘muevan el bote’ se vuelve más, y no menos, importante. Las tendencias contemporáneas en publicidad y medios son tan horribles que tú, el lector y oyente, te enfrentas con un vertedero infinito de clickbait y desecho comercializado. Es nuestra responsabilidad como críticos unirnos en un frente de combate y resistir”.
Moviendo el bote estaba ya hace cuatro décadas o más el estadounidense Greil Marcus, cuyo estilo de investigación y tipo de textos abrieron sobre todo a partir de su libro Lipstick Traces, de 1989 (Rastros de carmín en su primera traducción al castellano por Anagrama), una puerta de escritura sobre rock que, el tiempo ha probado, resultó ser más ancha y firme que la de los cronistas de prosa vistosa con los que hace décadas compartió espacios. No hay analista joven sobre música que no lo cite como influencia. En los años 70, Marcus optó por esquivar las luces de aquella plantilla que hizo de la escritura sobre rock un asunto de listas de compra y falsas complicidades con las bandas, para apostar por asociaciones provocadoras, como el vínculo entre punk y situacionismo francés, y la reubicación de íconos populares (Elvis Presley y sus dobles, Robert Johnson, la canción “Like a Rolling Stone”) en señas culturales elocuentes para comprender el Estados Unidos de su tiempo.

Simon Reynolds y Mark Fisher.
“Apostó a que sus dos pasiones, música e historia, iban algún día a converger, y el tiempo le dio la razón”, destaca sobre el trabajo de Marcus el británico Simon Reynolds, 56 años, ocho libros publicados sobre punk, pop y electrónica. Tuvo este ensayista un inesperado superventas con Retromanía: la adicción del pop a su propio pasado (2011), aunque acaso mejor que las ganancias haya sido haber instalado un neologismo de análisis cultural luego citado al infinito. Frente a giras de reunión de bandas antes disueltas, carísimos box–sets con descartes de estudio, documentales sostenidos en recitales de archivo y revivals de revivals se reflexiona en ese libro sobre la habilidad asombrosa del mercado para hacer de la música popular un negocio incluso cuando esta ha dejado de serlo.
Convencido de la función de la crítica musical como un filtro necesario en tiempos de exceso de oferta, Reynolds nunca ha dejado de levantar una voz provocadora sobre ciertas ramas del pop y la electrónica, del punk en adelante. Sus primeras reseñas para Melody Maker coincidían con la brillante furia musical que en Inglaterra despertó la era Thatcher. Pero el encuentro con los posestructuralistas franceses desvió su prosa hacia el ensayo. Según él, conocer El placer del texto de Roland Barthes y Poderes de la perversión de Julia Kristeva fue como “incendiarse el cerebro. Lejos de estar escritos desde la sangre fría, su teoría crítica parecía retorcerse en la misma energía indomable que la música”.
En un campo similar de cruce entre tradiciones de pensamiento puede ubicarse a Simon Frith (1946), profesor de la Universidad de Edimburgo. Su libro Ritos de la interpretación es un ensayo de referencia sobre categorías de gusto y canon en la música popular de las últimas décadas, que sin recelo alguno considera por igual a Billie Holiday y a PJ Harvey, o pasa de Puccini a los Pet Shop Boys. Como un Pierre Bourdieu atento a la radio, Frith defiende que nuestras preferencias en música determinan identidades sociales más amplias, particularmente reveladoras. Habla, por eso, del acto mismo de la escucha como de una performance que involucra el cuerpo y el gesto social.
“El impulso para el proyecto que se transformó en Ritos de la interpretación provino de la curiosidad sociológica”, detalla en el prólogo de ese libro. “Juzgar canciones o interpretaciones como buenas o malas –y hablar acerca de esos juicios– constituye un aspecto muy importante de la cultura musical popular, susceptible de observación […]. Distinguir algunas canciones, géneros y artistas como ‘malos’ es una parte necesaria del placer de la música popular, y es un modo en el que ubicarnos en diferentes mundos musicales. La palabra ‘mala’ es clave en esto: sugiere que los juicios estéticos y éticos están atados, y entonces que un disco no te agrade no es solo cosa de gusto, sino también de argumentación, y una que importa”.
Doctorado en sociología, Frith ejerció como periodista y columnista musical para Village Voice y The Observer. En la colección de ensayos Popular Music Matters: Essays in Honour of Simon Frith (2014), 22 especialistas argumentan por qué Frith –fundador de la Asociación Internacional de Estudios en Música Popular– merece ser el académico ocupado en rock y pop “más citado del mundo”.
Acaso sea el entusiasmo por lo que él considera “el lío de tomarme la música popular en serio” lo que más prenda en la lectura de sus textos, y el compromiso por volver esa energía en una invitación sostenible. “Escribir sobre música probablemente sea el equivalente a ser un DJ. Así como este se apura en mostrarles a los demás un disco que le ha gustado, yo siento la misma urgencia de compartir lo que pienso sobre un disco. Y quiero que los demás piensen lo mismo, porque la música me hace pensar”.
La prensa musical británica formó en parte el ideario de Frith, lo mismo que el de Mark Fisher, que entre otras particularidades presenta la de haber crecido en importancia tras su suicidio reciente, a los 48 años. “Al establecer conexiones entre campos remotos –señaló Simon Reynolds–, Mark podía identificar la metafísica de un programa de televisión, las verdades psicoanalíticas latentes en una canción de Joy Division, las resonancias políticas de una película de Kubrick. Siento su ausencia como amigo y como camarada, pero más que nada como lector. Su escritura hacía que todo pareciera más cargado de significados”.

Simon Frith y David Toop.
Seis libros y numerosos textos en medios y en su blog K–Punk levantó Fisher hasta 2017. Su escritura combina la crítica de música, de libros y de series televisivas con la alerta política, el tormento interior (varias menciones a su propia depresión cruzan su obra) y el disfrute del pop más masivo. En Jacksonismo. Michael Jackson como síntoma, Fisher le atribuye al cantante y bailarín un aporte musical equivalente al de los alemanes Kraftwerk en la electrónica: “‘Billie Jean’ no es solo uno de los mejores singles grabados alguna vez, sino una de las mayores obras de arte del siglo XX, una escultura sonora múltiple cuyo seductor brillo de pantera aún revela detalles y matices antes inadvertidos”. Considera en ese libro que en el disco Off the Wall (1979), “Quincy Jones y Jackson construyeron una suite de canciones que hizo por la cultura negra de fines de los 70 lo mismo que las novelas y relatos de Scott Fitzgerald habían hecho por un momento americano anterior más blanco y más pudiente: lograron que las frágiles evanescencias de la juventud y la danza se transformaran en bellos mitos, enlazados con fabulosas añoranzas que no podían ni contener ni agotar”.
Realismo capitalista (2009) es la publicación más importante de Mark Fisher. Puede leerse como un diagnóstico social o como el categórico pasmo de un hombre deprimido ante un orden en el que “el capitalismo ocupa sin fisuras el horizonte de lo pensable”, sin que sea posible siquiera imaginar una alternativa coherente a su “atmósfera persuasiva”. El autor pesquisa los efectos del neoliberalismo sobre la producción de cultura, la regulación educativa y laboral, y la salud mental con los que convivimos. Ya en 2013, además adelantaba un lúcido juicio contra la lapidación en redes sociales (toda esa tontería del “cancelado” a quien sea que Twitter determine). En su ensayo Exiting the Vampire Castle exponía la esencial crueldad e hipocresía de una nueva cultura “que hace imposible la solidaridad, y vuelve omnipresentes la culpa y el miedo”, y que al apuntar contra frases o comportamientos individuales abandona el abordaje político de asuntos que exigen la acción colectiva.
Los libros de David Toop (Océano de sonido, Resonancia siniestra) resultan envolventes por su precisa capacidad de presentar la escucha como una dinámica social, de profunda huella histórica. Los de Ted Gioia (Canciones de amor: La historia jamás contada, Cómo escuchar jazz) desdibujan obsoletas fronteras entre alta y baja cultura. La consideración rigurosa de todo alrededor de las canciones –su iconografía, sus ideas, su ambición– lleva su prosa por caminos de seductivo rigor, disponiendo sus ideas, como una banda su repertorio: ante una audiencia general, no selectiva.
Frente a giras de reunión de bandas antes disueltas, carísimos box–sets con descartes de estudio y documentales sostenidos en recitales de archivo, Simon Reynolds reflexiona sobre la habilidad asombrosa del mercado para hacer de la música popular un negocio incluso cuando esta ha dejado de serlo.
Reporteros minuciosos habituados al estándar de publicaciones como el New Yorker han cruzado al reporteo sobre pop como si de alta política internacional se tratase. En esa revista instalaron su firma el erudito Alex Ross (El ruido eterno, Escucha esto) y John Seabrook, quien en La fábrica de canciones indaga por qué (y por culpa de quién) los más insistentes hits en el cruce entre un siglo y otro sonaban como sonaban (spoiler: todas las pistas llevan a Suecia y la asombrosa capacidad de los productores Denniz Pop y Max Martin para proveerle de material a clientes estadounidenses).
En castellano, los libros de gente como el periodista Víctor Lenore (Indies, hipsters y gafapastas) y el filósofo José Luis Pardo (Esto no es música) han elegido desde disciplinas disímiles provocar a la lectoría española con agudos argumentos sobre esa cultura de masas que rara vez considera la academia. Su compatriota Ernesto Castro, 29 años, es conocido como “el filósofo del trap”: efectivamente tiene un doctorado en el área (es profesor de la Complutense) y se ha valido hasta ahora por igual de YouTube, Twitter y las editoriales Errata Naturae y Alpha Decay para desperdigar sus ideas en torno al que considera el sonido de la crisis contemporánea (“del mismo modo en que el punk fue la metamúsica de la crisis del petróleo durante los años 70”).
El escenario como plataforma de manifestaciones visuales nuevas, ya indomables por el mercado o la heteronorma. La tensión entre creación y tecnología, y las exigencias promocionales que esta impone de modo irrenunciable. La marca de los movimientos migratorios en música urbana y el alarde (exagerado o no) en torno a apropiación cultural: asuntos de los que cierta crítica musical se ocupa en serio y con señas de aguda lectura social.
Pudieron gatillarlo las novelas. Hoy lo están haciendo mejor los discos, el streaming. O quizá se está leyendo mejor la música y los signos de la cultura pop. En palabras de Mark Fisher: “La música nunca se trató solo sobre música. Era más bien un medio que te demandaba otras cosas”.
Tal como en el subgénero de los documentales sobre músicos se ha superado el recuento biográfico convencional (tipo BBC) para dar paso a exploraciones subjetivas y sin el imperativo de la fama de sus protagonistas, también la escritura sobre música actual (pop, rock, hip–hop y derivados) cruza hoy nuevos límites, y pone al fin en circulación textos antes reservados a especialistas. Está en libros y en exposiciones de museo, en revistas aún en marcha, como Wire; comparables en agudeza y selectividad a lo que por el arte hacen al respecto Artforum y Frieze. Para todo lo demás está Instagram, que es de algún modo una forma de crónica sobre pop, pero no la medida del pulso de este con su entorno ni las ideas de su tiempo.
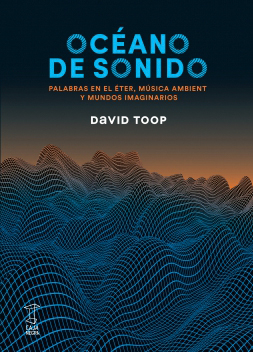
Océano de sonido, David Toop, Caja Negra, 2016, 352 páginas, $21.000.

Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?, Mark Fisher, Caja Negra, 2016, 160 páginas, $13.500.
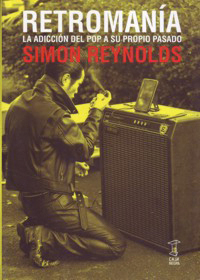
Retromanía. La adicción de la cultura pop a su propio pasado, Simon Reynolds, Caja Negra, 2012, 448 páginas, $19.900.
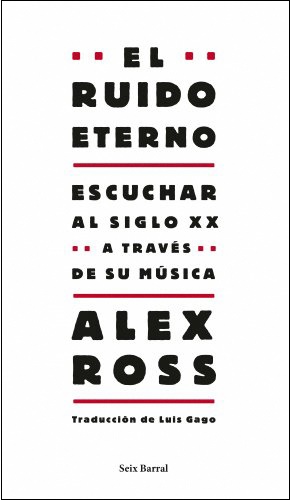
El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música, Alex Ross, Seix Barral, 2009, 800 páginas, $30.000.
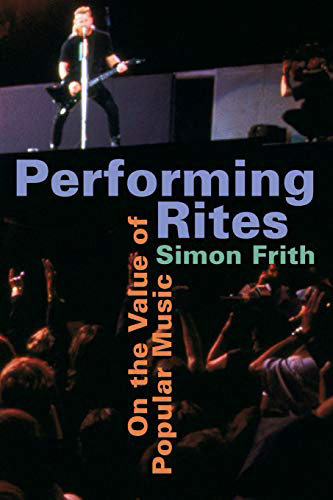
Performing Rites: On the Value of Popular Music, Simon Frith, Harvard University Press, 1998, 360 páginas, $38.500.


