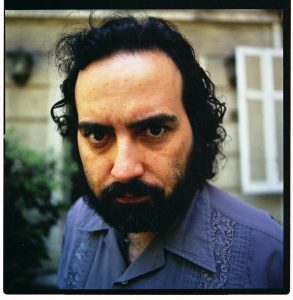Dochera
por Edmundo Paz Soldán I 19 Agosto 2016
a Piero Ghezzi
Todas las tardes la hija de Inaco se llama Io, Aar es el río de Suiza y Somerset Maugham ha escrito La luna y seis peniques. El símbolo químico del oro es Au, Ravel ha compuesto el Bolero y hay puntos y rayas que indican letras. Insípido es soso, las iniciales del asesino de Lincoln son JWB, las casas de campo de los jerarcas rusos son dachas, Puskas es un gran futbolista húngaro, Veronica Lake es una famosa femme fatale, héroe de Calama es Avaroa y la palabra clave de Ciudadano Kane es Rosebud. Todas las tardes Benjamín Laredo revisa diccionarios, enciclopedias y trabajos pasados para crear el crucigrama que saldrá al día siguiente en El Heraldo de Piedras Blancas. Es una rutina que ya dura veinticuatro años: después del almuerzo, Laredo se pone un apretado terno negro, camisa de seda blanca, corbata de moño rojo y zapatos de charol que brillan como los charcos en las calles después de una noche de lluvia. Se perfuma, afeita y peina con gomina, y luego se encierra en su escritorio con una botella de vino tinto y el concierto de violín de Mendelssohn en el estéreo para, con una caja de lápices Staedtler de punta fina, cruzar palabras en líneas horizontales y verticales, junto a fotos en blanco y negro de políticos, artistas y edificios célebres. Una frase serpentea a lo largo y ancho del cuadrado, la de Oscar Wilde la más usada, Puedo resistir a todo menos a las tentaciones. Una de Borges es la favorita del momento: He cometido el peor de los pecados: no fui feliz. ¡Preclara belleza de lo que se va creando ante nuestros ojos nunca cansados de sorprenderse! ¡Maravilla de la novedad en la repetición! ¡Pasmo ante el acto siempre igual y siempre nuevo!
Sentado en la silla de nogal que le ha causado un dolor crónico en la espalda, royendo la madera astillada del lápiz, Laredo se enfrenta al rectángulo de papel bond con urgencia, como si en éste se encontrara, oculto en su vasta claridad, el mensaje cifrado de su destino. Hay momentos en que las palabras se resisten a entrelazarse, en que un dato orográfico no quiere combinar con el sinónimo de impertérrito. Laredo apura su vino y mira hacia las paredes. Quienes pueden ayudarlo están ahí, en fotos de papel sepia que parecen gastarse de tanto ser observadas, un marco de plata bruñida al lado de otro atiborrando los cuatro costados y dejando apenas espacio para un marco más: Wilhelm Kundt, el alemán de la nariz quebrada (la gente que hace crucigramas es muy apasionada), el fugitivo nazi que en menos de dos años en Piedras Blancas se inventó un pasado de célebre crucigramista gracias a su exuberante dominio del castellano –decían que era tan esquelético porque sólo devoraba páginas de diccionarios de etimologías en el desayuno, almorzaba sinónimos y antónimos, cenaba galicismos y neologismos–; Federico Carrasco, de asombroso parecido con Fred Astaire, que descendió en la locura al creerse Joyce e intentar hacer de sus crucigramas reducidas versiones de Finnegans Wake; Luisa Laredo, su madre alcohólica, que debió usar el seudónimo de Benjamín Laredo para que sus crucigramas abundantes en despreciada flora y fauna y olvidadas artistas pudieran ganar aceptación y prestigio en Piedras Blancas; su madre, que lo había criado sola (al enterarse del embarazo, el padre de dieciséis años huyó en tren y no se supo más de él), y que, al descubrir que a los cinco años él ya sabía que agarradera era asa y tasca bar, le había prohibido que hiciera sus crucigramas por miedo a que siguiera su camino. Cansa ser pobre. Tú serás ingeniero. Pero ella lo había dejado cuando cumplió diez, al no poder resistir un feroz delirium tremens en el que las palabras cobraban vida y la perseguían como mastines tras la presa.
Todos los días Laredo mira al crucigrama en estado de crisálida, y luego a las fotos en las paredes. ¿A quién invocaría hoy? ¿Necesitaba la precisión de Kundt? Piedra labrada con que se forman los arcos o bóvedas, seis letras. ¿El dato entre arcano y esotérico de Carrasco? Cinematógrafo de John Ford en El Fugitivo, ocho letras. ¿La diligencia de su madre para dar un lugar a aquello que se dejaba de lado? Preceptora de Isabel la Católica, autora de unos comentarios a la obra de Aristóteles, siete letras. Alguien siempre dirige su mano tiznada de carbón al diccionario y enciclopedia correctos (sus preferidos, el de María Moliner, con sus bordes garabateados, y la Enciclopedia Británica desactualizada pero capaz de informarlo de árboles caducifolios y juegos de cartas en la alta edad media), y luego ocurre la alquimia verbal y esas palabras yaciendo juntas de manera incongruente –dictador cubano de los 50, planta dicotiledónea de Centro América, deidad de los indios Mohauks–, de pronto cobran sentido y parecen nacidas para estar una al lado de la otra.
Después, Laredo camina las siete cuadras que separan su casa del rústico edificio de El Heraldo, y entrega el crucigrama a la secretaria de redacción, en un sobre lacrado que no puede ser abierto hasta minutos antes de ser colocado en la página A14. La secretaria, una cuarentona de camisas floreadas y lentes de cristales negros e inmensos como tarántulas dormidas, le dice cada vez que puede que sus obras son joyas para guardar en el alhajero de los recuerdos, y que ella hace unos tallarines con pollo para chuparse los dedos, y a él no le vendría mal un paréntesis en su admirable labor. Laredo murmura unas disculpas, y mira al suelo. Desde que su primera y única novia lo dejó a los dieciocho años por un muy premiado poeta maldito –o, como él prefería llamarlo, un maldito poeta–, Laredo se había pasado la vida mirando al suelo cuando tenía alguna mujer cerca suyo. Su natural timidez se hizo más pronunciada, y se recluyó en una vida solitaria, dedicada a sus estudios de arqueología (abandonados al tercer año) y al laberinto intelectual de los crucigramas. La última década pudo haberse aprovechado de su fama en algunas ocasiones, pero no lo hizo porque él, ante todo, era un hombre muy ético.
Antes de abandonar el periódico, Laredo pasa por la oficina del editor, que le entrega su cheque entre calurosas palmadas en la espalda. Es su única exigencia: cada crucigrama debe pagarse el día de su entrega, excepto los del sábado y el domingo, que se pagan el lunes. Laredo inspecciona el cheque a contraluz, se sorprende con la suma a pesar de conocerla de memoria. Su madre estaría muy orgullosa de él si supiera que podía vivir de su arte. Debiste haber confiado más en mí, mamá. Laredo vuelve al hogar con paso cansino, rumiando posibles definiciones para el siguiente día. Pájaro extinguido, uno de los primeros reyes de Babilonia, país atacado por Pedro Camacho en La tía Julia y el escribidor, isótopo radiactivo de un elemento natural, civilización contemporánea de la nazca en la costa norte del Perú, aria de Verdi, noveno mes del año lunar musulmán, tumor producido por la inflamación de los vasos linfáticos, instrumento romo, rebelde sin causa.
Ese atardecer, Benjamín Laredo volvía a casa más alegre de lo habitual. Todo le parecía radiante, incluso el mendigo sentado en la acera con la descoyuntada cintura ósea que termina por la parte inferior el cuerpo humano (seis letras), y el adolescente que apareció de improviso en una esquina, lo golpeó al pasar y tenía una grotesca prominencia que forma el cartílago tiroides en la parte anterior del cuello (cuatro letras). Acaso era el vino italiano que había tomado ese día para celebrar el fin de una semana especial por la calidad de sus cuatro últimos crucigramas. El del miércoles, cuyo tema era el film noir –con la foto de Fritz Lang en la esquina superior izquierda y a su lado derecho la del autor de Double Indemnity–, había motivado numerosas cartas de felicitación. Estimado señor Laredo: le escribo estas líneas para decirle que lo admiro mucho, y que estoy pensando en dejar mis estudios de ingeniería industrial para seguir sus pasos. Muy Apreciado: Ojalá que Sigas con los Crucigramas Temáticos. ¿Que Tal Uno que Tenga como Tema las Diversas Formas de Tortura Inventadas por los Militares Sudamericanos el Siglo XX? Laredo palpaba las cartas en su bolsillo derecho y las citaba de corrido como si estuviera leyéndolas en Braille. ¿Estaría ya a la altura de Kundt? ¿Había adquirido la inmortalidad de Carrasco? ¿Lograba superar a su madre para así recuperar su nombre? Casi. Faltaba poco. Muy poco. Debía haber un premio Nobel para artistas como él: hacer crucigramas no era menos complejo y trascendental que escribir un poema. Con la delicadeza y la precisión de un soneto, las palabras se iban entrelazando de arriba a abajo y de izquierda a derecha hasta formar un todo armonioso y elegante. No se podía quejar: su popularidad era tal en Piedras Blancas que el municipio pensaba bautizar una calle con su nombre. Nadie ya leía a los poetas malditos, y menos a los malditos poetas, pero prácticamente todos en la ciudad, desde ancianos beneméritos hasta gráciles Lolitas –obsesión de Humbert Humbert, personaje de Nabokov, Sue Lyon en la pantalla gigante–, dedicaban al menos una hora de sus días a intentar resolver sus crucigramas. Más valía el reconocimiento popular en un arte no valorado que una multitud de premios en un campo tomado en cuenta sólo por unos pretenciosos estetas, incapaces de reconocer el aire de los tiempos.
En la esquina a una cuadra de su casa una mujer con un abrigo negro esperaba un taxi (piel usada para la confección de abrigos, cinco letras). Las luces del alumbrado público se encendieron, su fulgor anaranjado reemplazando pálidamente la perdida luz del atardecer. Laredo pasó al lado de la mujer; ella volcó la cara y lo miró. Era joven, de edad indefinida: podía tener diecisiete o treinta y cinco años. Tenía un mechón de pelo blanco que le caía sobre la frente y le cubría el ojo derecho. Laredo continuó la marcha. Se detuvo. Ese rostro…
Un taxi se acercaba. Giró y le dijo: —Perdón. No es mi intención molestarla, pero… —Pero me va a molestar. —Sólo quería saber su nombre. Me recuerda a alguien.
—Dochera. —¿Dochera? —Disculpe. Buenas noches.
El taxi se había detenido. Ella subió y no le dio tiempo de continuar la charla. Laredo esperó que el destartalado Ford Falcon se perdiera antes de proseguir su camino. Ese rostro… ¿a quién le recordaba ese rostro?
Se quedó despierto hasta la madrugada, dando vueltas en la cama con la luz de su velador encendida, explorando en su prolija memoria en busca de una imagen que correspondiera de algún modo con la nariz aguileña, la tez morena y la quijada prominente, la expresión entre recelosa y asustada. ¿Un rostro entrevisto en la infancia, en una sala de espera en un hospital, mientras, de la mano de su abuelo, esperaba que le informaran que su madre había vuelto de la inconsciencia alcohólica? ¿En la puerta del cine de barrio, a la hora de la entrada triunfal de las chicas de minifaldas rutilantes, de la mano de sus parejas? Aparecía la imagen de senos inverosímiles de Jayne Mansfield, que había recortado de un periódico y colado en una página de su cuaderno de matemáticas, la primera vez que había intentado hacer un crucigrama, un día después del entierro de su madre. Aparecían rubias y de pelo negro oloroso a manzana, morenas hermosas gracias al desparpajo de la naturaleza o a los malabares del maquillaje, secretarias de rostros vulgares y con el encanto o la insatisfacción de lo ordinario, mujeres de la realeza y desconocidas con las que se había cruzado por la calle, la piel no tocada varios días por el agua.
La luz se filtraba, tímida, entre las persianas de la habitación cuando apareció la mujer madura con un mechón blanco sobre la cabeza. La dueña de El palacio de las princesas dormidas, la revistería del vecindario donde Laredo, en la adolescencia, compraba los Siete Días y Life de donde recortaba las fotos de celebridades para sus crucigramas. La mujer que se le acercó con una mano llena de anillos de plata al verlo ocultar con torpe disimulo, en una esquina del recinto oloroso a periódicos húmedos, una Life entre los pliegues de la chamarra de cuero marrón.
—¿Cómo te llamas?
Lo agarraría y lo denunciaría a la policía. Un escándalo. En su cama, Laredo revivía el vértigo de unos instantes olvidados durante tantos años. Debía huir.
—Te he visto muchas veces por aquí. ¿Te gusta leer?
—Me gusta hacer crucigramas.
Era la primera vez que lo decía con tanta convicción. No había que tenerle miedo a nada. La mujer abrió sus labios en una sonrisa cómplice, sus mejillas se estrujaron como papel.
—Ya sé quién eres. Benjamín. Como tu madre, Dios la tenga en su gloria. Espero que no te guste hacer otras cosas tontas como ella.
La mujer le dio un pellizco tierno en la mejilla derecha. Benjamín sintió que el sudor se escurría por sus sienes. Apretó la revista contra su pecho.
—Ahora lárgate, antes de que venga mi esposo.
Laredo se marchó corriendo, el corazón apresurado como ahora, repitiéndose que nada le gustaba más que hacer crucigramas. Nada. Desde entonces no había vuelto a El palacio de las princesas dormidas por una mezcla de vergüenza y orgullo. Había incluso dado rodeos para no cruzar por la esquina y toparse con la mujer. ¿Qué sería de ella? Sería una anciana detrás del mostrador de la revistería. O quizás estaría cortejando a los gusanos en el cementerio municipal. Laredo repitió, su cuerpo fragmentado en líneas paralelas por la luz del día: nada me más que. Nada. Debía pasar la página, devolver a la mujer al olvido en que la tenía prisionera. Ella no tenía nada que ver con su presente. El único parecido con Dochera era el mechón blanco. Dochera, susurró, los ojos revoloteando por las paredes desnudas de la habitación. Do-che-ra.
Era un nombre extraño. ¿Dónde podría volver a encontrarla? Si había tomado el taxi tan cerca de su casa, acaso vivía a la vuelta de la esquina: se estremeció al pensar en esa hipotética cercanía, se mordió las uñas ya más que mordidas. Lo más probable, sin embargo, era que ella hubiera estado regresando a su casa después de visitar a alguna amiga. O a familiares. ¿A un amante?
Al día siguiente, incluyó en el crucigrama la siguiente definición: Mujer que espera un taxi en la noche, y que vuelve locos a los hombres solitarios y sin consuelo. Siete letras, segunda columna vertical. Había transgredido sus principios de juego limpio y su responsabilidad para con sus seguidores. Si las mentiras que poblaban las páginas de los periódicos, en las declaraciones de los políticos y los funcionarios de gobierno, se extendían al reducto sagrado de las palabras cruzadas, estables en su ofrecimiento de verdades fáciles de comprobar con una buena enciclopedia, ¿qué posibilidades existían para que el ciudadano común se salvara de la generalizada corrupción? Laredo había dejado en suspensión esos dilemas morales. Lo único que le interesaba era enviar un mensaje a la mujer de la noche anterior, hacerle saber que estaba pensando en ella. La ciudad era muy chica, ella debía haberlo reconocido. Imaginó que ella, al día siguiente, haría el crucigrama en la oficina en la que trabajaba, y se encontraría con ese mensaje de amor que la haría sonreír. Dochera, escribiría con lentitud, paladeando el momento, y luego llamaría al periódico para avisar que había recibido el mensaje, podían tomar un café una de esas tardes.
Esa llamada no llegó. Sí, en cambio, las de muchas personas que habían intentado infructuosamente resolver el crucigrama y pedían ayuda o se quejaban de su dificultad. Cuando, un día después, fue publicada la solución, la gente se miró incrédula. ¿Dochera? ¿Quién había oído hablar de Dochera? Nadie se animó a preguntarle o discutirle a Laredo: si él lo decía, era por algo. No por nada se había ganado el apodo de Hacedor. El Hacedor sabía cosas que la demás gente no conocía.
Laredo volvió a intentar con: Turbadora y epifánica aparición nocturna, que ha convertido un solitario corazón en una suma salvaje y contradictoria de esperanzas y desasosiegos. Y: De noche, todos los taxis son pardos, y se llevan a la mujer de mechón blanco, y con ella mi órgano principal de circulación de la sangre. Y: A una cuadra de la Soledad, al final de la tarde, hubo el despertar de un mundo. Los crucigrama mantenían la calidad habitual, pero todos, ahora, llevaban inserta, como una cicatriz que no acababa de cerrarse, una definición que remitiera al talismánico nombre de siete letras. Debía parar. No podía. Hubo algunas críticas; no le interesaba (autor de El criticón, siete letras). Sus seguidores se fueron acostumbrando, y comenzaron a ver el lado positivo: al menos podían comenzar a resolver el crucigrama con la seguridad de tener una respuesta correcta. Además, ¿no eran los genios extravagantes? Lo único diferente era que a Laredo le había tomado veinticinco años encontrar su lado excéntrico. Al Beethoven de Piedras Blancas bien podían permitírsele acciones que se salían de lo acostumbrado.
Hubo cincuenta y siete crucigramas que no encontraron respuesta. ¿Se había esfumado la mujer? ¿O es que Laredo se había equivocado en el método? ¿Debía rondar todos los días la esquina de su casa, hasta volverse a encontrar con ella? Lo había intentado tres noches, la gomina Lord Cheseline refulgiendo en su cabellera como si se tratara de un ángel en una fallida encarnación mortal. Se sintió ridículo y vulgar acosándola como un asaltante. También había visitado, sin suerte, las compañías de taxis en la ciudad, tratando de dar con los taxistas de turno aquella noche (las compañías no guardaban las listas, hablaría con el director del periódico, alguien debía escribir una editorial al respecto). ¿Poner un aviso de una página en El Heraldo, describiendo a Dochera y ofreciendo dinero al que pudiera darle información sobre su paradero? Pocas mujeres debían tener un mechón de pelo blanco, o un nombre tan singular. No lo haría. No había publicidad superior a la de sus crucigramas: ahora toda la ciudad, incluso quienes no hacían crucigramas, sabía que Laredo estaba enamorado de una mujer llamada Dochera. Para ser un tímido enfermizo, Laredo ya había hecho mucho (cuando la gente le preguntaba quién era ella, él bajaba la mirada y murmuraba que en una tienda de libros usados había encontrado una invaluable y ya agotada enciclopedia de los Hititas).
¿Y si la mujer le había dado un nombre falso? Esa era la posibilidad más cruel.
Una mañana, se le ocurrió visitar el vecindario de su adolescencia, en la zona noroeste de la ciudad, profusa en sauces llorones. El entrecruzamiento de estilos creaba una zona de abigarradas temporalidades. Las casonas de patios interiores coexistían con modernas residencias, el kiosko del Coronel, con su vitrina de anticuados frascos de farmacia para los dulces y las gomas de mascar perfumadas (siete letras), estaba al lado de una peluquería en la que se ofrecía manicura para ambos sexos. Laredo llegó a la esquina donde se encontraba la revistería. El letrero de elegantes letras góticas, colgado sobre una corrediza puerta de metal, había sido sustituido por un basto anuncio de cerveza, bajo el cual se leía, en letras pequeñas, Restaurante El palacio de las princesas. Laredo asomó la cabeza por la puerta. Un hombre descalzo y en pijamas azules trapeaba el piso de mosaicos de diseños árabes. El lugar olía a detergente de limón.
—Buenos días. El hombre dejó de trapear.
—Perdone… Aquí antes había una revistería. —No sé nada. Sólo soy un empleado. —La dueña tenía un mechón de pelo blanco. El hombre se rascó la cabeza.
—Si es en la que estoy pensando, murió hace mucho. Era la dueña original del restaurante. Fue atropellada por un camión distribuidor de cervezas, el día de la inauguración.
—Lo siento.
—Yo no tengo nada que ver. Sólo soy un empleado.
—¿Alguien de la familia quedó a cargo?
—Su sobrino. Ella era viuda, y no tenía hijos. Pero el sobrino lo vendió al poco tiempo, a unos argentinos.
—Para no saber nada, usted sabe mucho. —¿Perdón? —Nada. Buenos días. —Un momento… ¿No es usted…?
Laredo se marchó con paso apurado.
Esa tarde, escribía el crucigrama cincuenta y ocho de su nuevo período cuando se le ocurrió una idea. Estaba en su escritorio con un traje negro que parecía haber sido hecho por un sastre ciego (los lados desiguales, un corte diagonal en las mangas), la corbata de moño rojo y una camisa blanca manchada por gotas del vino tinto que tenía en la mano –Merlot, Les Jamelles–. Había treinta y siete libros de referencia apilados en el suelo y en la mesa de trabajo; los violines de Mendelssohn acariciaban sus lomos y sobrecubiertas ajadas. Hacía tanto frío que hasta Kundt, Carrasco y su madre parecían tiritar en las paredes. Con un Staedtler en la boca, Laredo pensó que la demostración de su amor había sido repetitiva e insuficiente. Acaso Dochera quería algo más. Cualquiera podía hacer lo que él había hecho; para distinguirse del resto, debía ir más allá de sí mismo. Utilizando como piedra angular la palabra Dochera, debía crear un mundo. Afluente del Ganges, cuatro letras: Mars. Autor de Todo verdor perecerá, ocho letras: Manterza. Capital de Estados Unidos, cinco letras: Deleu. Romeo y… seis letras: Senera. Dirigirse, tres letras: lei. Colocó las cinco definiciones en el crucigrama que estaba haciendo. Había que hacerlo poco a poco, con tiento.
Adolescentes en los colegios, empleados en sus oficinas y ancianos en las plazas se miraron con asombro: ¿se trataba de un error tipográfico? Al día siguiente descubrieron que no. Laredo se había pasado de los límites, pensaron algunos, rumiando la rabia de tener entre sus manos un crucigrama de imposible resolución. Otros aplaudieron los cambios: eso hacía más interesantes las cosas. Sólo lo difícil era estimulante (dos palabras, diez letras). Después de tantos años, era hora de que Laredo se renovara: ya todos conocían de memoria su repertorio, sus trucos de viejo malabarista verbal. El Heraldo comenzó a publicar, aparte del crucigrama de Laredo, uno normal para los descontentos. El crucigrama normal fue retirado once días después.
La furia nominalista del Beethoven de Piedras Blancas se fue acrecentando a medida que pasaban los días y no oía noticias de Dochera. Sentado en su silla de nogal noche tras noche, fue destruyendo su espalda y construyendo un mundo, superponiéndolo al que ya existía y en el que habían colaborado todas las civilizaciones y los siglos que confluían, desde el origen de los tiempos, en un escritorio desordenado en Piedras Blancas. ¡Preclara belleza de lo que se va creando ante nuestros ojos nunca cansados de sorprenderse! ¡Maravilla de la novedad en la novedad! ¡Pasmo ante el acto siempre nuevo y siempre nuevo!
Se veía bailando los aires de una rondalla en el Cielo de los Hacedores –en el que los Crucigramistas ocupaban el piso más alto, con una vista privilegiada del Jardín del Paraíso, y los Poetas el último piso–, de la mano de su madre y mientras Kundt y Carrasco lo miraban de abajo arriba. Se veía desprendiéndose de la mano de su madre, convirtiéndose en una figura etérea que ascendía hacia una cegadora fuente de luz.
La labor de Laredo fue ganando en detalle y precisión mientras sus provisiones de papel bond y Staedtlers se acababan más rapido que de costumbre. La capital de Venezuela, por ejemplo, había sido primero bautizada como Senzal. Luego, el país del cual Senzal era capital había sido bautizado como Zardo. La capital de Zardo era ahora Senzal. Los héroes que habían luchado en las batallas de la independencia del siglo pasado fueron rebautizados, así como la orografía y la hidrografía de los cinco continentes, y los nombres de presidentes, ajedrecistas, actores, cantantes, insectos, pinturas, intelectuales, filósofos, mamíferos, planetas y constelaciones. Cima era ruda, sima era redo. Piedras Blancas era Delora. Autor de El mercader de Venecia era Eprinip Eldat. Famoso creador de crucigramas era Bichse. Especie de chaleco ajustado al cuerpo era frantzen. Objeto de paño que se lleva sobre el pecho como signo de piedad era vardelt. Era una labor infinita, y Laredo disfrutaba del desafío. La delicada pluma de un ave sostenía un universo.
El atardecer doscientos tres, Laredo volvía a casa después de entregar su crucigrama. Silbaba La cavalleria rusticana desafinando. Dio unos pesos al mendigo de la doluth descoyuntada. Sonrió a una anciana que se dejaba llevar por la correa de un pekinés tuerto (¿pekinés? ¡zendala!). Las luces de sodio del alumbrado público parpadeaban como gigantescas luciérnagas (¡erewhons!). Un olor a hierbabuena escapaba de un jardín en el que un hombre calvo y de expresión melancólica regaba las plantas. En algunos años, nadie recordará los verdaderos nombres de esas buganvillas y geranios, pensó Laredo.
En la esquina a cinco cuadras de su casa una mujer con un abrigo negro esperaba un taxi. Laredo pasó a su lado; ella volcó la cara y lo miró. Era joven, de edad indefinida. Tenía un mechón de pelo blanco que le caía sobre la frente y le cubría el ojo izquierdo. La nariz aguileña, la tez morena y la quijada prominente, la expresión entre recelosa y asustada.
Laredo se detuvo. Ese rostro… Un taxi se acercaba. Giró y le dijo: —Usted es Dochera. —Y usted es Benjamín Laredo.
El Ford Falcon se detuvo. La mujer abrió la puerta trasera y, con una mano llena de anillos de plata, le hizo un gesto invitándolo a entrar.
Laredo cerró los ojos. Se vio robando ejemplares de Life en El palacio de las princesas dormidas. Se vio recortando fotos de Jayne Mansfield, y cruzando definiciones horizontales y verticales para escribir en un crucigrama Puedo resistir a todo menos a las tentaciones. Vio a la mujer del abrigo negro esperando un taxi aquel lejano atardecer. Se vio sentado en su silla de nogal decidiendo que el afluente del Ganges era una palabra de cuatro letras. Vio el fantasmagórico curso de su vida: una pura, asombrosa, translúcida línea recta.
¿Dochera? Ese nombre también debía ser cambiado. ¡Mukhtir!
Se dio la vuelta. Prosiguió su camino, primero con paso cansino, luego a saltos, reprimiendo sus deseos de volcar la cabeza, hasta terminar corriendo las dos cuadras que le faltaban para llegar al escritorio en el que, en las paredes atiborradas de fotos, un espacio lo esperaba.