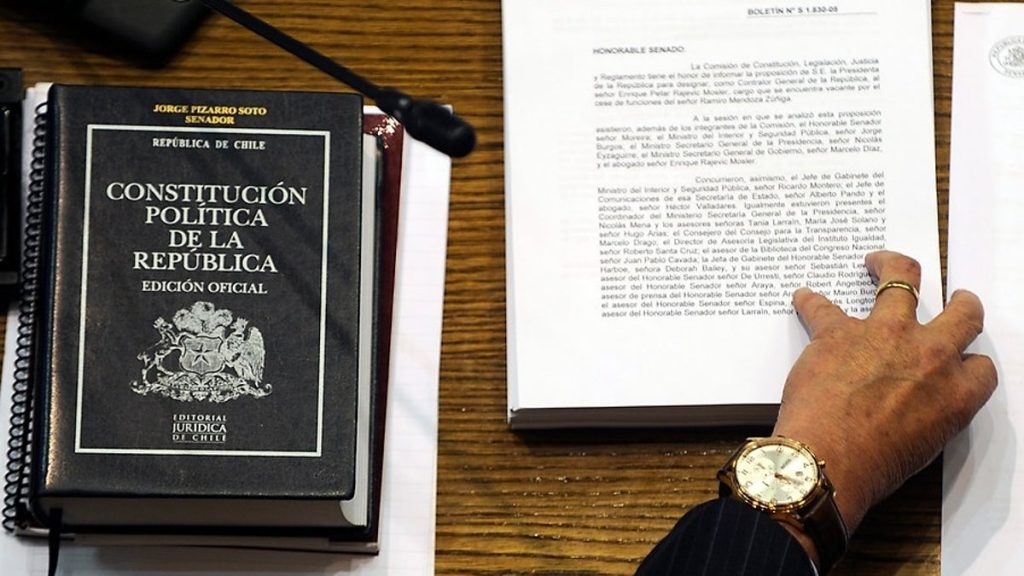
Lo mínimo y lo máximo (notas para orientar nuestro proceso constituyente)
Organizar el poder político, evitar la transgresión por parte del Estado de los derechos humanos, y definir los valores que están a la base del orden social, son algunos de los elementos insoslayables de toda Constitución. Sin embargo, para delimitar cuáles serán los énfasis, cuánto dejaremos entregado a la deliberación racional –esto es, la política– y cuánto queremos tallar en piedra, se requiere un debate profundo y al mismo tiempo flexible en torno a la justicia, la seguridad y la libertad. De lo contrario, el proceso constituyente puede convertirse en un diálogo de sordos.
por Javier Couso I 30 Septiembre 2020
Una de las paradojas del inminente proceso constituyente que el país se apronta a iniciar, es que la propia noción de Constitución no es algo obvio para la vasta mayoría de la ciudadanía. Esto no es, por cierto, algo peculiar de los chilenos –como algunos sarcásticamente se apuran en aseverar— sino que, por el contrario, un fenómeno universal. En efecto, no son pocas las dimensiones de la vida social, política y económica en que las instituciones que enmarcan y determinan la vida cotidiana de las personas son, sin embargo, difíciles de definir para las últimas, más allá de que estén familiarizadas con lo que implican para su vida cotidiana (como ocurre, por ejemplo, con los tributos, la planificación urbana o la salud pública).
La dificultad de definir –o, al menos, caracterizar– la idea de Constitución se acentúa por el hecho de que, como lo ha destacado la filosofía analítica anglosajona, existen diferentes concepciones de este concepto. En otras palabras, la propia noción de Constitución tiene distintos significados. Haciendo las cosas aún más complicadas, el que nos ocupa es conocido como un “concepto esencialmente controvertido”, esto es, de aquellos que inevitablemente suscitan polémica (como ocurre también con nociones como justicia, igualdad o libertad). Parafraseando a Nietzsche, la definición de Constitución es casi imposible, ya que “solo se puede definir aquello que no tiene historia” (y vaya la historia que tiene este vocablo, que viene utilizándose desde por lo menos la época de Platón y Aristóteles).
Para terminar con estas consideraciones iniciales acerca del problema de definir el objeto central del proceso constituyente (ni más ni menos que la Constitución), cabe añadir la problemática relación de esta idea con la de constitucionalismo, noción que supone una práctica político-cultural mucho más compleja –y difícil de obtener— que la mera promulgación de un texto fundamental. Esto último queda de manifiesto cuando se advierte que, si bien Corea del Norte y Cuba cuentan con una Constitución, en ninguno de esos países existe constitucionalismo, entendido como la existencia de límites efectivos a la autoridad política; límites que permiten espacios de libertad que pueden ser utilizados por la ciudadanía para –incluso– criticar públicamente a quienes detentan el poder. De ahí que un agudo observador de América Latina, Brian Loveman, haya sostenido en su libro The constitution of tyranny: regimes of exception in Spanish America, que en la región “han habido muchas constituciones, pero muy poco constitucionalismo”.
Si lo anterior es efectivo, la idea de Constitución que interesa desde el punto de vista del proceso inaugurado el 15 de noviembre del año pasado, es una que se inscribe en la tradición de las cartas fundamentales que no solamente constituyen y organizan el poder público, sino que, simultáneamente, lo limitan, de manera de garantizar espacios de libertad a los individuos.
Las ideas importan
Una vez que se aquilata el hecho de que existen distintas formas de entender el sentido y las funciones de una Constitución, se comprende mejor que el debate constituyente parece, en ocasiones, un diálogo de sordos. Dado este contexto, puede ser útil intentar “mapear” algunas de las formas prototípicas en que diferentes sectores entienden a la Constitución.
Un punto de partida relevante para el debate constituyente chileno es la distinción entre aquellos que consideran que una Constitución debe ser “mínima”, y aquellos que consideran que debe ser “plena”. Mientras para los primeros la carta fundamental debe ser un documento breve y directo, que establezca el marco general de la organización del poder público y los derechos verdaderamente fundamentales (dejando entregada a la política “normal” el desarrollo más detallado de las modalidades de implementación de los derechos, valores y principios abstractos contenidos en ella), para los segundos la Constitución debe ser un documento detallado, que consagre no solo los aspectos básicos de la organización del poder y sus límites, sino que proyecte en el tiempo los lineamientos esenciales de, por ejemplo, el sistema económico.
Un ejemplo de la concepción plena (o maximalista) de Constitución ha sido defendida en nuestro medio por José Luis Cea, quien a propósito de la consagración de algunos de los elementos del modelo económico impuesto por el régimen militar, sostiene en su Tratado de la Constitución de 1980: “Nadie duda de que la Constitución debe contener las reglas del juego de la política. Si esto es así, y [la Constitución] tiene que incluir los elementos esenciales de un orden social, ¿por qué entonces olvidar las reglas económicas y sociales que están tan íntimamente relacionadas con los aspectos políticos? (…) Lo que defendemos es que los principios característicos de tales modelos se incluyan explícita e inequívocamente en la Ley Fundamental. (…) ¿Cuál es el modelo económico y su contraparte social? Los redactores de la Constitución deben responder a estas preguntas y no tomar el camino fácil, pero en última instancia peligroso, de la neutralidad del sistema de valores”.
En un mundo en el que la mayor parte de la actividad humana es económica, argumenta Cea, es imposible que la Constitución permanezca neutral con respecto a esa esfera.
Esta concepción acerca del rol que debe jugar una Constitución en la vida económica, contrasta radicalmente con la forma en que otro destacado constitucionalista local, Jorge Correa Sutil, articula una comprensión “minimalista”. Así lo expone en su artículo “¿Ha llegado la hora de una Nueva Constitución?”: “Para decirlo en corto y de modo simplificado, mientras en el país no haya un consenso acerca del ‘modelo’, la Carta Fundamental no debe abrazar ninguno. Me parece que no ha llegado la hora de una Constitución extensa y minuciosa, sino la hora en que sectores políticos, los que peyorativamente se denominan como ‘mayorías ocasionales’, puedan decidir y experimentar modelos, proyectos y políticas públicas, con pocos constreñimientos constitucionales. Me inclino, así, por ir borrando de la Constitución más que por permitir que grupos de élite en pugna y que no logran triunfar electoralmente sino por márgenes escasos y ocasionales, impongan en piedra sus ideas sustantivas acerca de lo que es una buena sociedad política”.
Una eventual nueva constitución necesariamente deberá revisar la forma en que se organiza un mecanismo en que se pueda evitar que el Congreso transgreda los derechos fundamentales de individuos y grupos minoritarios, al tiempo que no le entrega a un grupo de jueces no elegidos un poder de veto definitivo respecto de las decisiones democráticas de la ciudadanía.
El fuerte contraste respecto del alcance que debe tener la Constitución en términos de su contenido económico (que exhiben las posiciones de Cea y Correa Sutil) refleja bien las consecuencias prácticas de las disquisiciones teóricas con que comenzamos este ensayo. Más aún, si en el mundo de la política y la sociedad las ideas importan, en la esfera constitucional ello es aún más nítido.
El peligro del gobierno de los jueces
Existen, no obstante, muchos otros aspectos –o matices– a la hora de concebir una Constitución, aspectos que sin duda afectarán el debate constituyente. Por ejemplo, observar cómo se discutirá la llamada “revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes”, esto es, el poder de órganos jurisdiccionales de echar abajo legislación aprobada democráticamente que, sin embargo, se considere por los jueces como contraria a la Constitución. En este punto es bueno recordar que, hasta principios del siglo XX, no se pensaba que el constitucionalismo requiriera de este tipo de control. Por el contrario –con excepción del constitucionalismo estadounidense–, hasta los años 20 del siglo pasado dicha práctica era rechazada por el grueso de los países más avanzados, al punto que un importante jurista francés (Edouard Lambert) alertaba contra el peligro del “gobierno de los jueces” que tal facultad inevitablemente involucraba. Dicho esto, hoy la idea de que la judicatura pueda declarar inconstitucional legislación aprobada por el Congreso se encuentra muy consolidada. Con todo, en el contexto de una creciente politización de muchos tribunales constitucionales (así como de cortes supremas que detentan facultades similares), han surgido voces muy respetadas que cuestionan la inevitabilidad de la revisión judicial de la constitucionalidad de la ley en un estado democrático de derecho (Jeremy Waldron es quizá el más conocido impugnador de esta práctica).
El debate mencionado es sumamente relevante para la situación de nuestro país, ya que, particularmente desde la segunda presidencia de Bachelet, el ente encargado de velar que las leyes aprobadas por el Congreso no violen la Constitución (el Tribunal Constitucional) se ha transformado en un verdadero actor político no elegido democráticamente, que se ha dedicado a echar abajo leyes que buscaban introducir elementos de justicia social a una sociedad tan inequitativa como la nuestra. Producto de ello, el Tribunal Constitucional opera como la gran espada de Damocles que pende por sobre la política chilena, ya que, cada vez que se aprueba legislación que propende a expandir las libertades y derechos de las personas –como la despenalización del aborto, el fortalecimiento de los sindicatos o la protección de los consumidores— aparecen voces conservadoras que proclaman que pedirán al Tribunal Constitucional que declare esas iniciativas como contrarias a la Constitución. Así, sectores que son derrotados en el debate político-legislativo suelen “ganar por secretaría”, por usar una expresión coloquial. Esto último no solo asfixia el normal desarrollo de la política democrática del país, enviando de paso la señal a los votantes de que importa más quién controla el Tribunal Constitucional que quién gane las elecciones, sino que distorsiona el rol que debe jugar una Constitución en una sociedad democrática.
Una eventual nueva constitución necesariamente deberá revisar la forma en que se organiza un mecanismo en que se pueda evitar que el Congreso transgreda los derechos fundamentales de individuos y grupos minoritarios, al tiempo que no le entrega a un grupo de jueces no elegidos un poder de veto definitivo respecto de las decisiones democráticas de la ciudadanía.
Pegamento social
¿Cuál es el sentido final que tiene una Constitución en una sociedad abierta y democrática?
Siguiendo al pensador alemán Jürgen Habermas (y otros autores que trabajan dentro de la tradición liberal igualitaria, como John Rawls, Ronald Dworkin y, en nuestro continente, Carlos Nino), una Constitución democráticamente elaborada es crucial, ya que representa el único elemento que puede servir de “pegamento” social en países en que las personas tienen diferentes concepciones del sentido de la existencia, distintos códigos éticos, variadas filosofías de vida y diversas religiones, que es lo que ocurre en Chile. En efecto, una vez que el rol integrador que jugaron antaño la religión, el nacionalismo o la tradición se pulverizo, producto de los procesos de modernización que desde hace más de un siglo se vienen expandiendo por el mundo, el derecho democráticamente elaborado pasó a ser el último recurso para que individuos y grupos separados por maneras de entender el mundo y la existencia, puedan convivir pacíficamente.
Dicho esto, para que una carta fundamental pueda cumplir a cabalidad el rol integrador que se ha mencionado, debiera optar por un sano minimalismo constitucional, en lugar de ceder a la tentación de intentar “congelar” –por decirlo así— modelos económicos, sociales o culturales que solo interpretan a una parte de la sociedad. En otras palabras, una Constitución para los tiempos que corren, y que trate a cada persona con igual consideración y respeto, debiera fijar un marco razonable donde podamos vivir en paz bajo unas reglas que conciten la mayor adhesión posible del conjunto de la sociedad.
Si la concepción de Constitución recién esbozada es plausible, se entiende que, más allá de las consideraciones prácticas que ameritan sustituir la Constitución de 1980 (y a las que nos hemos referido antes en esta misma revista), introducir una nueva carta fundamental elaborada en condiciones democráticas representa una tarea central dentro de los muchos desafíos que enfrentará nuestro país en los próximos años.


