
La lucidez de un migrante social
La reedición de Regreso a Reims, ensayo autobiográfico del filósofo francés Didier Eribon, adquiere una nueva vigencia en Chile porque es también un crudo análisis sobre cómo la izquierda política perdió el contacto con la clase obrera. Y su voto.
por Marcela Aguilar I 14 Noviembre 2025
Un tránsfuga de clase. Así se define Didier Eribon (Reims, 1953). Y si lo apuran, no tiene dudas en reconocer que por mucho tiempo ocultó su origen, reaprendió sus modales, fingió lecturas y escuchas que no eran ciertas, imitó las frases y cuidó las palabras para distanciarse del mundo obrero en que nació y creció. Actuó como un desclasado, un esnob. Darse cuenta de cómo este esfuerzo marcó su vida, esa revelación, es el centro de este ensayo autobiográfico llamado Regreso a Reims, publicado en 30 países desde su primera edición en francés, en 2009.
Actual profesor en La Sorbonne, Eribon cuenta en el libro cómo su vida dio muchas vueltas antes de llegar a ese lugar. Porque su origen también limitó su acceso a la información que necesitaba para convertirse en un académico y, finalmente, fueron sus amistades en el mundo gay parisino las que lo ayudaron a encontrar una ocupación como periodista cultural y así sobrevivir en la capital francesa cuando se acabó su beca universitaria. Su primer entrevistado para Libération fue Pierre Bourdieu, de quien se hizo amigo. Lo mismo ocurrió con Michel Foucault: el periodismo le dio acceso a un circuito impensado para alguien que provenía del mundo rural y obrero. La biografía que escribió sobre Foucault, a sugerencia de otro intelectual amigo, Georges Dumézil, marcó su transición del periodismo al ensayo teórico. Sus escritos sobre la homosexualidad desde una perspectiva sociológica le valieron invitaciones a dar clases a universidades de Estados Unidos y, en definitiva, lo validaron como intelectual para ocupar un lugar en la academia francesa.
La dimensión autobiográfica de Regreso a Reims es lo que más se recuerda de una primera lectura. Eribon no tiene misericordia con sus personajes, incluido él mismo. “Yo no lo amaba. Nunca lo había amado”, explica al recordar el momento en que su madre le comunicó que su padre, aquejado de Alzheimer, había muerto. “Sabía que sus meses, y luego sus días, estaban contados y no había intentado verlo una última vez. Además, ¿para qué?, si no me hubiera reconocido. Ya hacía una eternidad desde que habíamos dejado de reconocernos. La fosa que se había abierto entre nosotros durante mi adolescencia se había ensanchado con los años y nos habíamos vuelto extraños el uno para el otro. Nada nos unía, nada nos reunía. Al menos es lo que yo creía, o lo que tanto había deseado creer, pues pensaba que uno podía vivir su vida al margen de su familia e inventarse a sí mismo dando la espalda al pasado y a quienes lo habían habitado”.
Al comienzo pareciera que el relato de Eribon se inscribirá en esa larga tradición de memorias sobre el padre, un subgénero que incluye a Raymond Carver, Paul Auster, J. R. Ackerley, Hanif Kureishi, Juan Villoro y tantos más. “Nunca —¡nunca!— conversé con él. Era incapaz de hacerlo (al menos él conmigo y yo con él). Es demasiado tarde para lamentarlo. Pero hay tantas preguntas que me gustaría hacerle ahora, más no sea para escribir el presente libro”, reclama Eribon.
La muerte de su padre lo mueve a volver a visitar a su madre, a quien ha visto muy poco en las últimas décadas. A sus hermanos, nada. Por años ha justificado esta distancia como una respuesta al rechazo de su familia a su homosexualidad, pero pronto se da cuenta de que esa explicación oculta su propio proceso de ocultamiento: su vida en París implicó reconocerse como homosexual y, al mismo tiempo, olvidar que provenía de un mundo obrero y provinciano, inculto y violento. “¿Por qué yo, que sentí tanta vergüenza social, tanta vergüenza del entorno del que provenía cuando me mudé a París y conocí a gente que venía de entornos sociales tan diferentes al mío, a quienes con frecuencia mentía más o menos sobre mis orígenes de clase, o frente a quienes me sentía profundamente incómodo de tener que confesar mis orígenes; por qué nunca se me ocurrió abordar este problema en un libro o un artículo? Formulémoslo de la siguiente manera: me fue más fácil escribir sobre la vergüenza sexual que sobre la vergüenza social”.
Lo que distingue esta reflexión de otras que han abordado un quiebre similar, como la de Annie Ernaux en El lugar, es la lectura sociológica y política que hace Eribon de sus experiencias. A su juicio, su silencio respecto de su origen no es simplemente una estrategia individual de adaptación a un nuevo entorno, sino que responde también a la falta de interés de la sociedad por los asuntos de clase.
A partir de la definición, acuñada por Ernaux, del “tránsfuga de clase”, Eribon asume que su migración le da una perspectiva que quienes se han movido siempre en el entorno popular y obrero no pueden tener. “Hay que pasar, como me sucedió a mí, del otro lado de la línea demarcatoria para escapar a la implacable lógica de lo que se da por sentado y para percibir la terrible injusticia de esta distribución desigual de oportunidades y posibilidades”, afirma.
El migrante social no solo conoce los códigos de dos mundos y puede explicar los fenómenos de uno con el lenguaje del otro, como ocurre cuando se dominan dos idiomas, sino que además puede observar esos sistemas en un marco más general y entender cómo coexisten. Esta distancia, dice Eribon, es necesaria para hacer sociología o filosofía. Siguiendo este razonamiento, desestima la capacidad de los propios individuos para interpretar lo que ocurre en sus entornos. Lo ejemplifica con el abandono escolar, que en las clases populares es leído como una decisión individual, motivada por la falta de interés en los estudios: “Cualquier sociología o cualquier filosofía que pretenda ubicar en el centro de su razonamiento el ‘punto de vista de los actores’ y el ‘sentido que estos dan a sus acciones’ se expone a no ser más que una estenografía de la relación mistificada que los agentes sociales establecen con sus propias prácticas y, en consecuencia, a no hacer más que contribuir a perpetuar el mundo tal cual es: una ideología de la justificación (del orden establecido). Solo una ruptura epistemológica con la manera en que los individuos se piensan espontáneamente a sí mismos permite describir, al reconstituir la totalidad del sistema, los mecanismos de reproducción del orden social y, en particular, la manera en que los dominados ratifican la dominación, eligiendo la exclusión escolar a la que están predestinados”.
A Eribon le interesa particularmente explicar cómo la trayectoria de una persona está determinada por su contexto sociocultural. Es una lectura marxista, por supuesto, marcada por los autores con quienes se formó como filósofo, en diálogo con sus lecturas posteriores de Foucault y Bourdieu. Es así como interpreta cada huella de su recorrido. “El regreso al medio del que uno viene —y del que uno salió, en todos los sentidos del término— siempre es un regreso sobre sí mismo y un regreso a sí mismo, un reencuentro con uno mismo que se ha conservado tanto como se lo ha negado. En tales circunstancias, aflora a la conciencia aquello de lo que uno quisiera creerse liberado, aunque se lo sabe estructurante de nuestra personalidad, a saber, el malestar que produce pertenecer a dos mundos diferentes, separados uno del otro por tanta distancia que parecen irreconciliables, pero que, sin embargo, coexisten en todo lo que uno es; una melancolía vinculada al habitus clivé, retomando ese bello y poderoso concepto de Bourdieu”.
El regreso de Eribon pasa por reconocer que sus hermanos son parte de esa contundente mayoría que vota por la derecha, porque la izquierda ya no los representa. Tan descarnado como el análisis de su lugar en el mundo es la lectura que hace de cómo la izquierda dejó de preocuparse por los problemas de la clase trabajadora. El origen de este desinterés por las condiciones materiales de subsistencia de los trabajadores está en la vocación internacional de la izquierda, su afán por dolerse más por los problemas de otros continentes que por las dificultades de sus propios votantes. “Cuando Gilles Deleuze, en su Abécédaire, expone la idea de que ‘ser de izquierda’ es ‘percibir primero el mundo’, ‘percibir el horizonte’ (considerar que los problemas urgentes son los del Tercer Mundo, más cerca de nosotros que los de nuestro propio barrio), mientras que ‘no ser de izquierda’ sería, por el contrario, centrarnos en la calle en la que vivimos, el país en que vivimos, la definición que propone es exactamente opuesta a la que encarnaban mis padres: para los medios populares, para la ‘clase obrera’, la política de izquierda consistía, ante todo, en un rechazo muy pragmático de lo que debía soportarse en el día a día. Se trataba de una protesta y no de un proyecto político inspirado por una perspectiva global. Miraban a su alrededor y no a la distancia, tanto en el tiempo como en el espacio”.
Su respuesta es que la izquierda se apartó de los obreros antes de que ellos se apartaran de la izquierda. Y lo dice por experiencia propia: ‘Leyendo a Marx y Trotski, creía estar a la vanguardia del pueblo. Pero en realidad estaba entrando en el mundo de los privilegiados, en su temporalidad, en su modo de subjetivación: el de los que disponen del tiempo para leer a Marx y Trotski. Me apasionaba el Sartre que escribía sobre la clase obrera, pero detestaba la clase obrera en la que estaba inserto, el ambiente obrero que delimitaba mi horizonte’.
El antiguo votante de izquierda no tenía, necesariamente, una formación marxista. Su idea de la revolución era más bien genérica, la expectativa de un gran cambio que provocaría el fin de los abusos de los ricos contra los pobres. La descripción que hace Eribon de estas reflexiones que oía en su casa, de boca de sus padres y vecinos, se asemeja mucho a las pancartas que se vieron en Chile durante el estallido social. “Para mi familia, el mundo se dividía en dos grupos: los que están ‘con los obreros’ y los que están ‘contra los obreros’ o, según una variación del mismo tema, los que ‘defienden a los obreros’ y los que ‘no hacen nada por los obreros’. Cuántas veces habré oído esas frases que resumen la percepción de la política y las elecciones que derivan de esta. De un lado, estaba el ‘nosotros’ y los que están ‘con nosotros’; del otro, estaban ‘ellos’. ¿Quién pasó a cumplir el papel del ‘Partido’? ¿A quién pueden acudir los explotados y desfavorecidos para sentir que alguien se expresa por ellos, que los apoya? ¿A quién pueden dirigirse, acercarse, para darse una existencia política y una identidad cultural; para sentirse orgullosos de sí mismos porque están legitimados por una instancia poderosa? O simplemente: ¿quién tiene en cuenta quiénes son, de qué viven, qué piensan, qué desean?”.
Su respuesta es que la izquierda se apartó de los obreros antes de que ellos se apartaran de la izquierda. Y lo dice por experiencia propia: “Leyendo a Marx y Trotski, creía estar a la vanguardia del pueblo. Pero en realidad estaba entrando en el mundo de los privilegiados, en su temporalidad, en su modo de subjetivación: el de los que disponen del tiempo para leer a Marx y Trotski. Me apasionaba el Sartre que escribía sobre la clase obrera, pero detestaba la clase obrera en la que estaba inserto, el ambiente obrero que delimitaba mi horizonte”.
Entender al pueblo, dice Eribon, implica entender los múltiples matices de la relación de estas personas con el dinero, la educación, el trabajo, las oportunidades, el ascenso social. Por ejemplo, su madre guardaba un enorme resentimiento porque fue una niña estudiosa que no tuvo más opciones que trabajar como empleada doméstica primero, y luego como obrera. Ella entendió que Didier Eribon era, de sus hijos, quien tenía más posibilidades de ser profesional y por eso se sacrificó para que él estudiara. “Mi madre dejaba hablar a su resentimiento como una manera de admitir que se me abrirían perspectivas que para ella siempre habían estado cerradas, o que se habían cerrado apenas entreabiertas. Para ella era importante que yo estuviera plenamente consciente de la suerte que tenía. Cuando decía: ‘Yo nunca tuve’, quería decir, ante todo: ‘Tú tienes. Y debes saber lo que eso representa’”. Se trataba de un sacrificio físico, corporal: padre y madre con doble jornada, extenuados, llevando el cuerpo al límite para asegurar al hijo el privilegio de leer a filósofos como el propio Marx. “La propia palabra ‘desigualdad’ —escribe— me parece un eufemismo que le quita el carácter de realidad a lo que realmente es: la violencia desnuda de la explotación. El cuerpo de una obrera, cuando envejece, muestra, ante todas las miradas, la verdad de la existencia de las clases”.
Es la misma sensación que describe Annie Ernaux sobre su madre en Una mujer, y que cita Eribon: “Yo estaba segura tanto de su amor como de esta injusticia: ella servía papas y leche de la mañana hasta la noche para que yo pudiese sentarme en un anfiteatro a que me hablaran de Platón”.
Para Eribon es incomprensible que la denuncia de las condiciones inhumanas en que laboran las personas más pobres haya desaparecido de los discursos de la izquierda y de su percepción del mundo social. Otro aspecto que la izquierda parece desconocer o incluso despreciar en la clase obrera es su afán por tener cosas, bienes. Eribon recuerda cómo sus padres “deseaban con ardor poseer todos los bienes de consumo corrientes y yo veía, en la triste realidad de su existencia cotidiana, en sus aspiraciones a una comodidad que les había estado vedada por tanto tiempo, el signo a la vez de su ‘alienación’ social y de su ‘aburguesamiento’. Eran obreros, habían conocido la miseria y, como todos en mi familia, como todos los vecinos, como toda la gente que conocíamos, los movía el deseo de poseer todo lo que hasta ese momento les había sido negado y todo lo que les había sido negado a sus padres antes que a ellos. Apenas pudieron, compraron, multiplicando los créditos, todo aquello con lo que soñaban: un auto usado y luego un auto nuevo, una televisión, muebles que encargaban por catálogo (una mesa de fórmica para la cocina, un sillón de cuerina para la sala, etc.). Me afligía verlos permanentemente impulsados por la búsqueda del bienestar material e incluso por la envidia —‘¡y por qué nosotros no podemos tener eso también!’— y constatar que quizás eran ese deseo y esa envidia los que habían regido, incluso, sus elecciones políticas, aunque ellos no establecieran un vínculo directo entre ambos registros”.
No suena a la clase obrera ideal, solidaria y austera, pero se pregunta Eribon: “¿Qué tipo de relato político no tiene en cuenta quiénes son realmente aquellos cuyas vidas interpreta y que conduce a que se condene a los individuos de los que habla porque no se encuadran en esa ficción construida?”.
Y así fue como, en el imaginario de la clase trabajadora, la obsesión de la derecha por defender a los nacidos en el país frente a los inmigrantes se transformó en el nuevo “nosotros” frente a los “otros”, que ya ni siquiera son ricos, sino que son incluso más pobres que los pobres, pero llegan a quitar un pedazo de lo poco que hay: “No sería una exageración describir las actuales cités de la periferia de las ciudades francesas como el teatro de una guerra civil latente: la situación de estos guetos urbanos es una amplia muestra de cómo se trata a ciertas categorías de la población, cómo se los empuja a los márgenes de la vida social y política, cómo se los reduce a la pobreza, a la precariedad, a la ausencia de futuro. Las grandes insurrecciones que, a intervalos regulares, envuelven estos ‘barrios’ no son otra cosa que la condensación repentina de una multitud de batallas fragmentarias cuyo fragor nunca se apaga”.
A su juicio, el voto por el Frente Nacional debe interpretarse, al menos en parte, como el último recurso con el que contaban los medios populares para defender su identidad colectiva y una dignidad que sentían igual de pisoteada que siempre, pero ahora también por quienes los habían representado y defendido en el pasado.
Si hay un aspecto en que el lúcido análisis de Eribon tambalea es en su dificultad para explicar su propia trayectoria de éxito a la luz de los determinismos sociales, culturales y económicos. “El hecho de que algunos —varios, probablemente— se apartan de las ‘estadísticas’ y logran burlar la terrible lógica de los ‘números’ de ninguna manera anula, como quisiera hacerlo creer la ideología del ‘mérito personal’, la verdad sociológica que estas revelan”, afirma. En su caso, sin embargo, pareciera haber mucho mérito: de sus padres, al apostar por educarlo; en él, por su inteligencia, pero también por su determinación, por su amor propio y su imparable necesidad de vivir una vida distinta. Ese espíritu le permitió sobrevivir a profesores mediocres, a estructuras cortoplacistas y a fracasos que, vistos a la distancia, estaban totalmente anunciados, como la fallida postulación a la carrera docente. Eribon intenta un imposible, que es relatar su historia excepcional sin transformarla en un ejemplo, sin presentarla como un modelo de conducta. Opta por detenerse en las dificultades, en el quiebre que significó reaprender costumbres, y pese a todo es inevitable leer su historia como la de un hombre que se hizo a sí mismo, todo lo contrario de la forma en que el propio Eribon lee el devenir social.
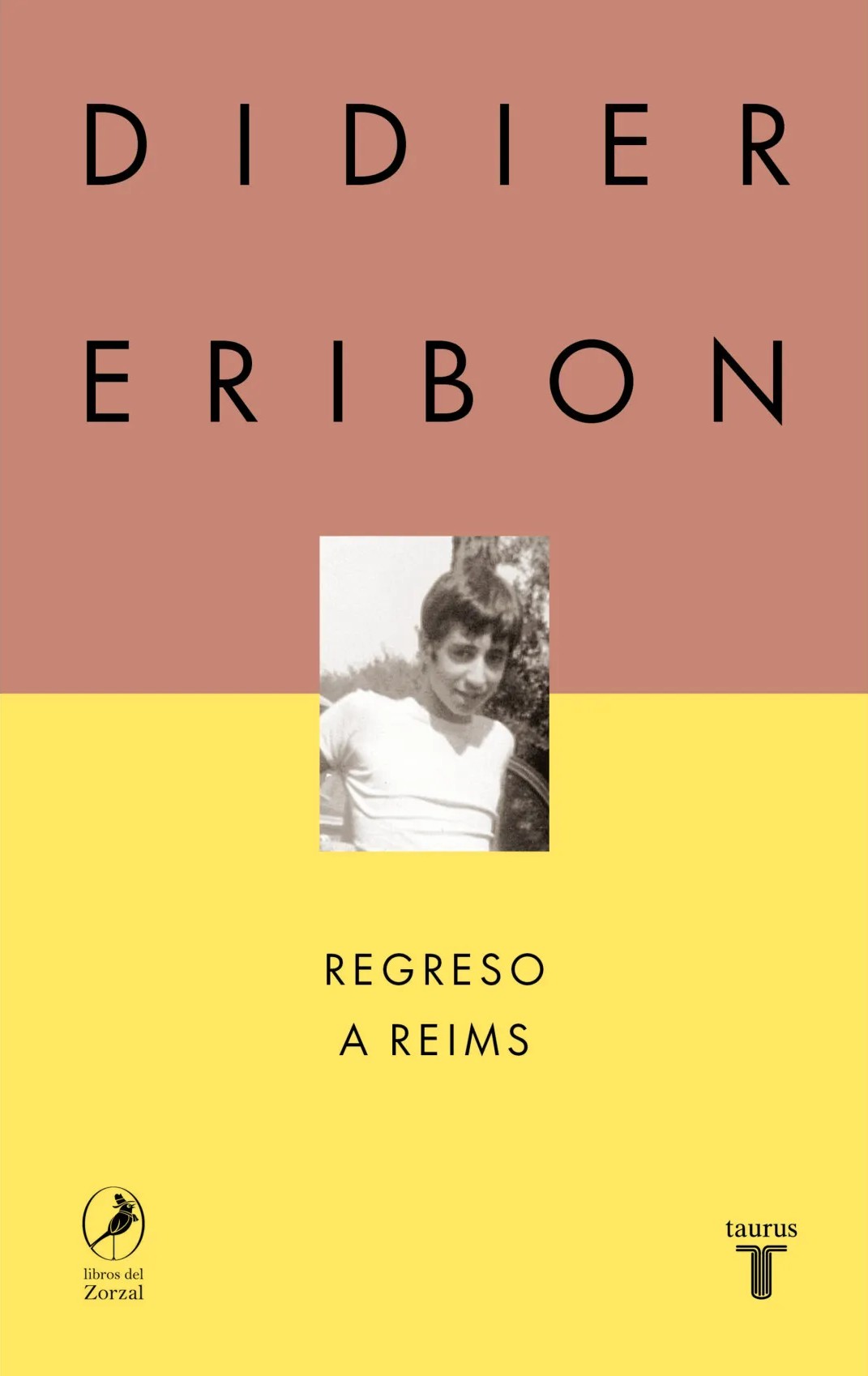
Regreso a Reims, Didier Eribon, traducción de Georgina Fraser, Taurus / Libros del Zorzal, 2025, 240 páginas, $18.000.

