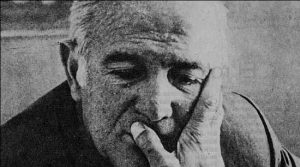Chile, fértil provincia erosionada
por Daniel Hopenhayn I 21 Febrero 2024
Este libro quiere ser el rescate de una obra olvidada, cuyo valor ha de enmarcarse en parámetros objetivos: nos asoma a la génesis del pensamiento ecologista en Chile. Permite completar hacia atrás, entonces, un cuerpo de conocimiento cada vez más relevante en el presente. A eso está invitado el lector y la lectura no lo defraudará. Pero también se verá sumergido en una experiencia inquietante, no estipulada en el programa, pues irá reconociendo, poco a poco, el espíritu de un autor singular, de modales discretos, contenidos y, sin embargo, intensamente luminoso y transido de piedades y angustias.
La sobrevivencia de Chile es un informe que Rafael Elizalde Mac-Clure publicó en 1958, por encargo del Ministerio de Agricultura. En 1970, el Servicio Agrícola y Ganadero imprimió una versión aumentada y corregida por el autor, que había muerto en abril de ese año. En casi 500 páginas, Elizalde diagnosticaba el estado de conservación de cada uno de nuestros recursos naturales renovables (“renarres”), así clasificados: agua, suelos, bosques, praderas, flora, fauna, belleza escénica y hombre. Una obra técnica, a primera vista, en la cual había que adentrarse para descubrir un incipiente modo de pensar y sufrir el mundo.
El volumen aquí reseñado nos ahorra ese camino: selecciona directamente “los pasajes más ensayísticos o de prosa histórica”, en los cuales reflexiona en propiedad “un previsor de la crisis global que entonces se iniciaba”, según las palabras de Pablo Chiuminatto en el prólogo. Un previsor de cuya existencia recién venimos a enterarnos, pero no aparentemos asombro: la cuestión ambiental aún no mueve pasiones en la vida intelectual del país. Se celebra al precursor Luis Oyarzún, por su admirable Defensa de la Tierra (1973). “Lo curioso es que si vamos al libro de Oyarzún, se entiende prontamente que su principal referente local es Elizalde”, anota Chiuminatto.
De ese carácter pionero e ignoto deriva el único reproche que puede hacerse a este libro: hay poca información biográfica sobre el autor. La indagación aclara algunas cosas, aunque no disipa la intriga. De padre ecuatoriano y madre chilena (el primero, diplomático, fue embajador en Santiago), Elizalde se educó en distintos países y luego estudió Ciencias Políticas en Lovaina. Tras algunos periplos por Europa, volvió a Chile, fue analista financiero en el Banco Central y partió a California a estudiar Economía, donde mal no se movió: adaptó al castellano la película Blancanieves, cuyo doblaje supervisó él mismo en los estudios de Walt Disney. De eso y más dejó registro en Los ángeles de Hollywood (1938), un libro de crónicas. “En nuestra lengua no existe libro alguno tan completo sobre Hollywood y sus misterios”, sentenció Carlos Silva Vildósola.
Vivir en armonía con la naturaleza es una causa política sinuosa, capaz de acortar distancias entre sabios y fanáticos. El estilo de Elizalde, sin embargo, consonante con sus ideas, no admite las derivas implacables: fluye en sus palabras un apego natural a las formas deferentes, el impulso genuino del cuidado, sustentado en este caso por una vasta cultura y por sus dotes de investigador obsesivo.
Ya establecido en Santiago, Elizalde ejerció el periodismo en diarios y revistas (La Nación, El Mercurio, Zig-Zag, En Viaje) y mantuvo su oficio de traductor, con Nelson Rockefeller y la embajada estadounidense en su cartera de clientes. Creó una agencia de publicidad en Buenos Aires, fue jefe de Turismo de la Corfo y cofundó, en 1968, el Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna. No es mucho más lo que puede pesquisarse en línea. Pero basta para apreciar el talante cosmopolita y las inquietudes heterodoxas que explican su amplio dominio, ya en los años 50, de los estudios ambientales que tomaban forma entre Estados Unidos y Europa. También cabe inferir que Elizalde era objeto de suspicacias en el Chile desarrollista: un hombre de privilegiados vínculos con el imperio y que anteponía el interés de los árboles al interés social.
La preocupación central de Elizalde, en línea con su época, es la erosión. Fenómeno cuyos enormes alcances —subestimados hasta la crisis del Dust Bowl, tormentas de polvo que azotaron a Norteamérica en los años 30— permiten al autor conciliar tres motivaciones en apariencia contrapuestas: la rentabilidad económica (agricultura, turismo, transporte), la supervivencia humana y la pura devoción por la naturaleza. Enfrentados a la misma amenaza, cualquiera de estos fines reclama el mismo medio: la conservación de los suelos, bosques y cuencas hidrográficas cuyo ultraje desencadenó la erosión. Otrosí: Chile es “el país más erosionable del mundo”, según decreta el autor tras pasar revista a nuestra geografía física.
La primera parte del libro, “El paraíso que fue”, nos enfrenta a la naturaleza que vieron los cronistas de la Conquista y la Colonia. Historiador y esteta, Elizalde cita sugestivos pasajes de Ercilla, González de Nájera, Alonso Ovalle o el Abate Molina, entre otros, componiendo una pequeña antología visual. La majestad de un paisaje único, por su belleza o fertilidad, alterna en esos fragmentos con las primeras advertencias sobre el descriterio de sus habitantes. El padre Vidaurre, en 1748, denuncia “la malísima práctica que se tiene de incendiar los bosques con el fin de ahorrar fatigas”, augurando que “al cabo de unos años habrán acabado con ellos”.
Pero no será hasta entrado el siglo XIX que comience el verdadero descalabro. Al grito de “¡A hacernos ricos, muchachos!”, la minería en el Norte Chico, la colonización en el sur y la explotación agropecuaria en todo el territorio (cuyos bárbaros métodos deploraba incluso la Sociedad Nacional de Agricultura) abonaron la famosa profecía de Vicuña Mackenna: “Chile en un siglo será un desierto”. Este pronóstico, que data de 1855 y “no se ha cumplido totalmente, pero sí en gran parte”, persigue a Elizalde y enmarca sus observaciones empíricas sobre lo ocurrido desde entonces en distintas regiones del país. ¿La conclusión? “Ni siquiera hemos empezado a reaccionar”. Quemamos los bosques, se desbocan las aguas, los ríos se embancan, la tierra se empacha, los rebaños arrasan y, por todos lados, “el desierto avanza”.
Defender la naturaleza es cuidar lo que queda de ella; vale decir, insertarse en una historia general de la pérdida, donde ya todo prodigio es un pálido reflejo de lo que fue. Millones de años de creación dilapidados en décadas, por los más groseros motivos: un desconsuelo cósmico se apodera de Elizalde cuando extrema su conciencia al respecto, sin descuidar por ello el rigor de su tarea. Esto lo lleva a escribir líneas de repentina belleza.
Vivir en armonía con la naturaleza es una causa política sinuosa, capaz de acortar distancias entre sabios y fanáticos. El estilo de Elizalde, sin embargo, consonante con sus ideas, no admite las derivas implacables: fluye en sus palabras un apego natural a las formas deferentes, el impulso genuino del cuidado, sustentado en este caso por una vasta cultura y por sus dotes de investigador obsesivo.
Pero fluye, también, la fatalidad de la melancolía, el desencuentro radical con el mundo. Defender la naturaleza es cuidar lo que queda de ella; vale decir, insertarse en una historia general de la pérdida, donde ya todo prodigio es un pálido reflejo de lo que fue. Millones de años de creación dilapidados en décadas, por los más groseros motivos: un desconsuelo cósmico se apodera de Elizalde cuando extrema su conciencia al respecto, sin descuidar por ello el rigor de su tarea. Esto lo lleva a escribir líneas de repentina belleza, si esta se conserva, por ejemplo, en la desembocadura del río Baker. Pero también le permite ver en la Araucanía, por la ventanilla del tren, “cementerio tras cementerio de árboles carbonizados, algunos atrozmente retorcidos, momificados con un postrer gesto de dolor; sus negras ramas, cual brazos amputados clamando al cielo”. O la tierra de las laderas, apuñalada por el arado y las lluvias, hundidas sus entrañas “en impresionantes cráteres, rojos, sangrantes, que se alargan, socavan y ensanchan al infinito, haciéndola abortar toda su fecundidad”.
Sobre este cuadro gravita, ininteligible, la trágica muerte del autor. Elizalde se quemó a lo bonzo o eso concluyó la policía. Su cuerpo fue hallado en un potrero adyacente al aeródromo de Tobalaba, con una esponja en la boca y una mordaza, atribuidas a su voluntad de soportar las llamas sin clamar por auxilio. Tenía 62 años y vivía solo en la calle Rosal, junto al Santa Lucía. Carlos Rodríguez, jefe de la Brigada de Homicidios, declaró a la prensa que “indudablemente fue una forma de protestar contra la sociedad actual”, sin más indicios que el perfil de la víctima. Sobre el terreno había huellas de una sola persona. Pero el presunto suicida, si acaso se inmoló, no dejó otro testimonio que su cuerpo.
“El hombre, por un lado y otro, se suicida”, escribió Alone meses después, en un elogioso comentario de La sobrevivencia de Chile. Elizalde cifraba su esperanza en “la muchachada sana” a la cual dedica su libro, aún a tiempo de ser educada sobre bases ecológicas. Su desesperanza, en que no sabemos vivir para después de nosotros. La ciencia se anticipa, pero un presente sin dioses se ovilla en su propia fe: “El mañana se encargará de sí mismo”.

La sobrevivencia de Chile, Rafael Elizalde Mac-Clure, Saposcat, 2023, 94 páginas, $10.000.