
No reinas
“No es capaz de reconstruir la escena. Ni con imágenes ni con sensaciones. Sí recuerda el momento posterior: se quedó quieta, cerró los ojos y escuchó el sutil vaivén del agua. El sonido de algo que se ha ido y ha dejado eso, un sonido”, escribe Bernardita Bravo Pelizzola en No reinas. A continuación les compartimos el primer capítulo de esta novela, que retrata un mundo de inseguridad, aislamiento y desconfianza, en el que se desata la tragedia de una mujer que ahoga a su hijo de tres años.
por Bernardita Bravo Pelizzola I 16 Noviembre 2022
Lo peor vino después de matarlo. Porque lo peor de tener a un muerto ahogado en la tina, luego de un forcejeo en desigualdad de condiciones, no es el hecho de haberle quitado la vida.
Si ella vuelve hacia atrás, a ese momento de reacción y hundimiento, no es capaz de reconstruir la escena. Ni con imágenes ni con sensaciones. Sí recuerda el momento posterior: se quedó quieta, cerró los ojos y escuchó el sutil vaivén del agua. El sonido de algo que se ha ido y ha dejado eso, un sonido.
Imaginó que un cuerpo la levantaba suavemente del suelo, como si no pesara, y la arrojaba por la ventana. No alcanzaba a escapar: el mismo cuerpo, antes de que el suyo tocara tierra, la traía de vuelta al baño y la dejaba en la misma posición, de rodillas junto a la tina.
Eso es lo que recuerda: una imaginación.
Más adelante, odiará leer y escuchar la expresión «le quitó la vida», le suena tosca y sin carne, no dice todo lo que quiere decir, no logra expresar ese momento posterior. Quitar es apartar los juguetes tirados en medio de un pasillo y amontonarlos en una esquina: siguen estando ahí. Ella sacó algo de cuajo, como el animal que arranca el órgano de otro una vez atacado. Estuvo en ese punto irresistible donde tomas algo justamente para deshacerte de él: sabes lo que estás haciendo, pero el arrebato excede. Muerto el perro, se acabó la rabia, dicen algunos.
Lo peor vino después con el muerto ahí, ahogado en su tina, el aliento interrumpido, el oxígeno de los pulmones disminuyendo, el agua penetrando en la corriente sanguínea haciendo estallar las células. Porque ella sí recuerda esa mirada previa de estupor e incomprensión; un niño no entiende que alguien quiera ahogarlo, aunque él pueda deleitarse con un puñado de mosquitos flotando en una acequia.
Quizás el niño no alcanzó a sentir nada, pensar nada, o quizás sí, un atisbo de conciencia ante lo inabarcable, terror a la oscuridad al abrir los ojos en la noche, una cría que pierde la orientación y el rumbo. Es esperable que intentara deshacerse de ese cuerpo lo más rápido posible. Pero no. Lo peor es que ella lo envuelve en una toalla que se robó del motel donde trabajaba, porque eran nuevas y de las buenas, por fin eran de las buenas. Blancas y suaves, con el peso suficiente para reconocer esa fibra fina de algodón largo que no dejaría rastros de pelusas en ningún cuerpo, una verdadera toalla para arropar a una mujer desnuda, a un niño muerto. Habían recibido reclamos por parte de esos clientes que pagaban la tarifa más cara y se quedaban más tiempo. Toallas malas, feas y baratas que se deshacían con facilidad.
Al niño, en cambio, lo envuelve con esa toalla gruesa, esponjosa, y lo lleva a su cama. Su piel de a poco empalidece. Lo tiende ahí, entre sábanas limpias, porque eso fue una de las últimas cosas que hizo la noche anterior, cambiar las sábanas, dispuesto el escenario. Hacer bien una cama para quien hace y deshace varias todos los días puede resultar un acto mecánico, pero no: requiere de esfuerzo y parsimonia, experticia en dobleces. Pocos serán los que se fijen en eso al abalanzarse sobre las camas que ella hace.
Tiene tendido al niño en su cama, en su casa, y se acuesta junto a él. Se queda quieta. También fue un esfuerzo ahogarlo, sacarlo de la tina, envolverlo y acostarlo. Se queda quieta, muda, casi ni respira. El agua ha dejado de sonar. Hasta que de su estómago surge un alarido feroz, como el de una torsión gástrica en un perro grande y fino. Se les infla el estómago y desplazan las patas hacia los lados intentando ensancharse, tienen arcadas, babean y vomitan, entran en shock. Les pasa por tomar exceso de agua.
En algunas partes del pueblo donde vive las casas están cerca unas de otras, pero en su zona hay más distancia, más campo y descampado, da igual: toda casa puede explotar por dentro y las paredes, dependiendo de su grosor, guardarán o no su secreto. Un alarido así puede oírse a varios metros, mientras la brisa arrecia levemente la hierba sin cortar y las hormigas hacen su trabajo bajo tierra.
Si alguien lo ha escuchado no importa, ¿de dónde viene ese alarido? ¿De quién es? Se sabrá igual. Infierno chico el del pueblo, siempre son peores los infiernos chicos. Poca bulla para los peces gordos.
Una mujer ha matado a su hijo de tres años. Lo hunde, lo ahoga, lo acuesta en su cama. Después de un par de horas el cuerpo del niño desnudo está frío y ella solo siente latir su propio corazón. Se acabó la rabia.
El motel del que robó la toalla queda a la entrada del pueblo. Se anuncia en la carretera con un cartel rojo que dice en letras cursivas: El Escándalo, y justo abajo, con letra más chica: «Vívalo acá, no en su casa». Trabajaba allí de lunes a sábado.
Sí, yo lo maté, dice ella, o cree que dirá cuando haya que confesar. A su lado murmura: Lo maté. Sí, ese es su nombre: Cristóbal Villablanca Villablanca. No sabe cómo se dicen esas cosas en los estrados. Nunca ha estado en uno. Por mientras dice aquí: Fue mi hijo.
Yo soy su madre.
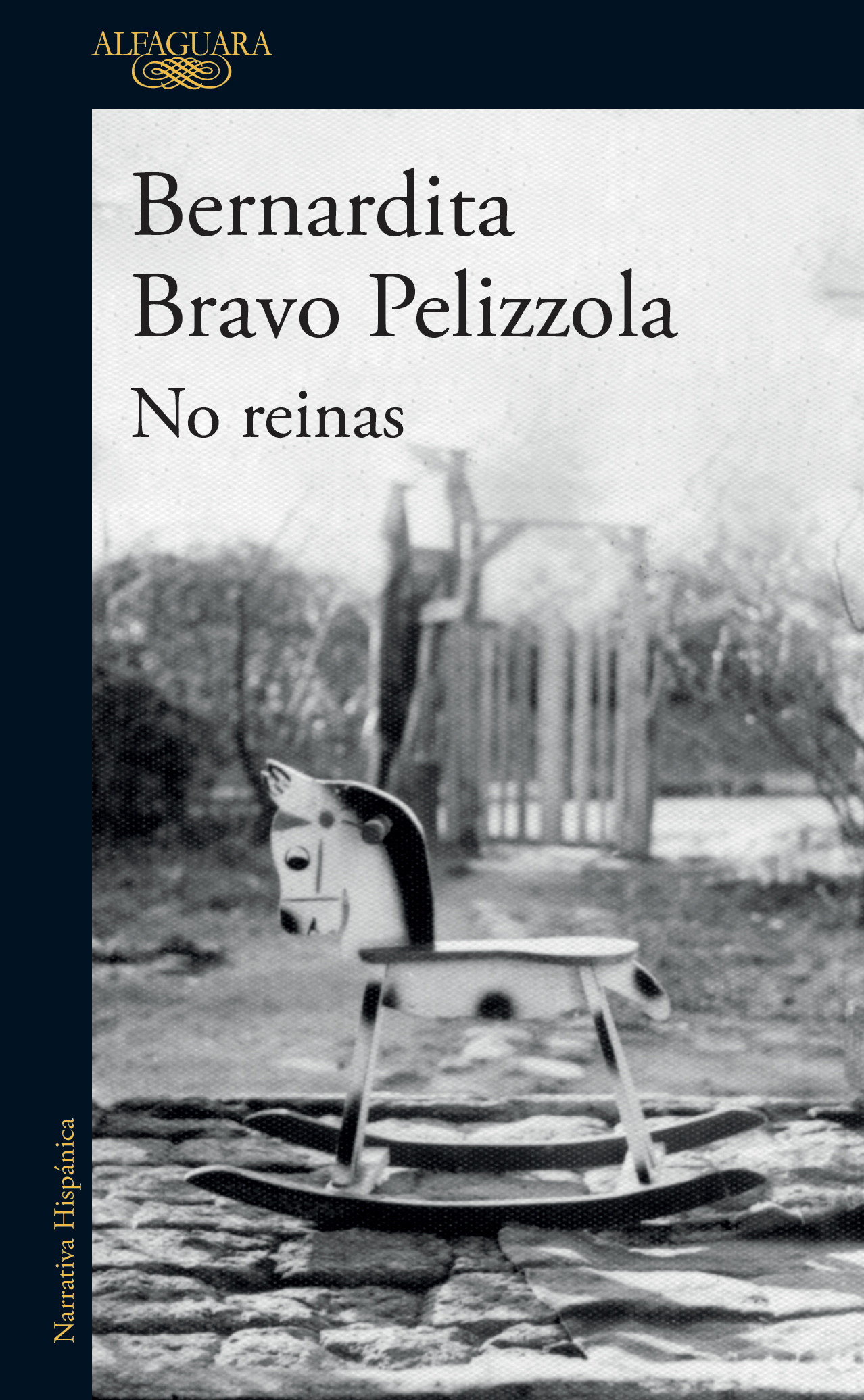
No reinas, Bernardita Bravo Pelizzola, Alfaguara, 2022, 152 páginas, $14.000.


