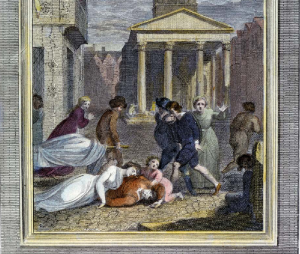Contra la decadencia y caída
Peter Brown en El mundo de la Antigüedad tardía se propone ampliar la visión ya clásica de Edward Gibbon sobre el Imperio Romano, y para ello nos retrotrae a una época en que “un 10 por ciento de la población, que vivía en las ciudades y había dejado su marca en el curso de la civilización, se alimentaba gracias al trabajo del restante 90 por ciento”. No es extraño, entonces, imaginar que aquel mundo comenzaría a fisurarse: invasiones, protestas o reinados como el de Gordiano, de apenas 22 días, son la muestra palpable de un mundo en serias dificultades.
por Cristóbal Carrasco I 12 Diciembre 2023
Tomado de un ensayo escrito por Theodor Adorno en 1937 sobre las últimas obras de Beethoven, el concepto de lo tardío ha servido para interpretar las etapas y producciones finales de algunos artistas. Acostumbrados como estamos a celebrar las óperas primas, las novelas de iniciación, en definitiva, a la juventud y el esplendor iniciático, Adorno y luego Edward Said en Sobre el estilo tardío, se esmeraron en resolver las contradicciones de aquellos que enfrentan las “cadencias definitivas de la muerte”: algunos, dice Said, lo hacen con cierto espíritu de resolución y sabiduría, mientras que otros lo toman con “intransigencia, dificultad y contradicción no resuelta”.
En la historiografía, por su parte, lo tardío ha resultado útil para erosionar las rígidas categorías de Antigüedad, Edad Media y Modernidad. El otoño de la Edad Media, escrito por Johan Huizinga (1919), es un precursor genial de lo tardío: su investigación fue uno de los primeros eslabones para desmitificar el oscurantismo medieval. El otoño de la Edad Media es un canto a lo contradictorio, un retrato del inestable equilibrio entre amor caballeresco, cisma religioso y la llegada del Renacimiento en el siglo XV. “Un contraste directo de crueldad y misericordia”, anotaba Huizinga sobre esa época. Un objetivo similar se propone Peter Brown en El mundo de la Antigüedad tardía. Su obra no solo pretende instaurar un nuevo periodo histórico, situado entre el 200 y el 700 d. C., sino también quiere matizar, darle el brillo dorado de un mosaico ortodoxo, al mito de la “decadencia y caída” del Imperio Romano, erigido por Edward Gibbon en cuatro tomos. Para Peter Brown, la obra de Gibbon (escrita entre 1737 y 1794) tenía una “triste claridad de visión” de lo que había sucedido en esa etapa y merecía ser desentrañada.
Y en gran medida, el esfuerzo de Brown en El mundo de la Antigüedad tardía consiste en ampliar la visión de esa época. En sus primeras páginas recalca: “El Mediterráneo en el periodo clásico había sido siempre un mundo que rozaba los límites de la inanición”. Así como Walter Benjamin apuntaba a que habíamos perdido la experiencia del hambre, Brown nos retrotrae directamente a una era donde los habitantes de las grandes ciudades sobrevivían gracias al pillaje y al robo de alimentos. Es la época donde “un 10 por ciento de la población, que vivía en las ciudades y había dejado su marca en el curso de la civilización, se alimentaba gracias al trabajo del restante 90 por ciento”. No es extraño, entonces, imaginar que aquel mundo comenzaría a fisurarse. Las invasiones, las protestas en las ciudades, o la crisis del siglo III, que tuvo reinados, como el de Gordiano, de apenas 22 días, son la muestra más palpable de un mundo en serias dificultades.
Sin embargo, Brown subraya que era, al mismo tiempo, un mundo floreciente. Se dedica a observar el ascenso de hombres que no provenían de la aristocracia y que terminaron modelando, gracias a su intelecto, el devenir del imperio. “De entre los padres de la Iglesia, por ejemplo, solamente uno procedía de una familia senatorial”. Venían también de “oscuras ciudades”, como Plotino desde el Alto Egipto y San Agustín, que había nacido en África.
Es quizás el de San Agustín un buen ejemplo para mostrar el mayor cambio de la época, según Brown: la vida espiritual. “El historiador corre el peligro de olvidar que las personas de las que se ocupan sus obras emplean mucho tiempo en dormir, y que cuando se hallan en ese estado suelen tener sueños”, dice Brown con lucidez. Nació así “una nueva preocupación por la vida interior y por lo sobrenatural”. La proliferación de manuales de astrología, de tratados de magia, y el ascenso inesperado del cristianismo que dio pie a la conversión de Constantino en el 312, prefiguraron un mundo que ya no vivía sus tribulaciones como en la Grecia Antigua y que se alejaba paulatinamente de lo que daría en llamarse “paganismo”. Brown ejemplifica este cambio en dos hechos: la “violenta aparición de los ‘demonios’ como fuerzas activas del mal, contra las que los hombres debían pelear”. Pecar, dice Brown, “no era ya simplemente errar: consistía en permitir ser derrotado por fuerzas invisibles. Equivocarse no era encontrarse en el error, sino ser inconscientemente manipulado por algún poder maligno invisible”.
Sin embargo, Brown subraya que era (…) un mundo floreciente. Se dedica a observar el ascenso de hombres que no provenían de la aristocracia y que terminaron modelando, gracias a su intelecto, el devenir del imperio. ‘De entre los padres de la Iglesia, por ejemplo, solamente uno procedía de una familia senatorial’. Venían también de ‘oscuras ciudades’, como Plotino desde el Alto Egipto y San Agustín, que había nacido en África.
Como consecuencia de esa sensación nació el movimiento ascético y el ascenso del espíritu monástico. “Al ‘hombre santo’ se le enseñaba que había conseguido la libertad y un poder misterioso gracias a haber traspasado muchas barreras visibles de una sociedad no tanto oprimida cuanto rígidamente organizada para la supervivencia. En las aldeas, dedicadas durante milenios a preservar sus intereses contra la naturaleza, el hombre santo había escogido deliberadamente la ‘anticultura’: el desierto cercano, los farallones montañosos de las proximidades”. Alejarse del mundo era ahora virtud. Por ello, los cristianos, que habían dejado atrás la época de persecuciones intermitentes, se convirtieron en una fuerza amplia, no de esclavos, sino de “gente humilde pero acomodada”, que avanzaba mientras se nutría de las debilidades del imperio: “En una época en la que tantísimas barreras locales se iban oscura y dolorosamente erosionando, los cristianos se habían adelantado llamándose a sí mismos una no-nación”, apunta.
Finalmente, Brown recuerda que la “decadencia y caída” del Imperio Romano afectó solamente a la estructura política de las provincias occidentales, “mas dejó incólume la central energética cultural de la Antigüedad tardía, el Mediterráneo Oriental y el Próximo Oriente”.
En El mundo de la Antigüedad tardía, Brown a menudo señala que Bizancio y Persia, como el ascenso del islam en el siglo VII, lograron gobernar con astucia sus imperios personales. Incluso el paganismo sobrevivió de mejor manera en Oriente: “muchos ‘helenos’”, escribe Brown, “ampliamente respetados, mantuvieron la vida universitaria de Atenas, de Alejandría y de otros innumerables centros más pequeños hasta la conquista árabe”.
La cubierta de El mundo de la Antigüedad tardía dice que la investigación de Brown “explica como pocas el mundo de hoy”, pero realmente no lo hace. La época que esboza Brown se acerca más al espíritu de “resolución y sabiduría” que mencionaba Edward Said sobre lo tardío, que al opaco y desesperanzado presente donde creemos vivir en el “capitalismo tardío”.
¿O será que, como Gibbon, tenemos una triste claridad de nuestros días?
Casi al final del libro, Brown apunta: “Es momento de que también nosotros veamos el mundo del siglo VI a través de ojos más orientales”. Es un hábito que, como sabemos, también ejercitó Edward Said en Orientalismo, y que quizás también debiera invitarnos a mirar el mundo desde otras ópticas.
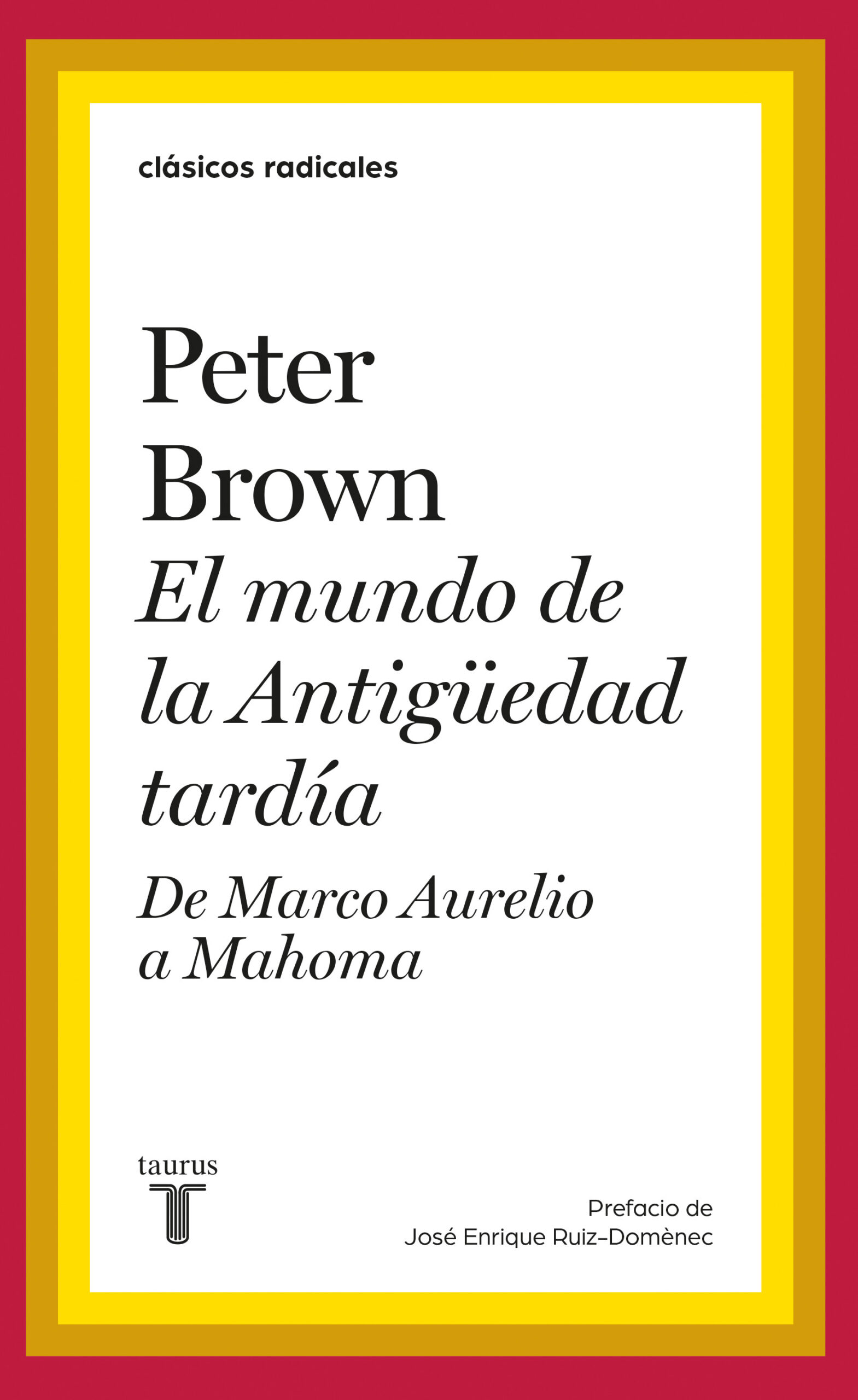
El mundo de la Antigüedad tardía, Peter Brown, Taurus, 2021, 280 páginas, $ 13.500.