
El abismo del archivo
Siempre han existido historiadores sumergidos en los fondos documentales y las artes se han valido de sus códigos, pero en algún momento los archivos dejaron de ser depósitos del material a estudiar para convertirse en un tema de investigación en sí mismo. ¿Es el “hambre de realidad” lo que alimenta este interés por lo documental? ¿O la necesidad creciente de complejizar eso que entendemos por realidad? ¿Es el archivo, por otro lado, garantía de que lo que allí se encuentra ocurrió de verdad? Son las preguntas que plantean las obras de escritores, artistas visuales y diversos historiadores de la cultura que se sumergen en esa densa madeja donde confluyen el poder, la memoria y el olvido.
por Patricio Tapia I 23 Agosto 2022
A pesar del polvo que los cubre o de lo frágil o ilegibles que sean sus documentos, a pesar de los inhóspitos y fríos edificios que los contienen, los archivos pueden volver a seducir. Después de la fortuna del “giro lingüístico”, otros giros —el “cultural”, el “icónico”— han asediado la imaginación letrada. Manifestación relativamente reciente es el “giro archivístico”, cuya fuerza centrífuga alcanza a las artes, las humanidades, las ciencias sociales y la literatura.
Es cierto que siempre han existido historiadores sumergidos en los fondos documentales y que las artes se han valido de sus códigos, pero las aproximaciones teóricas rara vez condescendían con la labor de archivo y la literatura la usaba como materia prima no siempre reconocida. Pero en algún momento los archivos dejaron de ser depósitos del material a estudiar para ser un tema de estudio. Historiadores y críticos ya no solo investigaban en archivos, sino que empezaron a referirse a esa labor: el asombro ante su lectura y su contacto, las complejidades del desciframiento. Y los artistas, además de inspirarse en los archivos, comenzaron a usar sus diversas estrategias —almacenar, catalogar, buscar, recuperar— para ponerlos en duda: los objetos efímeros, fuera de contexto, pero catalogados, adquieren un misterioso y oscuro sentido.
En la literatura pareciera existir una compulsión por abordar un pasado, más o menos reciente, con una base de documentación que se integra de distintas maneras, ya sea transcribiéndola o con fotografías o fuentes bibliográficas, siguiendo el modelo de la investigación histórica o periodística (si los hechos no son tan lejanos). Se habla, por supuesto, de un “giro documental”. Ya el lector no se entrega a la “voluntaria suspensión de la incredulidad”, sino a la “voluntaria sujeción a la realidad”. El mayor elogio: destacar, con Sebald como insignia, las “fronteras porosas” entre los géneros, haciendo borrosa la distinción entre lo inventado y lo real.
Un flujo constante de libros que de una u otra forma se ocupan de los archivos, demuestra la fascinación académica por ellos. ¿Responde todo esto a una moda o a una avidez por rozar la realidad o a una necesidad de reconstruir momentos perdidos?
Si para algunos el archivo es papelería inservible, basura burocrática o un aposento para la “erudición inútil” (al decir de Foucault, él mismo asiduo a los archivos), para otros es algo así como un correlato documental del pasado o de la vida, que permite recuperarlos a voluntad o intentar evitar que su recuerdo se desvanezca en el tiempo. El archivo como un depósito de la memoria. Pero la memoria parece ser una sustancia difícil de acopiar. En uno de los ensayos de su libro El estruendo del archivo (2002), el crítico Wolfgang Ernst sostiene que “el almacenamiento de la memoria no puede funcionar como fundamento de la historia: es mucho más su abismo”. Un abismo que se hunde en el tiempo y en los conceptos: sobre su origen e historia y sus manifestaciones que se despliegan.
Se habla, por supuesto, de un ‘giro documental’. Ya el lector no se entrega a la ‘voluntaria suspensión de la incredulidad’, sino a la ‘voluntaria sujeción a la realidad’. El mayor elogio: destacar, con Sebald como insignia, las ‘fronteras porosas’ entre los géneros, haciendo borrosa la distinción entre lo inventado y lo real.
El poder y la memoria
El movimiento rotatorio del giro archivístico tuvo un impulso importante con Jacques Derrida, el rey Midas de la teoría francesa (quien, como Midas, podía convertir en oro lo que tocaba, también dejarlo inerte). En Mal de archivo (1995) se vale de la etimología griega de la palabra, refiriendo tanto los orígenes como el lugar en que se depositaban los documentos oficiales. Pero si los archivos comprenden todo registro, habrían nacido en Mesopotamia, hace más de cinco mil años, cuando el procesamiento de información se convierte en escritura “archivada” en tabletas de arcilla. Así lo cree Paul Delsalle en su panorámica Una historia de la archivística.
Lo que le interesaba a Derrida era menos precisar una historia que concebir un proyecto de ciencia general del archivo, que debería considerar su dimensión de poder y psicoanalítica. Señalaba que no habría ningún poder político sin control del archivo y de la memoria, a la vez que la estructura del aparato psíquico se explica mejor como archivo, donde es posible borrar. Es el “mal de archivo”: no hay deseo de registro sin la posibilidad del olvido, sin la amenaza de “esa pulsión de muerte”.
Previamente, Michel Foucault usó el término “archivo” en entrevistas antes y después de La arqueología del saber (1969), en que lo define como la “ley de lo que se puede decir” y la “arqueología” como el método para su descubrimiento. También lo vinculó a formas de dominio.
Siguiendo a ambos filósofos, muchas de las obras de teoría del archivo lo consideran como una metáfora o una tecnología de control del poder y la memoria. El amplio recorrido histórico de Delsalle confirma algo de eso. Según él, es en las abadías y castillos medievales donde se desarrollaron las prácticas archivísticas propiamente tales y apunta a la estrecha relación entre los archivos y la autoridad: tesoros en el centro del poder usados para mantenerlo al documentar cuotas feudales y reclamos hereditarios. Hasta el siglo XIX, el acceso a los archivos había sido más para estos fines que para la investigación histórica. Y la “pulsión de muerte”, la pérdida, fue un factor en la formación de tales archivos: la preservación de las fuentes primarias como restos tangibles del pasado.
Es entonces que los nacionalismos del siglo XIX buscan legitimidad en raíces históricas lejanas. Y las actitudes hacia los registros del pasado cambiaron, desde el anticuario aficionado al burócrata profesional, unidas a otros influjos paralelos, como un creciente empirismo que valoraba los hechos “tal como fueron”, lo que llevó al establecimiento de museos, galerías, bibliotecas, archivos y otras instituciones públicas de resguardo.
Se suele señalar que hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX se produjo una avalancha de documentación creada por la burocracia, especialmente entre 1880 y 1930 (Delsalle informa que en el siglo XVIII hubo un fenómeno similar con los registros en papel, fomentada por la adopción masiva de la ropa interior). Según James Beniger, en La revolución del control (1986), estarían allí los orígenes de la sociedad de la información, surgida menos de las tecnologías informáticas que como consecuencia de esa “crisis” de control contenida por la centralización burocrática y otros inventos para procesar tales datos.
El surgimiento de registros electrónicos pudo ser una nueva forma de sobreabundancia. Si el almacenamiento se convierte en un abismo, esto es cierto en un entorno digital, sin la restricción del espacio. En Archivar todo, Gabriella Giannachi supone que la evolución de las tecnologías digitales ha alterado la naturaleza y comprensión de los archivos. Adapta una teorización (de Shank) sobre archivos 0.0 a 4.0, desde lo limitado y local hasta el entorno operativo generalizado de la economía digital. Luego examina sus potenciales creativos, sociales y políticos, con estudios de caso: proyectos sobre la diáspora africana, sus manifestaciones en la arquitectura (memoriales y museos) y prácticas artísticas que documentan movimientos como el feminismo. Pero si la digitalización de archivos facilita el acceso, tiene un costo: la pérdida del contacto con el objeto mismo.
Si para algunos el archivo es papelería inservible, basura burocrática o un aposento para la ‘erudición inútil’ (al decir de Foucault, él mismo asiduo a los archivos), para otros es algo así como un correlato documental del pasado o de la vida, que permite recuperarlos a voluntad o intentar evitar que su recuerdo se desvanezca en el tiempo. El archivo como un depósito de la memoria. Pero la memoria parece ser una sustancia difícil de acopiar.
Tocar la realidad
Algunos historiadores que tras una larga inmersión en determinados archivos han vinculado su nombre a ellos (Pierre Chaunu en el Archivo de Sevilla, Arlette Farge en los procesos judiciales franceses del siglo XVIII, Carlo Ginzburg en los juicios inquisitoriales italianos del siglo XVI o Robert Darnton en los archivos de la Francia prerrevolucionaria), probablemente consideren que la experiencia del archivo no es solo intelectual, sino también física.
La historiadora Carolyn Steedman se propuso, en Polvo: el archivo y la historia cultural (2001), dar cuenta de ello. La noción de Derrida le pareció demasiado general, “una metáfora lo suficientemente amplia como para abarcar la totalidad de la tecnología de la información”. Según ella, si de “mal de archivo” se tratara, habría que pensar menos en el psicoanálisis que en enfermedades (desde la meningitis hasta el ántrax) a las que los historiadores están expuestos al respirar el polvo de todos quienes produjeron libros antiguos y sus materiales.
De manera parecida, en La atracción del archivo (1989) Arlette Farge describe la sensación de la “tela entre los dedos” cuando está ante una carta escrita en un harapo por un prisionero de la Bastilla, que esperaba pasarla de contrabando a su esposa a través de la lavandera. Los archivos, en parte, son capaces de revivir el pasado, “como si de un mundo desaparecido volviesen las huellas materiales de los instantes más íntimos”, dice, y la emoción quizá fugaz de “tocar lo real”.
Es probable que ese efecto de realidad alimente en parte las expresiones documentales en las artes visuales y literarias. Según David Shields, en Hambre de realidad (2010), es “el atractivo y confusión de lo real” lo que artistas de varias disciplinas estarían incorporando. ¿La razón? No estamos en contacto con la realidad, sino con su apariencia mediática. Eso explicaría la proliferación de la “autoficción” (textos ficticios en que el narrador, inevitablemente en primera persona, se confunde con el autor), así como otras formas de exhibición de la intimidad. El artista Gerhard Richter, por ejemplo, desde 1962 colecciona elementos —fotografías, recortes, dibujos, collages— que guarda en cajas, en un proyecto titulado Atlas. O las “cápsulas del tiempo” de Andy Warhol: más de 600 cajas en que guardó fotografías, invitaciones, correspondencia, recortes de uñas, periódicos, restos de comida, recuerdos de viaje; una vez llena, la caja era sellada y reemplazada por otra.
Pero tales ejercicios, entre obsesivo-compulsivos y cachureros, no explican obras como Cuaderno volumen 38: ya estuve en un lago de fuego, de Walid Raad, que contiene fotografías de autos usados en explosiones en Beirut, obra que forma parte del Atlas Group (1989-2004) para investigar y documentar la historia del Líbano, en las guerras de 1975 a 1990. Tales documentos intentan controvertir ciertos relatos históricos.
Lo que le interesaba a Derrida era menos precisar una historia que concebir un proyecto de ciencia general del archivo, que debería considerar su dimensión de poder y psicoanalítica. Señalaba que no habría ningún poder político sin control del archivo y de la memoria, a la vez que la estructura del aparato psíquico se explica mejor como archivo, donde es posible borrar. Es el ‘mal de archivo’: no hay deseo de registro sin la posibilidad del olvido, sin la amenaza de ‘esa pulsión de muerte’.
Historia y burocracia
El contacto con la realidad no basta como explicación para estas obras. En la influyente antología El archivo (2006), de Charles Merewether, se considera que el “giro hacia el archivo” es uno de los desarrollos artísticos más significativos desde los años 60, vinculando imágenes, objetos, documentos y huellas, a través de los cuales se revisan recuerdos individuales y compartidos. El crítico Hal Foster habló de un “impulso del archivo” en el arte, enfocándose en artistas como Thomas Hirschhorn, Sam Durant o Tacita Dean.
Según el crítico alemán Sven Spieker, la burocracia que se habría vuelto omnipresente y a la vez insoportable a fines del siglo XIX y comienzos del XX, tuvo secuelas en el arte. En su libro El gran archivo se aboca a estudiar a los artistas del siglo XX que reaccionaron a esa creciente burocracia, mediante el uso y cuestionamiento de los archivos. Señala que muchos conceptos archivísticos modernos, como la importancia del origen documental (“principio de procedencia”), la preservación del orden de los registros y sus cadenas de custodia, se establecieron en una fecha y lugar precisos: el Archivo Estatal Privado de Berlín, 1881, bajo la creencia de que el archivo era un registro auténtico de los hechos.
Esta noción del archivo —que, según él, influyó en Freud— va unida a la crisis administrativa de almacenamiento, generando la primera gran reacción artística de las vanguardias. Analiza el collage y el montaje de los dadaístas, los ready-mades de Duchamp y la crítica surrealista, en particular sus actitudes hacia el azar y la documentación de sí mismos, así como las dudas sobre los museos como archivos, con las innovaciones del constructivismo ruso en el diseño de las salas. En todos esos casos se cuestiona al archivo y muestra su lado irracional.
Pero el centro del libro es su aproximación al arte de fines del siglo XX, en que artistas como Andrea Fraser, Hans-Peter Feldmann, Susan Hiller, Gerhard Richter, Sophie Calle, Walid Raad o Boris Mikhailov producen sus obras con métodos como la proliferación de fotos e intervenciones escritas, poniendo en duda la “lógica” del archivo, introduciendo errores, inscripciones falsas, alteraciones, destrucción de registros, archivos paralelos, que revelan lo que diferencia la historia de la ficción, los datos verdaderos de los que no lo son.
En el arte de los antiguos países comunistas europeos, la pregunta por los archivos es todo menos académica, como muestra la obra El gran archivo (1993), de Ilya Kabakov: una instalación, con mensajes manuscritos y planillas en sus paredes en que el visitante percibe que él mismo es parte del archivo, que clasifica a todo el que entra. El archivo como “puesta en abismo”.
Es probable que ese efecto de realidad alimente en parte las expresiones documentales en las artes visuales y literarias. Según David Shields, en Hambre de realidad (2010), es ‘el atractivo y confusión de lo real’ lo que artistas de varias disciplinas estarían incorporando. ¿La razón? No estamos en contacto con la realidad, sino con su apariencia mediática. Eso explicaría la proliferación de la ‘autoficción’, así como otras formas de exhibición de la intimidad.
El otro lado de la ficción
¿Hay un “giro documental” en la narrativa actual? Hay obras concebidas como ficción, que valoran la realidad y tratan de incorporarla con documentación personal, familiar u oficial. En obras en castellano relativamente recientes, se recurre al archivo para referirse a hechos a veces íntimos —Belén López Peiró en Por qué volvías cada verano (2018) aborda los abusos padecidos de adolescente por un familiar— o sucesos que escapan de la experiencia personal, agregando al archivo, el reporteo: el juicio en Argentina por el asesinato del matrimonio Prats en Puño y letra (2005) de Diamela Eltit; el frustrado golpe de Estado en la España de 1981 en Anatomía de un instante (2009) de Javier Cercas; tres asesinatos impunes de mujeres en el interior de la Argentina en los años 80 en Chicas muertas (2014) de Selva Almada, o el caso de la detención irregular de una ciudadana francesa en México en Una novela criminal (2018) de Jorge Volpi. Al referirse a algunas de ellas, sus autores o los críticos han mentado nociones como “novela sin ficción”, “novela documental” o “factografía”, que tienen un linaje previo. El Eclesiastés bíblico ya decía que no hay nada nuevo bajo el sol, pero, precisaba Ambrose Bierce, hay muchas cosas viejas que no siempre se conocen.
Por ejemplo, en la literatura latinoamericana, según Roberto González Echevarría (Mito y archivo, 2000), no hay narrativa más allá del archivo. Ella se justifica en referencia a otras “formas de discurso” —legal en el siglo XVII, científico en el XIX y antropológico en el XX— de las cuales depende. O que la cercanía entre creación y reportaje no es novedosa, si bien se vuelve más intensa en los años 60, cuando se cree incubar una nueva criatura de genética incierta: periodismo con recursos literarios o literatura con recursos periodísticos: “nuevo periodismo” o “novela de no-ficción”, algo que hicieron Tom Wolfe, Norman Mailer, Truman Capote en A sangre fría (1966) o un poco antes Rodolfo Walsh en Operación masacre (1957).
Por otra parte, Marie-Jeanne Zenetti recupera la noción de “factografía” —acuñada por la vanguardia rusa de los años 20— para analizar autores contemporáneos de lenguajes y propuestas muy diversas: Alexander Kluge, Charles Reznikoff, Georges Perec, Annie Ernaux o Marcel Cohen. Por distintos que parezcan, todos plantean un esfuerzo por aproximarse a la realidad a través del “efecto documento”, usualmente mediante una escritura neutra, como un acta notarial que alimenta la ilusión de inmediatez y el alejamiento de la subjetividad. Reznikoff es un ejemplo llamativo: un abogado que configuró su obra poética destacando el texto y no el autor, obtenido de documentos legales, informes de juicios, extractos de casos, que selecciona y pone en versos en que nada es inventado. Así dio forma a Testimonio: Estados Unidos (1885–1915) entre 1934 y 1979. Su otro libro de poemas es Holocausto (1975, traducido por Das Kapital), basado ahora en registros judiciales de los crímenes de guerra nazis.
Existiría incluso un género de la “novela de archivo”, postula Marco Codebò en Narrar desde el archivo, cuyo origen estaría en Daniel Defoe y su Diario del año de la peste (1772): la descripción ficticia de sucesos reales. Y se extiende a autores que se alimentan de crónicas y archivos: Balzac, en El coronel Chabert (1832) o Ursule Mirouët (1841), o Manzoni en Los novios (1827) y, más documentalmente, en Historia de la columna infame (1842). Codebò, en todo caso, distingue entre las novelas que legitiman la autoridad del archivo y las que la desafían.
Hay otros escritores de archivo: Stendhal, que amaba las historias encontradas en viejos procesos romanos, “bellos crímenes” que nutrirán sus obras. O probablemente su mayor heredero en el siglo XX, Leonardo Sciascia, y sus relatos ultradocumentados sobre desapariciones y asesinatos.
¿Lo es también Sebald? El influjo de sus libros es innegable: basta contabilizar las obras que integran viejas fotografías o melancólicos caminantes solitarios. La primera impresión biográfica o autobiográfica de sus libros pronto cede a la de sombríos relatos basados en otros. Su genio, escribe Carole Angier en Habla, silencio, su biografía no autorizada de Sebald, fue “ver la ficción en los hechos”.
Abrumado por el sufrimiento ajeno (como un desollado, según su madre, aunque tuvo enfermedades de la piel toda su vida), lo atormentaban dos horrores de la guerra en su Alemania natal: el genocidio de los judíos y la destrucción de sus ciudades. Trasladado a Inglaterra, hasta los 40 años se limitó al trabajo académico. Al publicar Los emigrados (1992) dejó establecida una especie de marca: personajes que son un collage de muchas personas reales, documentados en conversaciones, lecturas, recuerdos saqueados y secretos revelados; un montaje con fotos coleccionadas en mercadillos. Los anillos de Saturno (1995) y Austerlitz (2001) mantuvieron tales señas de identidad.
La biógrafa muestra cómo Sebald usurpó vidas y traicionó confianzas. Desentierra la identidad de las personas cuyas historias usó (amigos, familiares y conocidos), dejando a muchas furiosas o heridas. Obsesivo y detallista: según él, cada página que escribió resumía veinte (las 400 de Los anillos de Saturno nacieron de las 1.200 del borrador). También muestra su intensa labor documental en fuentes. Por ejemplo, la terapia de electrochoque de un personaje de Los emigrados es real en sus detalles, no inventó nada. Curiosamente, si no inventaba los detalles menores (los más curiosos e increíbles), podía inventar un aspecto central, como darle identidad judía a personas que no lo eran. Otra razón más para desconfiar del archivo.
¿Hay un ‘giro documental’ en la narrativa actual? Hay obras concebidas como ficción, que valoran la realidad y tratan de incorporarla con documentación personal, familiar u oficial. En obras en castellano relativamente recientes, se recurre al archivo para referirse a hechos a veces íntimos o sucesos que escapan de la experiencia personal, agregando al archivo, el reporteo.
La mirada del archivo
Tal vez el “hambre de realidad” alimente el interés en los archivos y su cuestionamiento. Así como el arte contemporáneo introduce caos y azar en el orden del archivo, la literatura infiltra ficción en la verdad documental. Sin embargo, el trabajo de archivo literario también puede tener logros morales y políticos.
Beloved (1987), la novela de Toni Morrison basada en la historia de una madre esclava que había matado a un hijo, es un caso del siglo XIX que había sido olvidado. Pero la ficción actual funciona con otras formas de información. Colson Whitehead, en Los chicos de la Nickel (2019), también se ocupa de un pasaje triste racial: un reformatorio sobre el que circulaban rumores de golpizas y torturas, hasta que en 2012 se exhumaron los cuerpos de decenas de niños. La historia le llegó no por un esfuerzo investigativo, sino vía Twitter. Ahora, los relatos pueden no llenar un vacío de archivo o provenir de archivos predigeridos (redes sociales o la sección de “referencias críticas” de una biblioteca).
Si los archivos no siempre fueron objeto de nuestra atención, alguna vez pudimos nosotros ser objeto de la suya. Los de la Stasi, la policía secreta de la Alemania comunista, registraron vidas rigurosamente vigiladas hasta en los detalles más nimios y aburridos. El inglés Timothy Garton Ash relata en El expediente (1997) cómo excavó en sus propios registros de 1980, cuando como estudiante y periodista vivió y trabajó en la RDA. Pidió su expediente y entrevistó a quienes informaron sobre él, usualmente presionados. No solo tuvo un nombre en clave (“Romeo”), sino que estuvo cerca de ser procesado penalmente cuando hizo preguntas sobre una exhibición de arte. Uno de los informantes le pregunta si había diferencias sustanciales con los servicios de seguridad de una democracia. Es una buena pregunta. Así, otro inglés, Graham Greene, al enterarse de que el FBI tenía un archivo sobre él, lo pidió a la agencia y escribió un ensayo sobre su propio expediente.
De seguro Nietzsche no pensaba en archivos al escribir que cuando miras largo tiempo a un abismo, también este mira dentro de ti. Pero en una era del “capitalismo de la vigilancia” y de las posibilidades digitales del control, los archivos pueden volver a escrutarnos: si los miras demasiado, pueden devolverte la mirada.
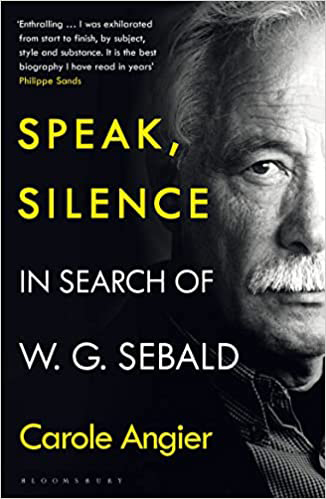
Speak, Silence: In Search of W. G. Sebald, Carole Angier, Bloomsbury, 2021, 618 páginas, € 30.
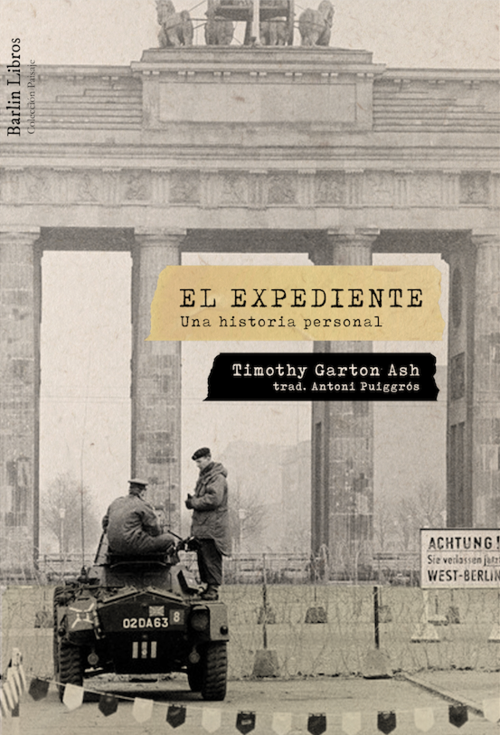
El expediente, Timothy Garton Ash, Barlin Libros, 2019, 288 páginas, € 19.
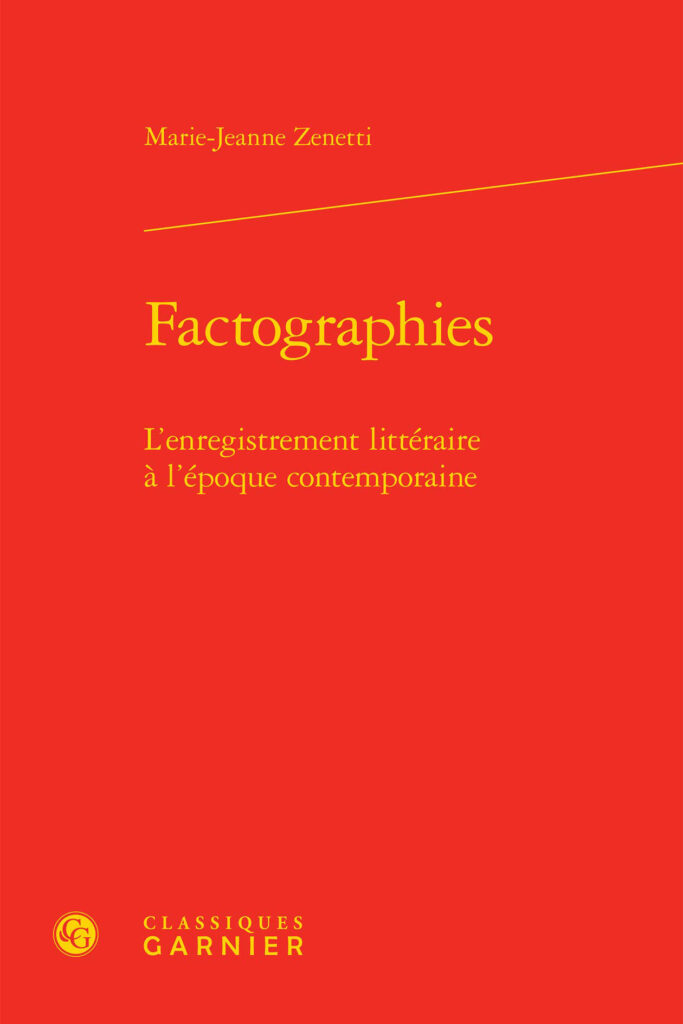
Factographies, Marie-Jeanne Zenetti, Classiques Garnier, 2014, 378 páginas, € 34.
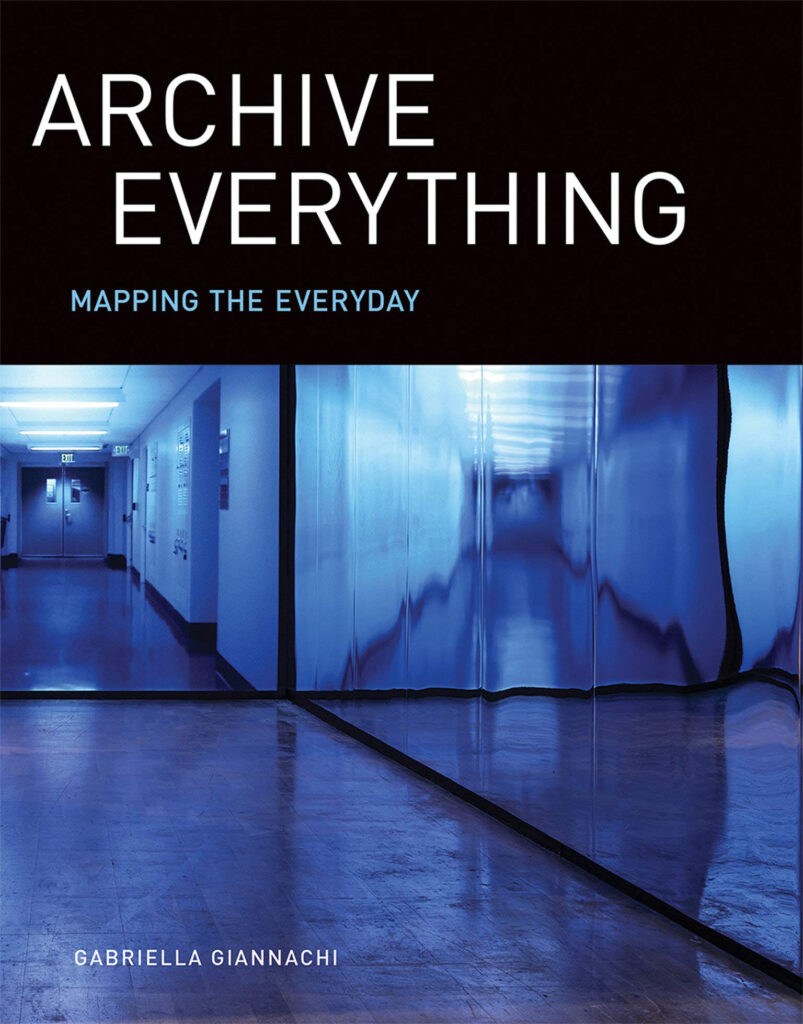
Archive Everything: Mapping the Everyday, Gabriella Giannachi, MIT Press, 2017, 214 páginas, US$ 45.
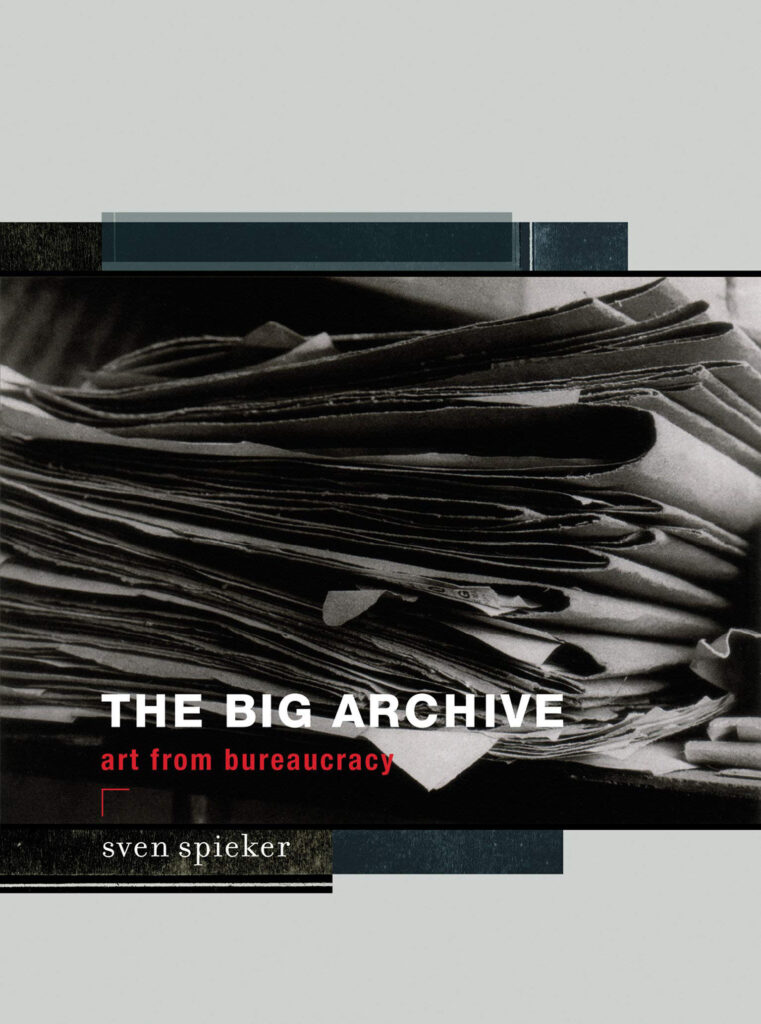
The Big Archive: Art From Bureaucracy, Sven Spieker, MIT Press, 2017, 219 páginas, US$ 28.
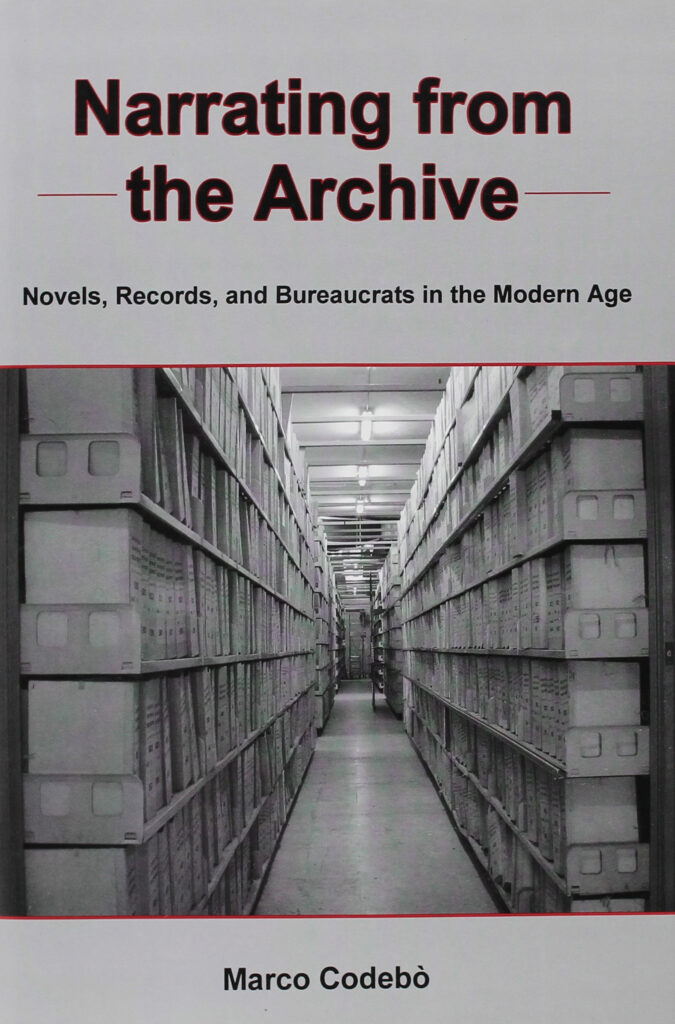
Narrating from the Archive, Marco Codebò, Fairleigh Dickinson University Press, 2010, 198 páginas, US$ 70.
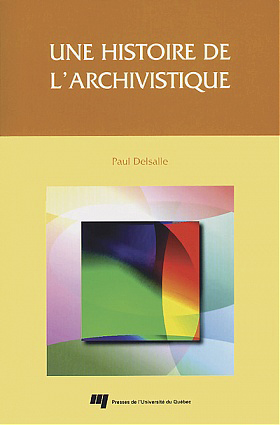
Une histoire de l’archivistique, Paul Delsalle, Presses de l’Université du Québec, 1998, 260 páginas, US$ 90.


