
Pasolini en la feria
Alguien dijo que los muertos vivos son casi una banalidad, pero los vivos muertos un dilema ineludible. Encontrar la vida en el lugar dañado, sea la guerra o el campo de concentración, la vulgaridad o la estupidez, caracteriza el oficio literario y la ética de Pier Paolo Pasolini. Su tema, de principio a fin, fue el pueblo, su raíz y destino, con ternura y ferocidad.
por Marcela Fuentealba I 8 Octubre 2020
La última película de Pasolini, Saló o los 120 días de Sodoma, es una versión simbólica de la república nazi que controló el norte de Italia, hasta Bolonia, entre 1942 y 1943, bajo la cual vivió el autor a los 23 años, con abusos militares y miserias atroces. Se relaciona con la obra del marqués de Sade y con el purgatorio de Dante; iba a ser, en 1975, la primera de una trilogía de la muerte, que seguía a la hermosa trilogía de la vida (Las mil y una noches, El Decamerón, Los Cuentos de Canterbury). En Saló una élite de dueños o patrones explotan abyecta y sexualmente a unos jóvenes, al punto de hacerlos comer mierda (para Pasolini, una crítica a la basura de la alimentación industrial) y otras torturas crueles. Es una especie de reverso de Porcile, la película sobre el joven burgués sin asunto, interpretado por Jean-Pierre Léaud, que se lanza a los cerdos para que lo devoren. En Saló la perversión no es por falta de sentido sino por la imposición totalitaria con que lo ejecuta el poder económico. Siempre he pensado que esta obra feroz sobre la explotación le costó a Pasolini la vida (extrañamente atropellado en Ostia, el puerto de Roma, donde fue a encontrarse con un joven, unos meses después de estrenada la película). Demasiada osadía mostrar la verdad del crimen constante de los dominantes sobre los dominados.
Pasolini, un niño de pueblo chico, de la región del Friul, educado en Bolonia y seguidor de Gramsci, joven poeta y comunista –hasta que lo echaron del partido por sus relaciones con otros jóvenes–, unos años después de vivir en Saló, en 1950, se fue a Roma con su madre. Llevaba bajo el brazo su primera novela, El sueño de una cosa (que se publicó en 1962 y recién recuperó en español Mardulce en 2019, con nueva traducción). La hermosa frase del título viene de una carta de Marx, en 1843: cuando la conciencia puede ir más allá de la religión y la política, aparece ese esencial sueño. Hablan en la novela, porque Pasolini escucha atento, jóvenes que no tienen ni saben mucho qué hacer, que se buscan la vida como extranjeros en una diáspora forzada por la posible pero violenta libertad de la posguerra. Son muchachos que sobreviven con hambre, sobrevivientes de Saló.
En Roma se pone a escribir las crónicas recopiladas en La ciudad de Dios. Se entrega y ama a Roma, mira ladronzuelos y jóvenes, niños de la calle (su próxima novela, 1955, Ragazzi di vita, será sobre los muchachos de Roma, así como su película Mama Roma, en 1962), viejas verduleras, putas y madres, ágiles y tipejos. Ve la vida que brota, su raíz y su destino. “Allí podemos encontrar una maldad incurable y una bondad angelical, a menudo en una misma alma”.
Quiere escribir, dice, como Gógol, Goethe, Stendhal, Séneca, Gide. “El Taras Bulba de Frattocchie es el más violento, desenfrenado de todos: los negocios le van bien, está en el culmen de su potencia. Además de comer, se gastan bromas, se canta, y por último, se baila. El Taras Bulba da unos pasos con una de las mujeres, una joven golfilla deslenguada y vulgar: después vuelve a su mesa, donde entre tanto el camarero le ha traído un enorme pedazo de carne. Él se dispone a comérselo, pero de repente a su alrededor el mundo se vuelve negro y cae fulminado”. Va al fútbol, que ama. “Todos estos potenciales números de la cárcel de Regina Coeli, grises como telas de a dos mil liras el metro, y hermosos como el sol, llevan en sus bolsillos sus álbumes de la Muerte en tiras cómicas, amarillo y rojo”.
En La ciudad de Dios vemos cómo su escritura va de la descripción emotiva a la elaboración intelectual y política, a una síntesis de imágenes: se vuelve cineasta. Y siempre junto al pueblo, porque ese es el sujeto histórico que ve desmoronarse y sobrevivir, porque allí encuentra la relación con un mundo perdido –el de la inocencia, el misterio y la sensualidad de la tierra–, porque la burguesía le parece inerte, tal como la retratará otra vez, años después, en Teorema.
La luz, el color, los detalles, lo maravillan. Une el olor de los crisantemos con las castañas de los vendedores. En La ciudad de Dios vemos cómo su escritura va de la descripción emotiva a la elaboración intelectual y política, a una síntesis de imágenes: se vuelve cineasta. Y siempre junto al pueblo, porque ese es el sujeto histórico que ve desmoronarse y sobrevivir, porque allí encuentra la relación con un mundo perdido –el de la inocencia, el misterio y la sensualidad de la tierra–, porque la burguesía le parece inerte, tal como la retratará otra vez, años después, en Teorema: personas que no sienten, que perdieron su facultad de comprender el mundo.
El habla popular que observa es “la concreción lingüística de una cultura inferior, típica de clases dominadas en frecuente contacto con las dominantes: serviles e irrespetuosas, hipócritas y descreídas, beneficiarias y despiadadas. Es la condición psicológica de una plebe que no ha dejado de ser ‘irresponsable’ durante siglos. Su único desquite, respecto a los grandes en el gobierno, ha sido siempre el de considerarse depositaria de una concepción de vida más… viril: en cuanto desaprensiva, vulgar, astuta y acaso obscena y carente de rémoras morales”.
Lo femenino, en cambio, es más bien aprensivo, distinguido, inocente, erótico y ético. Pasolini comprende a las mujeres en su profundidad y simpleza, como a sus famosas amigas y divas. En 1960, justo antes de empezar a hacer películas, publica un libro, Mujeres de Roma, con 100 fotografías de S. Waagenaar y prólogo de Moravia. Desde la actriz Anna Magnani llega a las mujeres de la feria, donde acompaña a su madre, que le parece tan pequeña y frágil al lado. Esta larga cita muestra entera su capacidad de ver y comprender: “Son otras cosas las que se les pasan por la cabeza. Veámoslo con calma: muchas cosas, en la cabeza, en el fondo no deberían de tener. Son fruteras, al fin y al cabo: potentes como mulas, duras como la loba, enfermas de corazón e iracundas, pero fruteras. Su vida está reducida a dos o tres cosas: una pequeña casa negra, tan vieja como el Coliseo, tal vez por aquí, en los callejones de detrás de Campo dei Fiori, o tal vez en alguno de los barrios nuevos, Ina-Casa, o San Paolo, o via Portuense: dos, tres, cuatro hijos, la mitad varones y la mitad hembras, la mitad pequeños y la mitad adolescentes, alguno quizá se haya ido ya a la mili; y un marido con el chasis desfondado, que habla como si tuviera una cacerola ardiente en la garganta, con la cara morada o paliducha, que ya se le ve ‘toda Terracina en el rostro’. Las cosas de siempre. ¿A qué viene, entonces, tanta grandeza? ¿Por qué parecen todas ellas sendas cúpulas de San Pedro? Porque son búfalas o conchas, antiguas de verdad, puras, auténticas como animales: nacieron antes de que naciera Cristo; su filosofía es la estoica, rebajada al nivel del pueblo: para vivir hay que luchar, no hay más misterio. Toca sufrir, pero también aguantar: y mientras tanto, apañárselas, incluso con rabia. Tal vez haya un dios, cristiano, católico, al que es necesario aplacar con velas o plegarias: y después apañárselas. Es aquí, en la tierra, donde se nos premia y se nos castiga: comer y beber como premio, tener hijos criminales, maridos borrachines como castigo. Los hombres están llenos de debilidades, son traidores, vagos, libidinosos: a la mujer le corresponde llevar de la mano la existencia tal como, al nacer, les toca. Y la dolorosa, colérica certeza de esas caras llenas de forúnculos y marcas nos da miedo”.
Me comentan que uno de los cometidos de James Joyce era ver la historia de Irlanda en el espejo roto de una criada. No es nada fácil, porque hay que saber de verdad quién es, y qué amasijo de gentes, sueños e historias componen un país. Pasolini ve todo, su derrota, su deseo, su completa injusticia, la eternidad implacable que persiste, tan antigua y frágil.
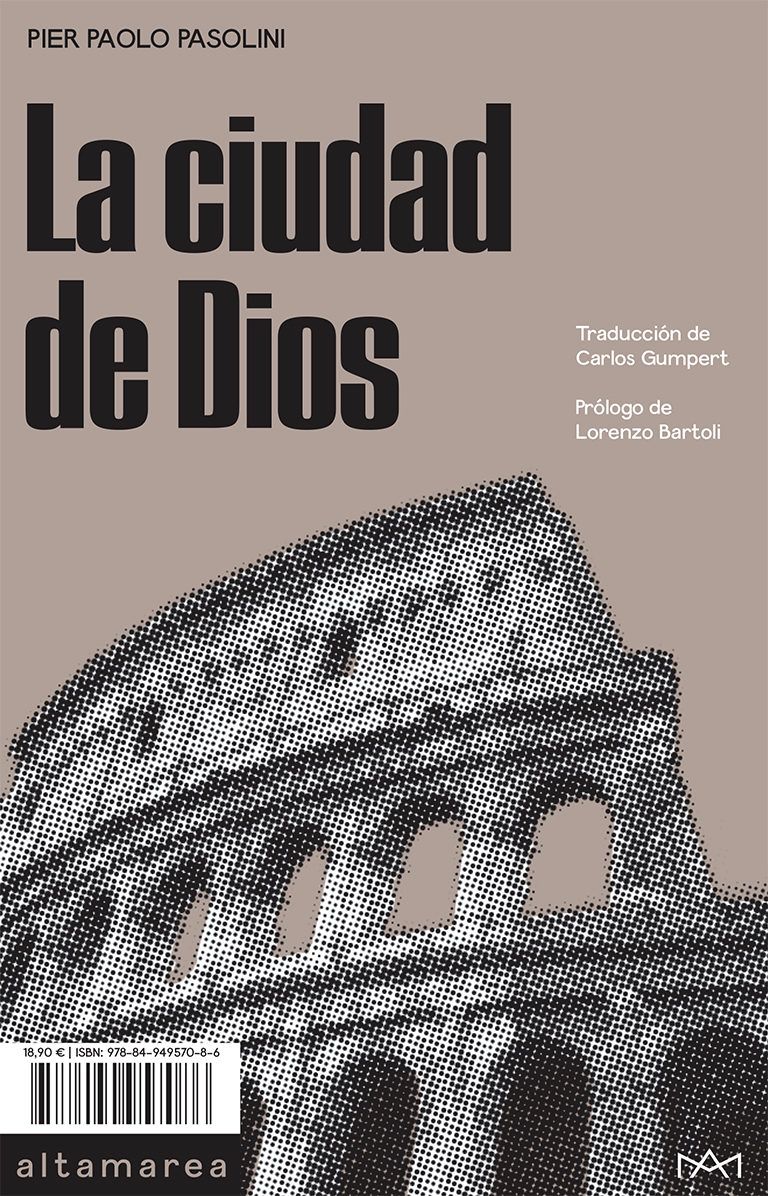
La ciudad de Dios, Pier Paolo Pasolini, Altamarea, 2019, 202 páginas, $27.700.
Relacionados
La autoironía y referencialidad en las crónicas de Marcelo Maturana/Vicente Montañés
por Mariana Serrano Zalamea


