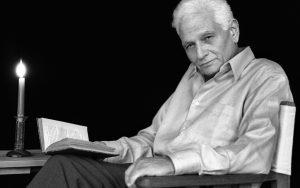Bruno Latour: una muerte a contratiempo, una obra para el porvenir
La muerte de Bruno Latour parece sobre todo a contratiempo por el modo en que se inscribe en la historia, en la historia colectiva, porque llega en el mismo momento en que conoció por fin la consagración que había merecido: cuando más lo necesitábamos, y cuando nos habíamos dado cuenta de ello. Eso plantea este ensayo del filósofo francés Patrice Maniglier, autor del libro Le Philosophe, la Terre et le virus, Bruno Latour expliqué par l’actualité, en el que afirmó que estamos viviendo un “momento latouriano”.
por Patrice Maniglier I 15 Octubre 2022
Nunca es buen momento para morir, es cierto. Pero la muerte de Bruno Latour es una de las más inoportunas, de las más intempestivas, una de las que se encuentran con su tiempo en la relación más contraria que se pueda imaginar, una muerte decididamente a contratiempo. Untimely.
Primero, por la forma en que ella llegó a su vida, a nuestras vidas. Es posible que lo haya anticipado durante muchos años, preparado para ella a muchas personas (en las que me incluyo) por las que se preocupaba personalmente —y nunca he visto a nadie poner tanto cuidado y atención en suavizar su propia muerte a los que dejaba—, había mostrado en los últimos años una capacidad tan asombrosa para engañarla, a esta muerte, llevado como parecía por una alegría tan viva al pensar, un deseo tan intenso de influir tanto como pudiera en el curso del mundo, que incluso la muerte parecía retroceder asombrada (muchos recordarán esas conversaciones, conferencias, charlas, donde la alegría de trabajar en un problema común lo animaba al punto que parecía olvidar la enfermedad y el dolor, las ganas de pensar fundiéndose, bajo nuestra mirada intranquila, con la vitalidad misma), ya había logrado desmentir tantas veces los pronósticos médicos más oscuros que habíamos terminado por no creerlos sino a medias, de modo que esta muerte finalmente llegó un poco por sorpresa. Como, sin duda, la muerte debe llegar: a pesar de todo.
Pero esta muerte parece sobre todo a contratiempo por el modo en que se inscribe en la historia, en la historia colectiva. Porque llega en el mismo momento en que Latour conoció por fin la consagración que había merecido, y que su país, Francia, le había largamente negado. Llega sobre todo cuando más lo necesitábamos, y cuando nos habíamos dado cuenta de ello. Pude escribir (en Le Philosophe, la Terre et le virus, Bruno Latour expliqué par l’actualité, 2021) que ahora habíamos entrado en un “momento latouriano”, que este adjetivo permitía decir algo sobre la textura específica de nuestro presente, sobre la figura específica del presente que es la nuestra, hoy, ahora.
Cruel ironía de la historia: es en el momento cuando es probable que sea más eficaz, porque es a la vez pertinente y escuchado, que él desaparece. Se ausenta de este mismo tiempo del que nos hace contemporáneos mejor que nadie. ¡Curiosa situación! No es tan fácil ser contemporáneo de uno mismo: por el contrario, uno pierde sin esfuerzo lo más preciso, lo más específico de nuestros problemas (y las décadas de inacción climática lo ilustran perfectamente). Latour, por el contrario, nos ayudó mejor que nadie a volver a ser nuestros contemporáneos. Y así, en el mismo momento en que nos volvíamos cada vez más hacia él para no perder este contacto que empezábamos a establecer con nosotros mismos, lo perdimos. Como si en definitiva solamente pudiéramos habitar un presente desierto, desorientado, desequilibrado, como si algo de este tiempo se negara obstinadamente a estar en una relación de mayor rigor, de mayor claridad, consigo mismo.
Esto quizás dice algo profundo y esencial sobre nuestro tiempo: que solamente podemos tener una relación falsa, peculiar y tambaleante con nosotros mismos. Y, a decir verdad, Latour nunca ha dejado de sostener este punto: la modernidad se caracteriza por esa extraordinaria capacidad que tiene para darse una imagen mistificada. Los blancos tienen la lengua bífida, repetiría (en Nunca fuimos modernos). Y el quehacer más constante de su labor bien puede resumirse en el subtítulo de su última gran obra teórica, de su opus magnum: una antropología de la modernidad (Investigación sobre los modos de existencia).
Creo que no podría haber mejor manera de rendir homenaje a Bruno Latour que siendo fieles a su espíritu, que no se trataba de lamentar nuestro destino o criticar el mundo tal como es, sino más bien de una movilización colectiva en el tratamiento de los problemas reales, que se procuran determinar mejor para enfrentarlos mejor, no porque tengamos algún deber abstracto hacia estos problemas, sino porque la única verdadera alegría proviene de que actuemos sobre nuestros problemas en lugar de sufrirlos.
Creo que no podría haber mejor manera de rendir homenaje a Bruno Latour que siendo fieles a su espíritu, que no se trataba de lamentar nuestro destino o criticar el mundo tal como es, sino más bien de una movilización colectiva en el tratamiento de los problemas reales, que se procuran determinar mejor para enfrentarlos mejor, no porque tengamos algún deber abstracto hacia estos problemas, sino porque la única verdadera alegría proviene de que actuemos sobre nuestros problemas en lugar de sufrirlos. Latour no quería que nadie cantara alabanzas sobre él o su obra. Quería que contribuyéramos, hablando de él, a afrontar el problema que literalmente lo hacía vivir. Si hoy estamos de duelo colectivo, si debemos sentir la singular crueldad de esta muerte a contratiempo, es porque nos priva de uno de los aliados más preciados que hemos tenido en los últimos años para hacer frente a nuestro gran desafío civilizatorio actual, y al que había dado un nombre preciso: aterrizar la modernidad.
Es una de las grandes lecciones de lo que los historiadores y los historiadores del pensamiento llamarán sin duda el “último Latour”, el haber trabajado incansablemente para ayudarnos a comprender el acontecimiento que constituye nuestro presente, y cuya convulsión climática es una de las manifestaciones más espectaculares, pero no la única, ya que el colapso de la biodiversidad, la reducción de la superficie terrestre no artificializada, la contaminación por microplásticos, etc., también forman parte de ella. Pero el problema es, como siempre, entender completamente el problema. La urgencia del presente es comprender qué problema particular, específico, singular, plantea este presente. Y Latour terminó por tener sobre este punto una declaración clara: se trata de saber cómo traer de vuelta, dentro de los límites planetarios, cierto modo de habitación terrestre que se ha llamado modernidad.
En el fondo, toda su obra habrá consistido en esto: relativizar a los modernos. Podemos dudar de la pertinencia de esta palabra: modernidad. Sin duda se recordará que muchas y muy grandes mentes han tratado de decir algo claro sobre este punto (de Baudelaire a Foucault, pasando por Weber, Durkheim, Heidegger, Arendt, Blumenberg, Habermas, Lyotard, Koselleck, Beck, etc., por mencionar solamente a los más explícitos) y que no se puede decir que hayan llegado a nada muy convincente. Por tanto, podemos estar tentados a abandonar el término para hablar de otra cosa: el capitalismo, el mundo industrial, la colonización, o incluso tal o cual proceso o acontecimiento histórico bien identificado… Latour se destaca en este concierto por la paradójica firmeza con que finalmente se aferró al enigma de lo moderno.
Nunca fuimos modernos significaba dos cosas a la vez: en primer lugar, que nosotros (los “modernos”) no somos excepcionales, radicalmente diferentes de todo lo que ha pasado, pero sin embargo somos diferentes; en segundo lugar, que “modernidad” es una palabra que impide describir correctamente esta diferencia, esta especificidad, las características específicas de este acontecimiento que se produjo primero en ciertas sociedades antes de extenderse, a través de la colonización —¡luego la descolonización!—, al conjunto de tierras habitadas, para luego finalmente llevar al mismo planeta Tierra en sus propios arrebatos precipitados.
Porque es un hecho: podemos dudar tanto como queramos de la existencia de un gran acontecimiento que viene a cortar la historia en dos, de un lado los “modernos”, del otro, todas las demás formas de existencia humana (the West and the rest, como se suele decir en general irónicamente en inglés), nos veremos obligados a reconocer que un gran acontecimiento, de naturaleza planetaria, efectivamente ha ocurrido de manera reciente. Basta mirar las curvas de lo que se llama la Gran Aceleración, o interesarse por las discusiones de los geólogos en torno a la datación exacta de la noción de Antropoceno, para constatar que algo ha ocurrido recientemente (entre finales del siglo siglo XVIII y mediados del siglo XX) que trajo consigo una discontinuidad radical en la existencia no solamente de ciertas sociedades humanas, sino de todos los seres terrestres, humanos y no humanos.
Es esta evidencia de lo moderno lo que Latour nunca ha dejado de interrogar. Que hay modernización es sin duda un hecho, aunque enigmático. Pero que sea necesaria, que sea una simple respuesta a las necesidades intrínsecas del corazón humano o a las necesidades inevitables del ‘desarrollo’, eso es propaganda (…). Nunca fuimos modernos quiere decir: nunca fue necesario que lo fuéramos.
Una vez más, el cambio climático es ahora el símbolo más claro de esto para la conciencia colectiva. Pero la misma expresión de “sexta extinción” para caracterizar lo que sucede hoy con la biodiversidad mundial dice algo sobre el espacio de comparabilidad de este evento del que somos contemporáneos: nuestro presente se distingue de los demás de una manera comparable a solamente cinco eventos en la historia de 5 mil millones de años de la Tierra. Ciertamente, discutimos la pertinencia de la expresión “sexta extinción”, pero el mismo hecho de discutirla ya da una idea del marco de la discusión: se mide en miles de millones de años.
La originalidad de Latour en el campo intelectual contemporáneo es que nunca abandonó la profunda convicción de que algo había ocurrido, pero que no sabíamos cómo describirlo. La palabra “modernidad” es básicamente para él más el nombre de una pregunta que el de una respuesta. Si es preferible a otros términos (capitalismo, antropoceno, industrialismo, tecnociencia, etc.), es porque es más oscuro, más discutible, más controvertido, y por tanto obliga a no creer demasiado rápido que entendimos la pregunta. Es también, como decía, que este término tiende a bloquear desde dentro las descripciones correctas que se le podrían dar. Por una sencilla razón: “modernidad” significa “que es esencial si se quiere ser contemporáneo de la propia historia”.
Es esta evidencia de lo moderno lo que Latour nunca ha dejado de interrogar. Que hay modernización es sin duda un hecho, aunque enigmático. Pero que sea necesaria, que sea una simple respuesta a las necesidades intrínsecas del corazón humano o a las necesidades inevitables del “desarrollo”, eso es propaganda, discutible desde un punto de vista normativo, pero sobre todo inaceptable desde un punto de vista descriptivo, porque nos impide describir correctamente este acontecimiento relacionándolo con su contingencia. Nunca fuimos modernos quiere decir: nunca fue necesario que lo fuéramos.
Este es el sentido de la expresión que utilicé (aunque tal vez no se encuentre como tal en el texto de Latour): relativizar a los modernos. Es decir: describir qué elección precisa caracteriza la modernidad, contrastándola con otras, también posibles, coherentes en su orden, susceptibles, tal vez, de coexistir con ella. Así debe entenderse su obra inaugural sobre las ciencias. La gran leyenda sobre la invención de la ciencia moderna es simplemente decir que personas muy inteligentes e intelectualmente muy libres (como Galileo o Newton) habrían encontrado la manera de describir la realidad tal como es sin dejarnos parasitar por nuestros prejuicios o nuestras supersticiones.
Hacer una antropología de la ciencia, como proponía Latour en su primer libro, con Steve Woolgar, La vida en el laboratorio, publicado por primera vez en inglés en 1979, es dejar de lado esta leyenda para describir lo que hacen los científicos en su trabajo. Y, sorpresa, no vemos tanta gente que intenta despojarse de sus prejuicios para enfrentarse a la cruda realidad, sino por el contrario gente que dedica mucho ingenio y energía a producir realidades de un tipo muy específico, muy particular: los objetos y hechos científicos. La fórmula molecular de la hormona que el profesor Guillemin estaba tratando de identificar en el laboratorio donde Latour hizo su primera etnografía de los modernos es una entidad de un tipo bastante diferente de los espíritus de las abejas que está “instaurado” por las prácticas del chamán amazónico David Kopenawa. No es más real, sino real de otra manera. Esta diferencia ciertamente le da un control sobre el mundo que ningún otro puede darle, le permite eventualmente aliarse con más intereses de todo tipo y por lo tanto adquirir poder y autoridad, pero no con todos los intereses, y por lo tanto al precio de una elección, de una selección, a veces o muchas veces incluso, de una destrucción: toda la cuestión de Latour habrá sido, hasta el final de su vida, creo, el saber si podríamos hacer coexistir estas realidades diferentes. Y más allá de esta cuestión de si esa pluralidad de realidades no permitía una relación más justa con la realidad en general, renunciando a creer que podía ser otra cosa que la matriz de esa pluralidad. Este es el horizonte propiamente metafísico de su obra, en el sentido de que responde a una pregunta filosófica muy antigua: ¿en qué consiste el ser?
Habría terminado desarrollando una fórmula de este tipo: el desafío del presente es reintegrar los modos de vida modernos dentro de los límites terrestres. Para usar una expresión mía, los modernos son los terrestres desterrestrializados, que habitan la Tierra sin pensar, descuidando constantemente su propia condición terrestre, y el desafío del presente es reterrestrializarlos.
El gran malentendido sobre la expresión “relativizar” consiste en creer que al relativizar algo se busca quitarle parte de su dignidad, mientras que simplemente se busca describirlo con más precisión, precisar con más rigor justamente esa misma dignidad, caracterizándola por contraste con otras formas alternativas de hacer las cosas. Fue por amor a las ciencias y en cierto modo por amor a los modernos que Latour buscó relativizarlos: mostrar lo que había en ellos tan singular, tan original, tan insustituible, sin que para ello fuera necesario pensar que todo conocimiento debe volverse científico o que todas las formas de vida deben volverse “modernas”.
No debemos olvidar que Latour forjó este proyecto intelectual de una antropología de la modernidad en África, y más precisamente en la Costa de Marfil en plena descolonización permanente, ya que lo hizo durante su cooperación, cuando iba a escribir un informe para la Oficina de Investigación Científica y Técnica en el Exterior (ORSTOM por su sigla en francés) sobre las dificultades que encuentran las empresas para “marfilizar” su personal (“Les idéologies de la compétence en milieu industriel à Abidjan”, 1974).
Este texto es una formidable investigación sobre el racismo y sobre las aporías de la “modernización”, que muestra hasta qué punto es inseparable de la cuestión colonial. Relativizar a los modernos significa también darse cuenta de a qué precio la modernización se implanta en los vasos capilares de una forma de existencia colectiva, por qué operaciones de traducción, de violencia, de malentendidos, se impone como el único futuro posible de una sociedad. Él mismo ha dicho a menudo que había forjado su proyecto de una antropología de los modernos al darse cuenta de que se podían invertir las herramientas que los antropólogos usaban para describir las sociedades “no modernas”, sus “rituales”, sus “creencias”, sus “costumbres” respecto de las grandes instituciones de la propia modernidad: la ciencia, la tecnología, el derecho, la religión, la política, etc. Podemos decir que el presupuesto fundamental de toda la obra de Latour (como, además, de la de Lévi-Strauss, con la que comparte muchos rasgos), es la descolonización: cómo llegar al final de la descolonización de nuestras formas de pensar (según ha planteado Eduardo Viveiros de Castro).
Este es pues el primer contexto del proyecto de relativización de la modernidad: la cuestión colonial. Pero la obra de Latour no hubiera sido lo que es hoy para nosotros si no hubiera advertido muy pronto que un segundo contexto justificaba la urgencia de tal empresa (una antropología de lo moderno): la cuestión “ecológica”, y más precisamente la cuestión “eco-planetaria”. Cabe recordar aquí que fue en Nunca fuimos modernos, publicado justo después de la caída del Muro de Berlín, a principios de la década de 1990, que Latour explica que la conciencia del calentamiento global (con el inicio del ciclo de negociaciones climáticas internacionales que desembocarán en la Cumbre de Río) constituye ahora el marco problemático inevitable de cualquier reflexión sobre la modernidad: “La celebración en París, Londres y Ámsterdam, en ese glorioso año de 1989, de las primeras conferencias sobre el estado global del planeta simboliza, para algunos observadores, el fin del capitalismo y de esas vanas esperanzas de conquista ilimitada y de dominación total de la naturaleza”. En el momento mismo en que el mundo deja de estar dividido en dos bloques y cuando el “modelo” euroamericano ya no parece tener ningún obstáculo interno, aparece una frontera externa: la de lo que aún no se llamaba los “límites planetarios”. La promesa moderna choca contra un muro, que no divide dos porciones terrestres, sino la Tierra misma de su propia fragilidad: se dirá más adelante que harían falta 5,2 planetas para que el estilo de vida estadounidense se extendiera a todos los seres humanos; no hay lugar para el proyecto “moderno”.
A partir de ahora, la expresión relativizar a los modernos cambia de sentido: ya no se trata de saber qué tipo de realidades particulares o de disposición de humanos y no humanos fabrican los modernos en contraste con los otros, y cómo definirlos de manera más realista a través de esto, sino qué tipo de terrícolas son, cómo se inscriben en las cadenas terrestres para construir su forma de vida y qué le hace eso a esta misma Tierra que es tanto la condición como el efecto de cualquier habitación terrestre. Latour tardará varias décadas más en llegar a una formulación clara de este problema, y no se puede decir que el último estado de su reflexión sobre el tema sea aquel en el que se habría detenido si se le hubiera dado la oportunidad de continuar su obra, sus investigaciones, su reflexión. Pero no hay duda de que había consagrado su intensa energía intelectual durante los últimos 15 años a elaborar este problema con el mayor rigor posible, en alianza con un número considerable de otras personas a su alrededor, como siempre supo hacer. Habría terminado desarrollando una fórmula de este tipo: el desafío del presente es reintegrar los modos de vida modernos dentro de los límites terrestres. Para usar una expresión mía, los modernos son los terrestres desterrestrializados, que habitan la Tierra sin pensar, descuidando constantemente su propia condición terrestre, y el desafío del presente es reterrestrializarlos.
Así es, en definitiva, como me propondría describir esquemáticamente la impresionante trayectoria intelectual de Latour, para dar un pequeño mapa portátil a quienes quisieran embarcarse en ella: una inmensa empresa de relativización interna de la modernidad que ha ido desde, por un lado, una antropología decolonial de los modos de existencia y, por otro, una diplomacia de las maneras de ser terrestres.
Pero debemos tener cuidado de no interpretar esta fórmula como si implicara que la Tierra es una realidad finita, con fronteras fijas como las paredes de una casa, que no se pueden mover. La Tierra, a la que llamó Gaia, es un ente histórico activo, dinámico, que reacciona a las acciones de los terrestres que la habitan y viven de ella (ver su libro Cara a cara con el planeta, 2015). No se trata, pues, de resignarnos a la existencia de límites externos, sino de volvernos más intensa y precisamente sensibles a nuestra propia condición terrestre, es decir, a la forma en que modulamos la dinámica planetaria de la misma manera en que ocupamos la Tierra, en la que nos hacemos una estancia terrestre. Porque la situación actual es ciertamente angustiosa y llena de duelos presentes y futuros: las especies mueren, los paisajes cambian más rápido de lo que los vivos pueden soportar, los bosques arden, la guerra vuelve a llamar a nuestras puertas… Pero también tiene algo de una oportunidad, y esta ambivalencia es típicamente moderna.
Por primera vez, quizá, en la historia de la humanidad tenemos la posibilidad de vivir en una relación más cercana, más íntima con esta condición planetaria que en realidad es la nuestra, que la ha sido siempre, que la ha sido desde que hubo vida en la Tierra (porque Latour nunca perdió la oportunidad de recordar que fueron los vivos los que condicionaron la Tierra, que fueron las bacterias las que modificaron la atmósfera terrestre para que allí proliferaran otros seres vivos, y esta es la lección que aprendió de James Lovelock y Lynn Margulis, de quien tomó la palabra “Gaia”, para designar precisamente esta interacción circular entre el todo y sus partes, la Tierra y los terrestres). Ahora sabemos que, al elegir una estancia terrestre para nosotros, estamos eligiendo una Tierra. ¿Cuál Tierra? Esa es la cuestión.
Hubo muchos malentendidos cuando Latour empezó a hablar recientemente de una pluralidad de Tierras, diciendo por ejemplo que la Tierra de Trump era diferente a la nuestra (desarrolló esta idea particularmente en Dónde aterrizar). “¿Cómo?”, nos indignamos, “¿no hay un solo planeta? ¿No es un hecho astronómico e incluso una lección precisamente en las ciencias del Sistema-Tierra lo que dices valorar tanto? ¡Así que ahí es donde nos lleva su relativismo! Creíamos que te habías calmado con estas tonterías y aquí estás de nuevo haciéndonos comentarios aberrantes. Así como no hay varias realidades, no hay varias Tierras. Solamente hay una realidad: la realidad científica. Y una sola Tierra: la que estudian las ciencias de la Tierra”. Sin embargo, Latour estuvo mucho más cerca de la enseñanza misma de estas ciencias al decir que la Tierra no era un estado fijo definido por un cierto número de parámetros biogeoquímicos, sino un sistema alejado de su propio equilibrio y que en última instancia no existe solamente a través de una historia, por lo que cada estado debe describirse más bien como un conjunto de posibles futuros alternativos que coexisten unos con otros.
Por supuesto, la Tierra es una sola, pero esta unicidad de la Tierra es precisamente la de la coexistencia en el lugar de varios devenires alternativos, por lo que unos son incompatibles con otros. Ser terrestre es tener que elegir su tierra. Todavía estamos en proceso de “terraformar” la Tierra. El problema es que hoy la estamos terraformando al revés o, mejor dicho, el problema es que una forma de habitar la Tierra hoy destruye las posibilidades de que otros terrestres proyecten otras perspectivas de futuro para la Tierra, otras líneas de terraformación. Porque una Tierra calentada 3 o 4 grados no solamente destruirá un número muy elevado de terrestres, humanos y no humanos, sino que además impondrá una determinada condición de existencia a muchísimas generaciones de terrestres, durante cientos, incluso miles o decenas de miles de años. Los gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera tardarán mucho en desaparecer, los residuos radiactivos a veces permanecerán durante cientos de miles de años, las moléculas sintéticas tal vez modifiquen sustancialmente las estructuras químicas terrestres de forma indeleble y con consecuencias imprevisibles, etc. Los modernos se han adelantado al futuro de la Tierra.
Aterrizar a los modernos significa pues reabrir la pluralidad de las proyecciones terrestres. Es también reflexionar sobre las condiciones en las que la modernidad podría coexistir en la misma Tierra con otras formas de habitación terrestre, sin erradicarlas ni subyugarlas: la unicidad de la Tierra es una unicidad diplomática. La Tierra es precisamente lo que necesariamente deben compartir una pluralidad de proyecciones terrestres. Traer a los modernos de regreso a la Tierra significa saber qué debe cambiarse en sus instituciones para que dejen de apropiarse de todo el espacio y el futuro del planeta. Esta es también una forma de relativizarlos: los modernos aprenderán qué tipo de terrestres son cuando sepan en qué condiciones pueden convivir, con su propia diferencia o particularidad, con otras formas de ser terrestres. Se conocerán a sí mismos cuando sepan dónde están en la Tierra, es decir, qué tipo de terrestres pueden ser una vez que dejen de creer que pueden desterrestrializarse…
Tengo la profunda convicción de que aún no hemos tomado la medida de lo que su obra aporta a la filosofía, no solamente desde el punto de vista del contenido, de las tesis que de ella podemos extraer, sino también desde el punto de vista de entender el estatuto de esta disciplina. Es tan cierto que Latour es un filósofo que no se puede filosofar de la misma manera después de Latour.
Repito: este aterrizaje no es triste, no es frustrante. Es difícil, por supuesto, pero también ofrece una oportunidad única: la oportunidad de volverse más sensibles a una cierta verdad de nuestra condición, la condición terrestre. Se habla en inglés de una “once in a lifetime opportunity” (oportunidad única en la vida). Creo que bien podemos decir que la catástrofe ecoplanetaria de la que somos contemporáneos es una suerte de “once in a species-time opportunity”: la oportunidad única en la vida de la especie, la oportunidad que se nos brinda de acercarnos lo más posible a nuestra propia condición terrestre, tanto en el sentido general (ya que nadie está más conectado con la dinámica de la Tierra que esta forma de vida moderna que “despertó a Gaia”, cada partícula de gases de efecto invernadero que ahora emitimos a la atmósfera contribuye a acelerar el calentamiento) y en el sentido particular (ya que comprenderemos mejor a los terrestres que somos comparándonos con los otros con los que coexistimos).
Reincorporarse dentro de los límites planetarios, por tanto, no consiste en absoluto en limitarse, en privarse, sino en ganar, ganar en verdad, ganar en intensidad, ganar en precisión: reivindicando nuestra propia condición terrestre, añadimos algo al mundo… Ciertamente, todo esto puede salir mal, y las probabilidades tienden más bien a moderar el optimismo, pero creo que sería contrario al espíritu de Latour, al menos por lo que percibí de sus textos y su frecuentación, contentarse con las legítimas angustias y tristezas que esta situación suscita para animar a su lectura. Hay que leer a Latour porque nos da herramientas para vivir mejor. Nadie mejor que Latour comprendió, a mi juicio, la gran lección de Spinoza: no hay verdad sin alegría. Latour es un pensador alegre.
Un solo proyecto, por tanto, una antropología de los modernos con miras a relativizarlos, un proyecto que se ha desplegado en numerosos estudios (sobre ciencia, tecnología, derecho, religión, economía, política, etc.), atravesado muchas comunidades (la semiología de la ciencia, los Science and Technology Studies o STS, la “Teoría del Actor-Red” o ANT, la sociología pragmática, el giro ontológico en la antropología, las teorías de Gaia… la lista completa sería muy larga), fundando algunas de ellas además, posiblemente para luego irse a otros lugares, renovando las formas de pensar en casi todos los lugares por donde pasó, pero sin embargo con un hilo conductor, que supo resaltar en su gran obra (Investigación sobre los modos de existencia, de 2012). Y, sin embargo, dos condiciones históricas que se sucedieron y se sumaron para definir la naturaleza del problema al que responde este proyecto y que, en definitiva, escande esta trayectoria: primero la descolonización, luego la ecologización, o quizá podemos decir en palabras de uno de los muchos aliados de Latour, el gran historiador Dipesh Chakrabarty, la globalización por un lado y la planetarización, por el otro, de todas las cuestiones sociales y políticas, dos condiciones que obligan al desarrollo de diferentes herramientas para describir la relatividad de los modernos y por lo tanto forman las dos fases de esta obra…
Así es, en definitiva, como me propondría describir esquemáticamente la impresionante trayectoria intelectual de Latour, para dar un pequeño mapa portátil a quienes quisieran embarcarse en ella: una inmensa empresa de relativización interna de la modernidad que ha ido desde, por un lado, una antropología decolonial de los modos de existencia y, por otro, una diplomacia de las maneras de ser terrestres.
Pero hay que añadir un aspecto importante a este esbozo: la filosofía. Latour me parece que siempre ha tenido una relación extremadamente sutil con la filosofía. A veces se negaba a describirse como un filósofo, o se presentaba como un filósofo aficionado, cuando por supuesto se había formado como filósofo profesional (agregación y tesis, profesor) y sin duda su verdadero amor intelectual estaba en algún lugar por allí. Últimamente, parece haber hecho un esfuerzo para reclamar de manera más clara un estatus filosófico para su obra, y este es uno de los desafíos de Investigación sobre los modos de existencia. Pero la originalidad profunda de su enfoque filosófico es que siempre ha querido ser empírico (no existiendo sino a través de estudios de campo) y pluralista (rehusándose a reducir lo que estudió a algo distinto de lo que este objeto de estudio le ofrecía como su horizonte de realidad). Esto tiene como consecuencia que la filosofía ya no tiene más un terreno de alguna forma separado: ella existe a través de investigaciones antropológicas, sociológicas, históricas, artísticas… Y, sin embargo, está en todas partes en esta obra. Y él mismo terminará reconociendo que su proyecto se inscribe integralmente allí.
Con Latour, perdemos un poco de nuestra vista, colectivamente, perdemos un aparato óptico formidable. Recientemente dijo que el gran evento del año para él fue el lanzamiento del Telescopio James-Webb. Había en Latour algo así como un telescopio James Webb vuelto hacia nosotros. La muerte de este hombre es como el estallido de este magnífico instrumento.
Tengo la profunda convicción de que aún no hemos tomado la medida de lo que su obra aporta a la filosofía, no solamente desde el punto de vista del contenido, de las tesis que de ella podemos extraer, sino también desde el punto de vista de entender el estatuto de esta disciplina. Es tan cierto que Latour es un filósofo que no se puede filosofar de la misma manera después de Latour.
En todo caso, no puedo terminar este texto escrito al calor del duelo sin decir simplemente que esta obra está interrumpida, por supuesto, pero que de ningún modo está terminada. Sucede que esta singular fuerza de actuar, cuyo nombre era Bruno Latour, se encuentra ahora dispersa en sus libros, en sus comentarios, en sus imágenes, en los recuerdos que tenemos de su ejemplo, en la inspiración que deja a quienes puso a trabajar, y que siempre serán un número creciente. Pero, aunque Bruno Latour de alguna manera sigue existiendo entre nosotros, con su muerte algo se pierde, algo que es insustituible, se pierde no solamente para quienes lo amaron y vivieron con él y en quienes no puedo dejar de pensar en cada línea de este texto, sino se pierde para todo el mundo, se pierde para todos los contemporáneos, que se vuelven aún más contemporáneos entre sí en esta misma pérdida. El duelo colectivo es extraño y difícil de entender. Me gustaría decir, por lo tanto, por qué debemos estar de luto hoy, incluso por quienes no conocieron a Latour.
Un aspecto llamativo de la frecuentación de Bruno Latour y su obra es su carácter imprevisible: bastaba no haberlo visto durante un mes para descubrir nuevas ideas, campos de investigación desconocidos cuya condición crucial para su propia obra saltaba repentinamente a los ojos, dejando muchos libros por leer y cosas por descubrir. Hay pensamientos que, con la edad, parecen haber dado todo lo que podían. No fue el caso del de Latour. Si hay un duelo que hacer, si hay motivos para estar tristes, es porque perdemos muchas cosas que no sabemos precisamente porque solamente Latour, sin duda, nos habría permitido descubrirlas. Tenía una habilidad rarísima para adentrarse en los puntos ciegos de nuestro pensamiento y de nuestra existencia, para hacernos ver de pronto que había otro punto de vista desde el que cambiaban los horizontes, desde el que las preguntas se simplificaban, a veces se multiplicaban, donde también se despertaba el deseo, el valor de pensar y actuar. La alegría característica del pensamiento de Latour se debe mucho a esto: siempre se sale acrecentado por su frecuentación.
Con Latour, perdemos un poco de nuestra vista, colectivamente, perdemos un aparato óptico formidable. Recientemente dijo que el gran evento del año para él fue el lanzamiento del Telescopio James-Webb. Había en Latour algo así como un telescopio James Webb vuelto hacia nosotros. La muerte de este hombre es como el estallido de este magnífico instrumento.
No podemos hacer nada mejor para honrar su memoria que seguir trabajando con alegría, ardor, entusiasmo, pasión, rigor, humor, inventiva, solidaridad, hermandad, para suplir esta pérdida lo mejor que podamos, inspirándonos en lo que nos dejó para adivinar mejor lo que todavía podría habernos dado. Este malestar, entre el duelo y la gratitud, entre la soledad y la supervivencia, entre la conciencia de nuestros puntos ciegos y la determinación de abrir nuestros horizontes, me parece, al fin y al cabo, una forma bastante justa de caracterizar nuestro presente. Estamos y permanecemos en un momento latouriano.
—
Artículo aparecido en la revista AOC (Analyse Opinion Critique), el 11 de octubre de 2022. Se traduce con autorización de su autor. Traducción de Patricio Tapia.