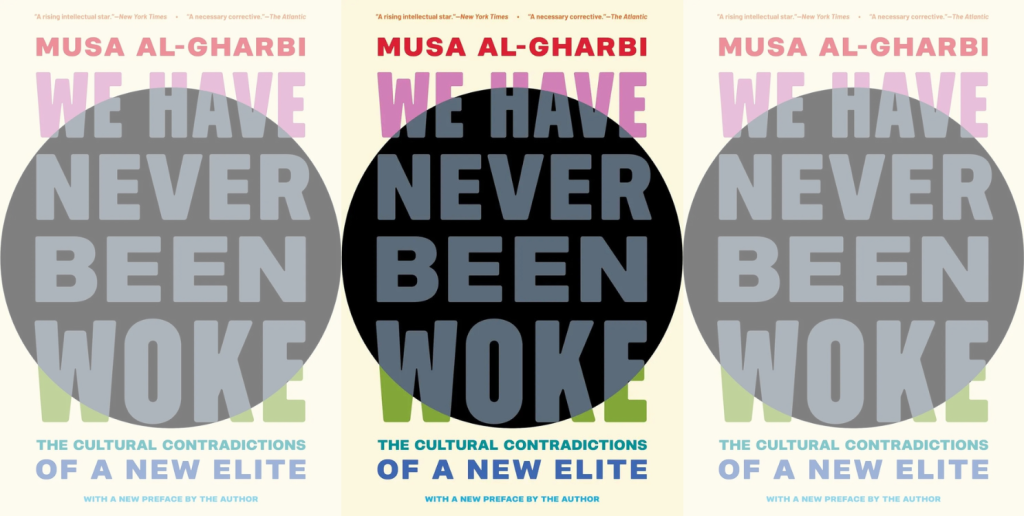
Musa al-Gharbi: las contradicciones culturales de la élite progresista
En su último libro, el sociólogo estadounidense entrega un diagnóstico lapidario que ayuda a comprender, en parte, la crisis por la que atraviesan las universidades norteamericanas y la izquierda en general: son las élites liberales con alta formación académica las que, a través de sus discursos y estilos de vida, se han beneficiado de la misma desigualdad que critican, instrumentalizando la retórica igualitaria para legitimarse en su búsqueda de prestigio y estatus. “Criticamos a las élites sociales —escribe en We Have Never Been Woke—, pero nosotros mismos somos élites sociales. Nunca hemos estado verdaderamente despiertos”.
por Juan Íñigo Ibáñez I 21 Enero 2026
Ahora que la oleada woke parece haber entrado en receso (al menos eso asegura The Economist), y mientras Donald Trump continúa su ofensiva contra los programas DEI, resulta evidente que ciertos sectores aprovechan el declive del discurso de la justicia social para sus guerras culturales. El retroceso de las políticas de inclusión en Disney, el retorno de la publicidad a cánones de belleza clásicos y el bullado caso de la actriz Sydney Sweeney son claros ejemplos de ello.
La pregunta, no obstante, parece residir en cómo volver la mirada a ese período que atravesó la mayoría de los países de Occidente, iniciado en 2011 con movimientos como Occupy Wall Street y luego con Black Lives Matter, tras las repercusiones por el asesinato de George Floyd. Pero habría que observar esos años con desapasionamiento, sin ignorar los avances en diversidad e igualdad que, por un tiempo, parecieron un nuevo sentido común.
Para entender el giro valórico y político que se ha producido en el último tiempo, vale la pena leer uno de los libros más comentados del año pasado en los círculos intelectuales progresistas del mundo anglosajón: We Have Never Been Woke: The Cultural Contradictions of a New Elite. En lugar de ceder a la tentación de demonizar lo woke para, en el fondo, reforzar las mismas posturas que se critican, su autor, el doctor en sociología y académico de la Universidad Stony Brook, Musa al-Gharbi, se enfoca en descorrer el velo de lo que ese momento dejó tras de sí, para comprender cómo, por quiénes y con qué fines aparentes se movilizaron estas ideas.
Con un guiño a la tesis de Bruno Latour según la cual la modernización sería un espejismo, Musa al-Gharbi explora la disonancia entre lo que se dijo durante ese período y lo que se hizo, o cómo “los capitalistas simbólicos” (categoría acuñada por Bourdieu para referirse a quienes consolidan su estatus y poder a través del control de símbolos y conocimiento) utilizaron el discurso de la justicia social para autolegitimarse, en detrimento de las mismas minorías a quienes decían representar.
Aunque el reciente “gran despertar” —que, a su juicio, hoy está en pleno reflujo— fue sin duda “una cuestión de fondo”, no constituyó ninguna novedad histórica. El autor argumenta que la conexión entre el progresismo cultural, la creciente desigualdad y el surgimiento de una élite vinculada a la economía del conocimiento se remonta, al menos, al período de entreguerras, y se ha manifestado en dos ciclos: entre las décadas de 1920-1930 y 1960-1970.
Se trata de episodios que se repetirían “cada 40 o 50 años” en los que, bajo la presión de turbulencias económicas asociadas a una sobreproducción de élites, los capitalistas simbólicos despliegan discursos que, aun siendo genuinos, funcionan como estrategias para hacerse un hueco entre las élites tradicionales.
En esos momentos de auge del activismo identitario, los aspirantes a élites no solo promueven de manera performativa discursos a favor de las minorías y los menos favorecidos, a quienes dicen representar, sino que incluso se identifican con ellos. Al-Gharbi no aplica la amplia categoría analítica de “capitalistas simbólicos” solo a liberales de izquierda y progresistas, sino también a aquellas figuras conservadoras que, a pesar de su imagen transgresora o antiélite, acumulan estatus social atacando lo woke, lo que explica por qué el libro incomodó más a la derecha (el autor ya fue vetado en 2014 por el canal Fox News) que a la izquierda. “Donald Trump es un capitalista simbólico de pies a cabeza”, escribió recientemente en su Substack.
Aunque se asume como parte de los capitalistas simbólicos, Musa al-Gharbi es un outsider que, poco antes de su inesperada aceptación en un doctorado en la Universidad de Columbia, notó una contradicción desde el interior mismo de las instituciones de la economía simbólica: si bien el discurso a favor de la diversidad permeaba tanto el ambiente de Nueva York como sus establecimientos, los efectos de esta retórica eran superficiales en una ciudad que, a pesar de estar bajo un prolongado gobierno de signo demócrata, se encontraba entre las más desiguales del país.
Al-Gharbi aborda esa disonancia entre lo dicho y lo hecho, recurriendo a una abundante evidencia empírica y poniendo, de entrada, el dedo en la llaga: si las políticas con foco en lo identitario que el Partido Demócrata promovió en los años previos a la primera elección de Donald Trump no tuvieron el efecto esperado, ¿con qué fines se movilizó esa retórica?, se pregunta.
Partiendo de la hipótesis de que la desconfianza hacia los expertos o el auge del populismo radica en la cada vez más acentuada distancia sociológica entre quienes ejercen profesiones vinculadas a la economía simbólica y aquellos que viven de proveer bienes y servicios, y se sienten “excluidos de nuestro orden social”, Musa al-Gharbi ofrece un diagnóstico tan incisivo como lapidario: son las élites liberales con alta formación académica quienes, a través de sus discursos y estilos de vida, se han beneficiado, en última instancia, de la misma desigualdad que critican, instrumentalizando la retórica igualitaria para legitimarse en su búsqueda de prestigio y estatus. “Criticamos a las élites sociales —escribe—, pero nosotros mismos somos élites sociales. Nunca hemos estado verdaderamente despiertos”.
El quid de la cuestión, para Musa al-Gharbi, no es que la cultura woke sea cínica o intrínsecamente ‘mala’. Las buenas intenciones, apunta, pueden coexistir perfectamente con lo performativo. El problema radica en la desconexión entre la retórica de estos sectores y sus prácticas, así como en los costos a largo plazo que estas narrativas producen al trasladarse al plano institucional o materializarse en políticas públicas.
Nobleza obliga
Con una biografía tan heterodoxa como la tesis que propone, Musa al-Gharbi, un afroamericano de familia militar convertido al islam, extiende su análisis más allá de los sectores privilegiados blancos, para incluir a minorías que, según él, desempeñan un papel central en la disputa por el poder simbólico. Y si bien podría considerarse exagerado atribuir al capital simbólico ejercido por académicos, abogados y periodistas en la esfera pública un nivel de influencia comparable al del capital económico, argumenta que no es posible comprender las causas de la desigualdad estructural ni la creciente disminución de la movilidad social si nos enfocamos exclusivamente en los superricos.
Centrarse solo en aquellos que acumulan mayor capital nos haría perder de vista, dice, la ideología dominante de una nueva y influyente “formación de élite” que ha pasado relativamente inadvertida en los análisis del poder. “Las teorías generales deben aplicarse también a los propios teóricos, a las instituciones a las que pertenecen, y a los actores y causas que defienden”, afirma.
Hablar, por ejemplo, de “desigualdad estructural” resulta una manera más bien cómoda de evadir o mistificar el rol clave que esta misma clase profesional desempeña en los problemas que dicen querer resolver, “impidiendo realizar cambios mínimos, mientras apoyamos políticas socioeconómicas aparentemente ‘radicales’”. Eso fue lo que, según el académico, muchos de ellos hicieron a través de Occupy Wall Street, un movimiento “capitalista simbólico, de principio a fin”, reacio a la acción política que “desvió la culpa hacia otros utilizando una retórica clasista”.
Al-Gharbi sitúa el malestar que incubó el “tercer gran despertar” en la crisis económica de 2008, un período en el cual, pese a la escasez de empleos, cada vez más personas obtuvieron títulos universitarios. Esa paradoja habría llevado a un brusco giro en el discurso de los “profesionales blancos con alto nivel educativo”, quienes, según diversos sondeos y encuestas, a partir de 2011 comenzaron a adoptar posturas crecientemente radicales e “intolerantes con la disidencia”.
Para el académico, esta tendencia a adoptar posiciones políticas con foco en lo identitario modificó tanto las prioridades como la naturaleza del Partido Demócrata, promoviendo medidas que terminaron siendo resistidas por las mismas comunidades que los profesionales liberales decían representar: “Muchos liberales blancos con alta formación académica, junto con algunas élites minoritarias, ansiosos por demostrar su compromiso con causas como Black Lives Matter, adoptaron agresivamente propuestas como ‘desfinanciar a la policía’, aunque la mayoría de los afroamericanos rechazó esa idea”.
El quid de la cuestión, para Musa al-Gharbi, no es que la cultura woke sea cínica o intrínsecamente “mala”. Las buenas intenciones, apunta, pueden coexistir perfectamente con lo performativo. El problema radica en la desconexión entre la retórica de estos sectores y sus prácticas, así como en los costos a largo plazo que estas narrativas producen al trasladarse al plano institucional o materializarse en políticas públicas.
El autor lo ilustra con un ejemplo claro: “Los profesionales tienden a ser mucho más partidarios de la inmigración, la globalización, la automatización y la IA que la mayoría de los estadounidenses, porque nos hacen la vida más cómoda y reducen significativamente el costo de los bienes y servicios de alta gama que preferimos. Otros experimentan estos avances de forma muy diferente”.
Esta desconexión se explica por la “escasa autoconciencia” que estos círculos tienen respecto de sus propias preferencias políticas: “Nos describimos como más de izquierdas de lo que realmente parecemos ser”, escribe Musa al-Gharbi. Y agrega: “Los estudios encuentran consistentemente que los votantes relativamente ricos, con un alto nivel educativo y cognitivamente sofisticados, tienden a gravitar hacia una combinación de liberalismo cultural y conservadurismo económico. Sin embargo, regularmente nos consideramos izquierdistas en el plano ideológico”.
No es casualidad, entonces, que en los momentos más álgidos de estas oleadas se desaten feroces competencias de virtud entre quienes aspiran a posiciones de poder e influencia. Estas disputas a menudo se perpetúan por su propia inercia, y degeneran en escenarios polarizados que tienden a intensificarse entre los extremos de izquierda y derecha.
Por eso, discursos marcadamente idiosincráticos, como declararse neurodivergente o adoptar performativamente identidades marginales, operan como una suerte de “quién es quién” o noblesse oblige en las disputas de poder simbólico entre esos mismos aspirantes. El autor es contundente: “Los verdaderamente marginados y desfavorecidos de la sociedad no son quienes tienden a adoptar y propagar estas ideas y marcos. Por el contrario, son quienes forman parte de los sectores altamente educados y relativamente acomodados, vinculados a la economía simbólica, los más propensos a adoptar (e imponer) estas normas, disposiciones y discursos”.
Cuando estas oleadas declinan y se generan reacciones, las élites liberales, atrapadas en sus propios sesgos, tienden a patologizar a los votantes, atribuyendo muchas veces el malestar social a la desinformación, en lugar de atender las causas de un descontento que, según Musa al-Gharbi, se dirige en gran medida contra ellas mismas.

We Have Never Been Woke: The Cultural Contradictions of a New Elite , Musa al-Gharbi, Princeton University Press, 2024, 432 páginas, $19.221 (ebook).


