
Un asunto de fuerzas
A partir del estudio de uno de los pocos pueblos cazadores-recolectores que subsistía en África en el siglo XX, el antropólogo James Suzman esboza en Trabajo: una historia de cómo ocupamos el tiempo, una alternativa a las actuales dinámicas laborales. Porque si el sedentarismo es burgués y político, el nomadismo sería proletario e igualitario, sugiere el autor en un ensayo que además de pensar la actividad laboral a través de amplios arcos de tiempo, presta atención al derecho como la institución que supo neutralizar las pretensiones igualitarias de los trabajadores bajo la forma del sindicalismo y la huelga.
por Cristóbal Carrasco I 28 Diciembre 2021
El antropólogo James Suzman, al inicio de su ensayo Trabajo: una historia de cómo ocupamos el tiempo, se acerca a la definición de trabajo desde una óptica más científica que desde la ética, y por lo mismo mucho menos cuestionable. Según Suzman, fue el matemático francés Gaspard-Gustave de Coriolis quien, a comienzos del siglo XIX, en los albores de la Revolución Industrial, introdujo el término trabajo en la ciencia moderna para describir, desde la física, la fuerza que era necesaria aplicar para mover un objeto desde el punto A hasta el punto B. Podría haber dicho Suzman, por cierto, que la palabra trabajo, de raíz latina, significó por largo tiempo tortura, pero al no hacerlo logra tener cierta ventaja estratégica: le permite pensar en el trabajo más como una institución moldeada por energías en vez de tener que vérselas directamente con los padecimientos del diario vivir laboral. Si los hombres son también “máquinas termodinámicas, al igual que las máquinas de vapor”, como lo define Suzman, no resulta tan extraño ver al trabajo como un gran tablero de fuerzas intercambiables.
Aunque el libro de Suzman toca con cierta homogeneidad casi todos los grandes dilemas actuales y pasados en torno al trabajo, son las grandes revoluciones energéticas las que establecen sus ejes reales. El descubrimiento del fuego hace más de 300 mil años; la transición a la agricultura y la domesticación de animales, hace 10 mil años, y el uso de combustibles fósiles en la Revolución Industrial prefiguraron gran parte del desarrollo cultural de las labores. Y si bien esta tesis no pretende ser novedosa, la fijación por los hallazgos arqueológicos y antropológicos recientes hace que Trabajo le agregue ciertos matices. En parte, esto se debe a la formación de Suzman, quien se ha dedicado a estudiar al pueblo ju/’hoan, un grupo de cazadores-recolectores que habitan al norte del desierto de Kalahari, en la frontera entre Namibia y Angola, y que se convirtió desde los años 60 en objeto de estudio para determinar las dinámicas del nomadismo. Los ju/’hoansis (despojados ahora de sus antiguas tierras, relegados a zonas de asentamiento en Namibia) trabajaban 15 horas a la semana y conseguían su alimento mediante la “caza de persistencia”, en que el cazador persigue a su presa “sin descanso, sin darle ninguna oportunidad de descansar, hasta que con el tiempo el animal, deshidratado y con delirios, se quedaba inmóvil, e invita al cazador a quitarle la vida”. El resto del tiempo vivían satisfechos, sin aparentes preocupaciones, y se dedicaban al ocio. Sugiere Suzman que así pudieron ser los pueblos previos al sedentarismo y el advenimiento de la agricultura: vivían bajo un “feroz igualitarismo”, en el que las nociones de esfuerzo, acumulación e interés carecían de sentido.
Pero la revolución agrícola, continúa el autor, permitió el crecimiento de la población humana y “transformó fundamentalmente la forma en que las personas interactuaban con el mundo: cómo pensaban en su lugar dentro del cosmos y su relación con los dioses, su tierra, su entorno y entre ellas”. Se dominó el cultivo, se domesticaron animales como bueyes, caballos de tiro, perros y elefantes, y se desarrolló el “trabajo especializado a tiempo completo”; con ello, una nueva preocupación por la escasez y la obsesión por el esfuerzo. De ahí se derivan la creación de castas, la escritura y una primera noción sobre la justicia del trabajo. La diversificación de funciones permitió cierta comparación y un grado de mérito (o demérito) sobre las funciones, así como nuevas actitudes morales a propósito del ocio y el esfuerzo. Actualmente, quienes no trabajan son haraganes y quienes se esfuerzan y trabajan son personas “de buena voluntad”, dice Suzman. Además, en un abrir y cerrar de ojos evolutivo, fue construyéndose la institución de la esclavitud por parte de las primeras grandes civilizaciones agrarias.
El trabajo contemporáneo (regulador de salarios, horas laborales y accidentes) es la última gran conquista del derecho. Suzman afirma que no fue sino hasta mediados del siglo XIX que en Inglaterra no se limitó la explotación laboral infantil o las semanas laborales de mujeres y niños, y solo después de la Segunda Guerra Mundial fueron limitadas las horas de trabajo de los hombres, lo que muestra hasta qué punto la eficacia de su regulación ha sido, por decirlo con un eufemismo, gradual.
La esclavitud fue una institución bien extendida por los antiguos pueblos agrícolas y varias de las grandes civilizaciones posteriores, que la racionalizaron y legalizaron para obtener una nueva fuente de energía. La esclavitud era por sobre todo una condición legal, una “muerte social”, en que el esclavo “no podía apelar a las reglas sociales que regían el comportamiento entre los hombres libres”, y en que apenas tenían derechos: eran “máquinas de trabajo inteligente”, como dice Suzman. En el derecho romano y en las legislaciones posteriores se observan limitaciones jurídicas a los amos sobre sus esclavos tan mínimas que da algo de vergüenza mencionarlas. Su abolición, a comienzos del siglo XIX, tras 1.500 años de historia esclavista, coincidió con el auge de la Revolución Industrial y el desarrollo del cosmopolitismo moderno. Sin esa conjunción, el devenir del trabajo contemporáneo sería incomprensible.
Por esa razón, el trabajo contemporáneo (regulador de salarios, horas laborales y accidentes) es la última gran conquista del derecho. Suzman afirma que no fue sino hasta mediados del siglo XIX que en Inglaterra no se limitó la explotación laboral infantil o las semanas laborales de mujeres y niños, y solo después de la Segunda Guerra Mundial fueron limitadas las horas de trabajo de los hombres, lo que muestra hasta qué punto la eficacia de su regulación ha sido, por decirlo con un eufemismo, gradual. Lo cierto es que sin la promesa del derecho (la promesa de que el trabajo, siendo una institución injusta, puede volverse justa), las labores actuales pierden sus contornos y sentido. Por ello, Suzman tiene razón al poner como contrapunto a los ju/’hoansis del África subsahariana: si bien nuestros antepasados debieron tener razones de peso para privilegiar el sedentarismo, el mundo de los cazadores-recolectores posee dos ventajas: la sensación de recompensa inmediata por el trabajo realizado, que redundaba en una mayor satisfacción, y lo que él llama su “feroz igualitarismo”: entre ellos no había diferencias sustanciales porque todos se dedicaban a lo mismo, disfrutaban de lo mismo y el control social era eficaz e inmediato.
Resulta difícil pensar hoy en algo parecido a ese “feroz igualitarismo” en el mundo del trabajo. Parece un anhelo extraño, olvidado en la suma de fracasos y sueños frustrados de la lucha de la clase obrera. Incluso cuando, en pleno siglo XIX, fueron armándose grupos de trabajadores que saboteaban máquinas, provocaban incendios y produjeron un “estado de insurrección sin paralelo en la historia”, el derecho supo neutralizar sus pretensiones igualitarias bajo la forma del sindicalismo y la huelga. Esta última es una institución insólita, casi excepcional en el mundo del derecho. Es una de las pocas instituciones (como la legítima defensa) en que el derecho ampara la violencia, o al menos una clase bastante dócil de violencia. Este punto fue bien observado por Canetti en Masa y poder, quien tuvo la idea de su libro cuando vio una manifestación obrera en Frankfurt, allá por 1925: “Los trabajadores están habituados a realizar su trabajo regularmente, a ciertas horas. Cumplen tareas de la más diversa especie, uno tiene que hacer esto, el otro algo muy distinto. A una y la misma hora se presentan, y a una y la misma hora abandonan el lugar de trabajo. Su igualdad, por cierto, no va muy lejos y no basta para llevar a la formación de masa. Pero cuando se llega a la huelga, los trabajadores se convierten en iguales de una manera más unificadora: en la negativa de seguir trabajando. La prohibición del trabajo genera una actitud aguda y resistente”.
Suzman tiene razón al poner como contrapunto a los ju/’hoansis del África subsahariana: si bien nuestros antepasados debieron tener razones de peso para privilegiar el sedentarismo, el mundo de los cazadores-recolectores posee dos ventajas: la sensación de recompensa inmediata por el trabajo realizado y su ‘feroz igualitarismo’: entre ellos no había diferencias sustanciales porque todos se dedicaban a lo mismo, disfrutaban de lo mismo y el control social era eficaz e inmediato.
Esta actitud aguda y resistente bien podría llamarse también una energía que el derecho ha sabido contener bajo la apariencia de justicia. Suzman, sin tanta claridad sobre este punto, logra avizorar algo de su importancia. Dice que “los movimientos laborales y después los sindicatos han centrado casi todos sus recursos en asegurar un salario mejor para sus miembros y más tiempo libre para gastarlos en lugar de intentar que sus trabajos fueran interesantes o satisfactorios”, pero olvida (aunque le serviría para las pretensiones de su libro) que muchos movimientos laborales tenían como fin abolir la idea misma de trabajo.
Georges Sorel, en Reflexiones sobre la violencia, escrito en 1908, distingue dos clases de huelga. El primer tipo, que llama “política”, es la instaurada por el derecho: “La huelga general política muestra cómo el Estado no pierde en ella nada de su fuerza, cómo el poder se puede transmitir entre unos y otros privilegiados, y cómo el pueblo de los productores cambiará de amos simplemente”. Frente a esa huelga general política, la huelga general proletaria “suprime todas las consecuencias ideológicas de toda política social posible, pues sus partidarios consideran burguesas hasta las más populares de las reformas”.
Esta distinción es un tema que el libro de Suzman apenas menciona (solo por dar un ejemplo, habla de Marx solo seis veces), pero que puede verse como una reactualización del conflicto nómade-sedentario: si el nomadismo es proletario e igualitario, el sedentarismo es burgués y político. Con vehemencia, Suzman cree ver en el ejemplo de los ju/’hoansis un modelo a seguir que se ha vuelto cliché: la exaltación del ocio y la vida lenta, el caminar, el aprovechamiento sustentable de los recursos como opuesto político al capitalismo tardío, caracterizado por una inequidad irreconciliable entre los salarios recibidos por los trabajadores frente a las grandes utilidades de los dueños y directores de las empresas. Pero eso supone ver el asunto en términos morales, no energéticos. Si trabajar sigue siendo un asunto de energía, debiésemos detenernos más en la única fuerza posible de contrarrestar la inercia actual: la fuerza de la masa. Pocos ven hoy en día a los sindicatos y los huelguistas como interlocutores válidos. Suzman apenas los menciona. Quizás sea hora de volver a pensar en ellos como un verdadero contrapeso a la precariedad actual de las relaciones laborales.
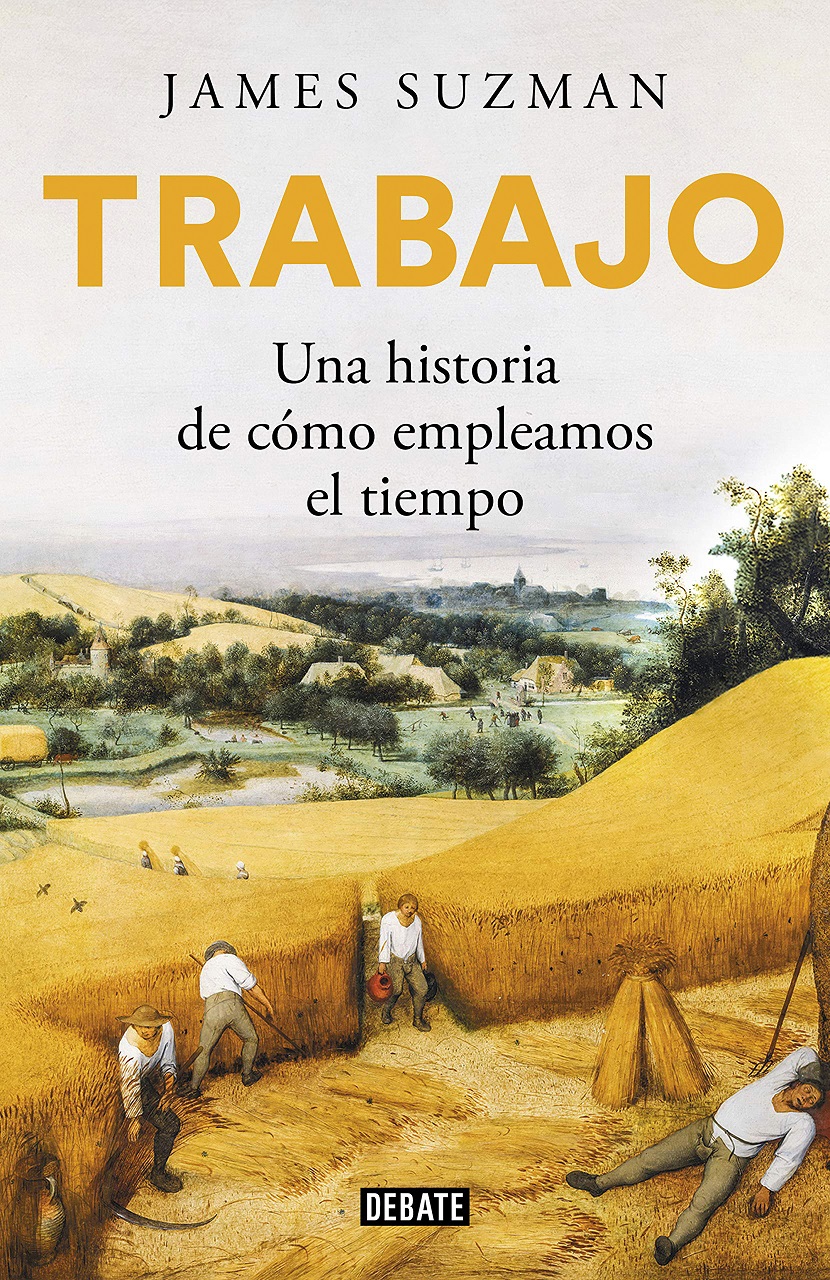
Trabajo. Una historia de cómo empleamos el tiempo, James Suzman, Debate, 2021, 392 páginas, €23.


