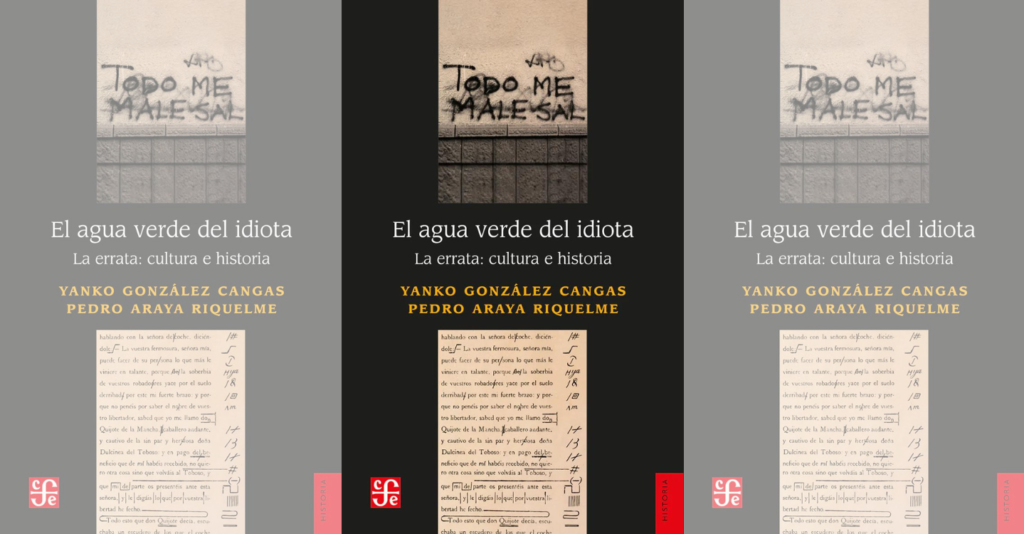
Gazapos, pifias, motes, lapsus
Bajo la premisa de Wallace Stevens que dice que “lo imperfecto es nuestro paraíso”, Yanko González y Pedro Araya se sumergieron en todo tipo de textos para rastrear los errores que pueden haber sido causados por el propio autor, así como el editor, el linotipista, el impresor, el diseñador o, como supo exponer Freud, el inconsciente y sus elocuentes arremetidas. El agua verde del idiota. La errata: cultura e historia es un volumen pródigo en ejemplos (desde la Biblia hasta Neruda y más acá) y trenza, finamente, informaciones históricas, glosas librescas, hipótesis críticas y, cómo no, saludables dosis de humor.
por Vicente Undurraga I 29 Enero 2024
Eunice Odio consignó alguna vez, sin ocultar la risa, el caso de un amigo poeta que escribió los versos “Tengo hambre de infinito, oh nubes que pasáis, / dadme consejo”, pero que en la versión impresa obtuvo un matiz inesperado, para el autor muy tortuoso: “Tengo hambre de infinito, oh nubes que pasáis, / dadme conejo”. No es claro que el verso empeore. Como sea, el caso —literalmente, un gazapo en toda ley— podría formar parte de El agua verde del idiota. La errata: cultura e historia, libro donde los escritores y antropólogos Yanko González Cangas y Pedro Araya Riquelme salen a lacear gazapos de todo tipo para llevar a cabo una sagaz e inaudita exploración en el ámbito del lapsus escrito, esa zona donde el diablo de los errores, Tutivillus, ha sabido meter la cola con perseverancia a través de los siglos.
“Las erratas dan en ocasiones frutos mucho más dulces que el fracaso o la humillación”; en libros impresos y electrónicos, en tablillas y códices, en carteles y jeroglíficos, en manuscritos y rayados callejeros, la pifia siempre ha tenido lugar. Y no necesariamente el del convidado de piedra. A veces, al contrario, ha ocupado un lugar liberador. O mejorador. El rastreo que hacen los autores es un obsesivo seguimiento a las erratas que distintas formas de escritura han albergado desde siempre. Pero no al modo de un catálogo de errores ajenos, ni de una enojosa fe de erratas, sino como una pesquisa de las implicancias, apreturas y aperturas y hasta maravillas que tales errores han propiciado. Esta erudita búsqueda se despliega bajo la premisa de Wallace Stevens que hace las veces de epígrafe del libro: “Lo imperfecto es nuestro paraíso”.
El agua verde del idiota consta de un prólogo escrito a cuatro manos, luego de dos grandes secciones, la primera firmada por González y la segunda por Araya, y al final un largo y temerario epílogo firmado nuevamente a dúo. El conjunto resulta fascinante por dos cuestiones. Primero, por las notables historias que trae a escena, como la que da título al volumen, la de la errata que en una edición argentina de Editorial Losada llevó el verso de Neruda “el agua verde del idioma” a convertirse en “el agua verde del idiota”, traspié que le dolió en el alma al poeta, igual que su conejo al amigo de Eunice Odio; para colmo, la errata nerudiana se ha perpetuado en muchas ediciones. Es que, como ciertas marcas en la piel, hay erratas que reaparecen más allá de cualquier empeño de corrección (por algo Flaubert las llamaba “piojos de las palabras”), ya se deban al autor, al editor, al linotipista, al impresor, a las máquinas que intervienen en el tránsito de un texto a un libro o bien, como supo exponer Freud, al inconsciente y sus elocuentes arremetidas en el primer plano vital.
La falla escrita ha sido desde parte de una estrategia para romper los límites de la lengua, como en la escritura vanguardista de Trilce (…), hasta espacio para rebeldías simbólicas, como la B dada vuelta que dejaron los prisioneros polacos que fueron obligados a forjar en fierro el cartel con la frase que iría en el pórtico de Auschwitz (…), pequeña sublevación que deja ver, ‘en el sitio donde se despojaba de toda humanidad, la humana belleza de la imperfección’.
Otros casos notables son los errores indagados en obras clásicas como las de Cervantes y Shakespeare, o en la mismísima Biblia, así como las correcciones indeseadas introducidas en escritos de Raymond Chandler, por ejemplo, o los errores y ajustes felices, como ese que llevó a Auden a mejorar notablemente un verso o el paso de la escritura manuscrita a la mecánica que cambió el estilo de Nietzsche, volviéndolo aforístico y de pies ligeros. También en constituciones políticas, documentos astronómicos o escenas de películas se rastrea el efecto liberador o esclavizante, según, que puede tener una errata.
Mención aparte merecería la indagación, verdadero tratado de crítica antropológica, que hacen los autores al retomar en las páginas finales la escritura conjunta para aventurarse en las posibilidades de encontrar equivocaciones en otras formas de escritura “fuera de la cárcel del alfabeto”, como los yerros calendáricos en los códices mayas o la errancia en los vestigios de las tablillas rongorongo de los rapanui.
Independiente de los casos —que le dan una necesaria contraparte narrativa al peso informativo de un volumen que trenza teorías, informaciones históricas, glosas librescas, humor e hipótesis críticas—, el centro de este libro está en el otear en el horizonte de significados y aperturas que pueden propiciar las pifias, motes, lapsus, es decir, en asediar “el poblado campo semántico de la errata”. La falla escrita ha sido desde parte de una estrategia para romper los límites de la lengua, como en la escritura vanguardista de Trilce (“Vallejo encontró en la ruleta rusa del gazapo su guarida virtuosa e hizo de la duda un arte y del equívoco, una estética”), hasta espacio para rebeldías simbólicas, como la B dada vuelta que dejaron los prisioneros polacos que fueron obligados a forjar en fierro el cartel con la frase que iría en el pórtico de Auschwitz, y que el tiempo convirtió en emblema del horror nazi: “Arbeit Macht Frei” (“El trabajo os hará libres”), donde la B larga quedó puesta al revés, con la parte más ancha arriba, pequeña sublevación que deja ver, “en el sitio donde se despojaba de toda humanidad, la humana belleza de la imperfección”.
En algún momento, comentando la obra de Mary Ruefle, González expone cómo en ocasiones “escuchar mal o leer mal son errores felices para todo artista”, lo que me recordó cuando Augusto Monterroso contaba la vez que, de niño, escuchó a la profesora recitando la primera égloga de Garcilaso, pero en vez de oír “el dulce lamentar de dos pastores”, escuchó o imaginó el corte de sílabas en otro sitio, “el dulce lamen tarde dos pastores”, con lo cual la lectura y la imaginación se desvían, cobrando la égloga otra dimensión, desde ya más jocosa o erótica que bucólica.
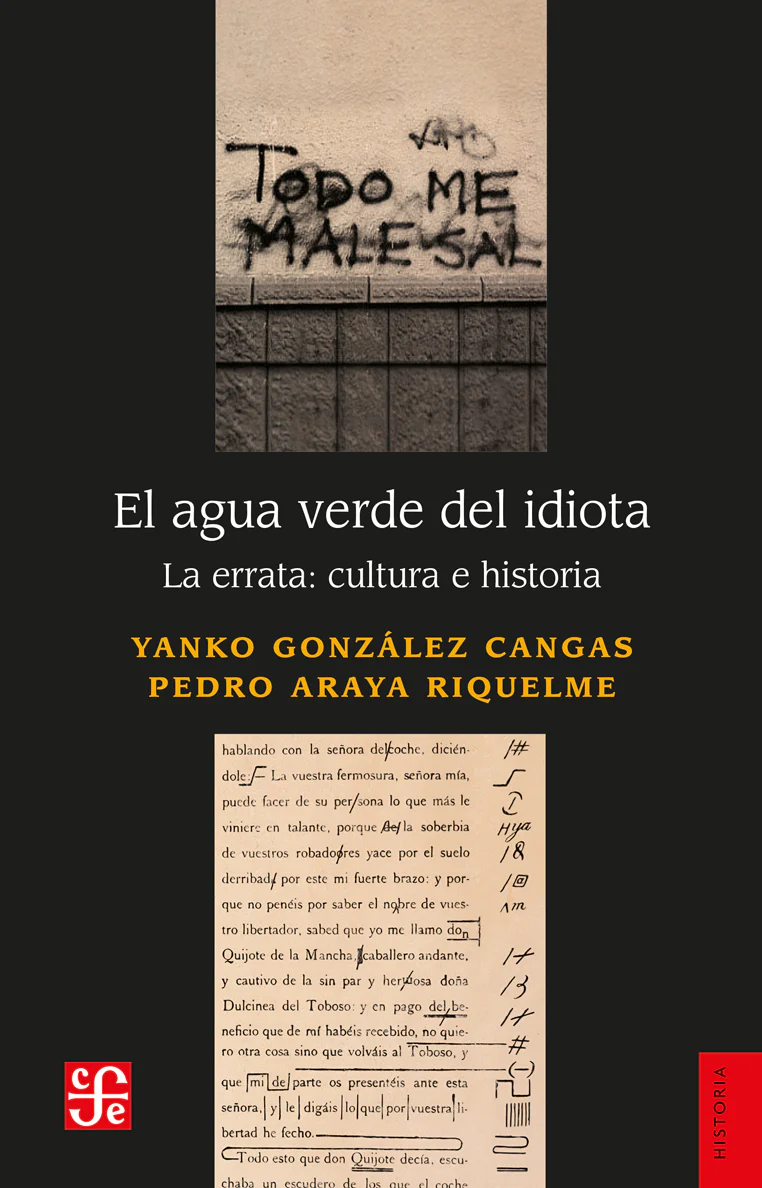
El agua verde del idiota. La errata: cultura e historia, Yanko González Cangas y Pedro Araya Riquelme, FCE, 2023, 301 páginas, $17.900.


