
Joy Division, entre la gravedad y la gracia
A diferencia de bandas más famosas o con mucho más tiempo de rodaje, el cuarteto de Manchester cuenta ya con dos biopics y, pese a ser más bien de nicho, año a año se le dedican libros y ensayos académicos. De Interpol a Bono, pasando por The Killers, todo el canon indie le debe algo a ese sonido inclasificable, una mezcla extraña de intensidad y sutileza, de belleza y desolación, que sigue siendo un enigma. Una luz abrasadora, el sol y todo lo demás es una historia oral del grupo que escapa en gran medida al destino trágico de su vocalista, Ian Curtis, quien aparece en estas páginas vulnerable y sombrío, pero a menudo alegre, fascinado por Bowie, ávido lector de Gogol y Ballard, y muy atento a su propio mito en ciernes.
por Juan Íñigo Ibáñez I 8 Agosto 2022
“Qué… es… ¡¿esto?!”, pensó el líder de The Cult, Ian Astbury, al ver a Ian Curtis sacudiéndose frenético, casi entre espasmos, con su rostro pálido y la mirada perdida, proyectado en horario prime. Esa presentación, de apenas tres minutos y fracción en el programa Something Else de la BBC, fue para muchos una verdadera epifanía generacional, “algo del más allá”. La misma sensación, de extraño y perpetuo desconcierto, es la que atraviesa, todavía 40 años después, Una luz abrasadora, el sol y todo lo demás, la historia oral de Joy Division.
En ella, el veterano periodista musical inglés, Jon Savage, hilvana de manera respetuosa, sin intervenir, las anécdotas emotivas y a menudo contrapuestas de quienes asistieron al nacimiento de este grupo de vida breve, pero influencia perenne.
“Todavía no sé de dónde salió Joy Division”, se preguntó, como muchos, el fallecido presentador de TV y fundador del sello Factory Records, Tony Wilson.
Canonizados por un culto alternativo que rechazaba la espectacularidad del rock, su foto clásica trasunta precisamente eso: en medio de una atmósfera como de Europa del Este, cuatro jóvenes de cabello corto e impermeable gris, posan sin querer hacerlo sobre un fondo arquitectónico de hormigón crudo. Fueron fruto de un lugar, de un paisaje, de una época. El amanecer crepuscular de la era Thatcher, que coincidió con los últimos días del Manchester industrial, fue un periodo fracturado, pero que dio origen a un verdadero renacimiento cultural, con bandas como The Fall, Durutti Collumn o Buzzcocks, compartiendo sello y renovando el panorama musical de Inglaterra. Un periodo bisagra, en que cuatro jóvenes lograron asimilar de forma imprevista, y a partir de sus propios malestares y limitaciones, la psicogeografía dislocada del noreste —con su alienación, su soledad, la materialidad de sus espacios y paisajes urbanos— para crear un sonido único; una especie de gótico contemporáneo que hizo de termostato de época.
Si el nombre Joy Division ha quedado inscrito sobre granito y envuelto en un aura de solemnidad, no ha sido solo por el final trágico de su cantante, sino también porque ese sonido, mezcla extraña de intensidad y sutileza, de belleza y desolación, pese a ser recurrentemente emulado, sigue siendo un enigma. Pocos grupos suscitan la devoción de Joy Division. El sombrío glamour que Curtis aún proyecta sigue atrayendo a fanáticos jóvenes que, en sus letras desesperadas, encuentran una especie de talismán privado contra el sinsentido de la vida.
A diferencia de bandas más famosas o con mucho más tiempo de rodaje, el cuarteto cuenta ya con dos biopics y, pese a ser más bien de nicho, año a año se le dedican libros y ensayos académicos. De Interpol a Bono pasando por The Killers, todo el canon indie le debe algo a ese sonido inclasificable, que oscila entre lo visceral y lo etéreo, y a esa estética monocroma hoy fácilmente monetarizada.
Pero gran parte de ese culto romántico hasta ahora ha sido alimentado por testigos indirectos o por periodistas encandilados por el mito fatal del cantante. Un aura ominosa, siempre en blanco y negro, que contrasta con varias de las postales que ofrece Una luz abrasadora, el sol y todo lo demás. Por sus páginas transita un Curtis poliédrico —vulnerable, sombrío, bien a menudo alegre—, fascinado por el Bowie del periodo berlinés, ávido lector de Gogol y Ballard, y muy atento a su propio mito en ciernes. Hay anécdotas del cantante conversando o bromeando en bares que recuerdan que en el sonido de Joy Division también hay una luz, una cualidad fulgurante y expansiva que antagoniza con la melancolía y que, como observó Mark Fisher, supo capturar como ninguna el espíritu de su tiempo.
Nuevos amaneceres se desvanecen
Un matrimonio en desintegración y una aventura llena de culpa inspiró a Curtis a escribir Love Will Tear Us Apart, y una necesidad feroz de transmutar la privación en belleza fue también lo que dio origen a la banda. Fue casi su única opción. A fines de los 70, la reestructuración inmobiliaria a la que Manchester estaba siendo sometida dio paso a enormes bloques de hormigón que arrasaban con personas y comunidades enteras. “Cuando cumplí 22 años, me di cuenta de que solo quedaba un gran espacio vacío, y que nunca, jamás, podría regresar a esa felicidad”, dice el guitarrista Bernard Summer. “Para mí, Joy Division iba de la muerte de mi comunidad y de mi infancia”.
Esos suburbios de clase obrera, en que la mayoría de los miembros de la banda había crecido, eran zonas repletas de edificios en ruinas donde aún humeaban los escombros emocionales de la Blitz. “Todos nos sentíamos influenciados por el fantasma del nazismo y por lo que este le había hecho a Europa”, reflexiona el periodista musical Bob Dickinson. Los primeros días de Warsaw estetizando polémicamente el nazismo son interpretados por varios de sus allegados como una suerte de exorcismo, o como una forma de hacer resonar los espectros del final de la Segunda Guerra Mundial. “Que [Joy Division] no proviniera de la Europa antiguamente ocupada hace que resulte aún más poderoso”, sugiere Dickinson.
Canonizados por un culto alternativo que rechazaba la espectacularidad del rock, su foto clásica trasunta precisamente eso: en medio de una atmósfera como de Europa del Este, cuatro jóvenes de cabello corto e impermeable gris, posan sin querer hacerlo sobre un fondo arquitectónico de hormigón crudo. Fueron fruto de un lugar, de un paisaje, de una época.
Haber crecido en ese entorno obligó a Joy Division a ensayar en fábricas abandonadas y a calentarse con montones de basura apilada, con amplificadores tan malos que ni el bajo ni la voz de Curtis se escuchaban.
La sensación de guerra no vivida, pero sí atisbada, forjó en ellos una disciplina a toda prueba, que les dio ese sonido tenso pero funcional. Y un estado de semiprivación sensorial (“No creo que llegara a ver un árbol hasta cuando cumplí nueve años”, señala Summer) pulió aquel “brillo helado” que, en poco tiempo y contra todo pronóstico, hizo de Joy Division la máquina mejor engrasada del post punk.
Escuchar el disco Unknown Pleasures puede ser una experiencia inquietante, similar a recorrer una ciudad en penumbras, con luces de neón relampagueando a lo lejos, o a estar dentro de un espacio exterior/interior medio vacío, medio roto, desde cuyos recovecos titilan extraños ruidos de ascensores y objetos metálicos cayendo. Producido y grabado completamente de noche por Martin Hannett, un “chamán de las perillas” y quinto miembro de la banda, el álbum captura los albores de aquella modernidad tardía, ballardiana, que los miembros de Joy Division vislumbraron.
Mirar hacia adentro
En una de sus fotos más conocidas, Curtis fuma temblando de frío, casi traspasando la cámara con la mirada. Atemporal. Fue un punk que miró hacia adentro, que se atrevió a trasuntar el desencanto de su generación para explorar sus propios demonios privados, esos que luego plasmaría en letras que hablaban de terrores kafkianos y placeres desconocidos. Era una rara avis en el Manchester de fines de los 70; alguien que impostaba una masculinidad punk en la que, realmente, no encajaba del todo. Casado antes de los 20, tenía una hija y, a contracorriente del ideario no future de su generación, admiraba a Thatcher y votaba a los tories, aunque no lo ventilaba. Culto y “adorable”, también podía ser camaleónico, explosivo, “ocultarte cosas”. “No tenía ninguna intención de vivir más allá de los 20 años”, asegura su exesposa Deborah. “¿Por qué ser padre cuando no tienes intención de estar ahí para ver a tu hija crecer?”, se pregunta.
Capítulo aparte eran los conciertos. Verlos en vivo era como estar dentro de un templo; una experiencia densa, muy física. Todo era adusto, frío, monumental. Y una marcada sensación de peligro impregnaba el ambiente. El único haz de luz recaía sobre Curtis. De ropa oscura y elegante, pero completamente sudado, su magnetismo al bailar era tan hipnótico que incomodaba. Siempre a punto de perder el control, sus movimientos espasmódicos —que lo asemejaban a un extraño conductor eléctrico o a un epiléptico— desconcertaban no solo por su violencia, sino también porque tenían mucho de privado, algo que solo haría un joven frente al espejo. La palabra que se repite en los testimonios es “trance”. “Era como algo etéreo”, recuerda el fotógrafo Kevin Cummins, “algo que flotaba delante de ti, pero que no estaba realmente ahí”.
La canción She’s Lost Control, inspirada en el impacto que le provocó a Curtis una joven con epilepsia, fue una visión sombría, premonitoria de su propio declive. “Cuanto más cerca veíamos el éxito, la enfermedad de Ian iba a peor”, confiesa el baterista Stephen Morris. “Pero ignoramos todo aquello de manera ingenua y seguimos adelante”.
Las auto-recriminaciones disipan el aura romántica en torno a su suicidio, develando las cicatrices de una tragedia íntima. “No había adultos”, admite el bajista Peter Hook. “Ian nos dijo que estaba bien, y le creímos. No sé qué más se supone que debes hacer a los 21”.
Con su condición epiléptica deteriorándose y las presiones de la fama creciendo, asistir a los conciertos podía ser un espectáculo desolador, casi como estar presenciando un sacrificio escenificado. “La gente lo admiraba por todo aquello que lo estaba destruyendo”, se lamenta su exesposa. El video del single póstumo, Love Will Tear Us Apart, filmado 15 días antes de su suicidio, es un registro conmovedor en que se lo ve introspectivo, con una barba incipiente e impostando una voz más suave y aterciopelada que la normal, consciente de que, ese sonido y esa letra, capturaban el sentimiento que lo carcomía.
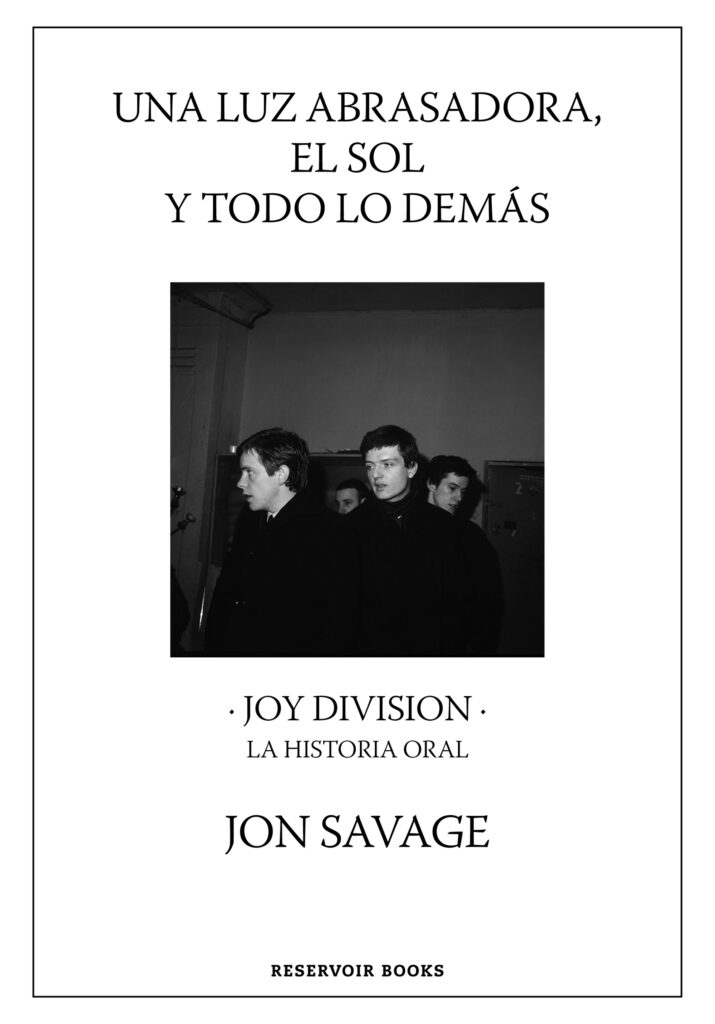
Una luz abrasadora, el sol y todo lo demás, Jon Savage, Reservoir Books, 2020, 416 páginas, $26.100.


