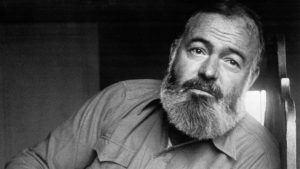Angelote, amor mío
Un anuncio en el diario en que se lee “Se busca secretario joven, medianamente culto, capaz de ordenar una biblioteca”, es el comienzo de una relación donde la angustia y el éxtasis, el secreto y el desenfreno, el amor y la dominación, se conjugan a partes iguales. El relato del ecuatoriano Javier Vásconez, que recibió la mención de honor en el concurso organizado por la revista Plural en 1983, forma parte del recién aparecido volumen Casi de noche (Pre-Textos), selección de cuentos de quien es considerado por Christopher Domínguez-Michael, un autor fundamental de la literatura latinoamericana contemporánea.
por Javier Vásconez I 6 Abril 2021
Me satisface que mi memoria
desaparezca de la memoria de los
hombres.
Marqués de Sade
Angelote, amor mío, ayer cuando contemplé tu rostro espolvoreado de arroz, tu rostro de payaso angelical, lívido dentro del ataúd, no tuve ánimo para nada. Menos todavía para llorar a tus pies, Jacinto, mi vida, menos todavía… Con ojos atentos tu parentela seguía cada uno de mis pasos. Una vez más apareció la mentira, el engaño, la hipocresía de todos ellos limpiando sus lágrimas con pañuelitos de seda. Pero a ti, que el sentido de la historia te pasó por la entrepierna, ¿qué más daba? Ahora eres Angelón de retablo, eres un poco de historia en la ciudad. Pero ya no eres el aguijón que fuiste, Demonio de Ángel. Pues has resultado traidor a pesar tuyo. A causa de eso no pude depositar unas violetas a tus pies. Ni unos nardos que ornamentaran tu frente en mi recuerdo. Ni una rosa que manchara tu vestido de novia. Ni una pobre azucena. Después, todo ocurrió de otra manera. Ángel con arreboles de puta, me da pena que esté penando tu pene en manos de la Petrona. Demonio que has perdido definitivamente tu trompeta. ¿Qué más te daba? Un ángel se rompió en mil pedazos al nacer tu desdicha, un ángel guardián de tu pobre infancia. Yo sé que entonces alimentabas tu curiosidad palpando el ojo moreno de un adolescente, el anillo encantado, allí donde más tarde habrías de repasar día a día tu lengua maligna. Arcángel anal, ojo de Dios persignando tus vicios. ¿Qué más te daba? Has sido la Diabla en los abismos de la Alameda en esas noches donde aparece un hombre muerto a puntapiés, en el invierno de esta ciudad conventual. Has sido máquina de cardar tu lana sodomita, tu lengua mordaz en mi cuerpo. Ahora, en cambio eres Ángel de luz, ángel de tercera, pues navegas suavemente entre ores de seda como las novias de Chagall, mientras tu funeral prosigue con ritmo de adoración. No, Angelote, no fui capaz de poner esas violetas a tus pies. Demasiada gente sollozando, repitiendo sin cesar, que mejor era así. Mejor que fueras bestia, pero no pecador. ¿Por qué disimular, si toda tu vida no has sido más que un motivo de escándalo para ellos? ¿Por qué inquietarse, si nunca tendrán el valor suficiente para vomitar sobre tu tumba? Por más que quieran hacer de ti un Ángel, un San Sebastián o lo que sea, no lo lograrán jamás. Pienso que ganaste la partida, aunque no es así. El viejo Castañeda, cuyo cinismo era bien conocido en el vestíbulo del hotel Majestic, comentó a mi lado: “Pobre Jacinto, era maricón, pero un maricón con mucha clase. Eso nos hace falta para diferenciarnos de los otros, mucha clase en todo…”.
Pero al advertir la mirada desafiante de tu hermana, prefirió guardar sus comentarios acomodándose un monóculo en sus ojos diminutos. Pasó un ángel tropezando, brevemente, con esa luz grisácea que iluminaba el salón. De repente estalló un resplandor lunar: los relojes musicales, las condecoraciones en el interior de un chinero, los pescados de plata encima de la mesa, los libros empastados en cuero estallaron a su vez con el paso de aquel ángel de luz a través de los cristales. Parecía tu cuerpo un inventario de baratijas, un inventario de fantasías que Petrona ha decorado con determinación de cocinera. Recostado entre lunas de papel cromado, tenías una ridícula actitud de espera, esperando esa santidad que únicamente el amor de la Petrona ha sabido ofrecerte. Demonio de Ángel, has muerto como debías morir, pervirtiendo colegiales en un cine de barrio. Retazo de Ángel, has muerto vomitando sangre sobre el regazo de un adolescente. ¿Buscabas a Dios en el pantalón mugriento de quien te apuñaló? No puedo creer, Angelote, pues la idea de Dios era la única idea que no podías perdonar a los hombres.
Ayer vi tu rostro angelical en la mitad del ataúd, confundiéndose en la penumbra del salón con todos esos santos demasiado bellos para ser santos. Demasiado insolentes, agresivos en sus marcos de pan de oro, como la numismática de tus parientes: eran más Demonios que Santos. Destripaban tu funeral con ojos de codicia. Deliraban asaltando tus propiedades a cada instante. Rostros complacientes lujuriosos que parecían brotar del interior de una catedral. De la Compañía bañada en oro, tu compañía pervirtiéndose mediante dudosos artificios. Un arcángel mostraba su sexo a punto de reventar: acólito como yo en noches de hambruna. Del pecho de un San Sebastián se abrían cavernas, recintos sangrantes donde acomodar un falo, donde repasar una piedra pómez, donde inventar el dedo a Dios luego de cada espasmo de placer que yo recibía con tu gracia divina. Demonio de Ángel, has convertido tu muerte en una santería trivial, sodomita empedernido en París o Río de Janeiro, patrono de las tinieblas, has hecho de tu vida una reliquia de vicios. ¿Qué más te da, si desde las repisas los santos te vigilan con lágrimas vidriosas? ¿Qué más te da, si estás muerto? Ah, la vida no puede ser solo recuerdos. Pero desde el paraíso de mis recuerdos, esos santos aparecen vagamente recortados en la oscuridad. Aparece entre la niebla el rostro de un ángel exterminador, dominando los sueños de tu infancia. Desaparece con la bruma el rostro de una virgen prudente, mientras tú estás a punto de derramar con premura de niño maldito el fruto de tu placer. Aparece en sueños el rostro de un efebo que alguna vez te cautivara con su hermosura. Desaparecen en el recuerdo ciertos rostros bailando al compás de las sombras en el carnaval de los espejos. De golpe apareces tú, Ángel violador, tú que nunca lograste penetrar en los recovecos de la miseria ya que siempre hubo un amorcillo hambriento, un querubín desolado que te flagelara, que mi pene por ando entrara y empujase con furia tu ojo vital, tu estrella de anís en tu ano lunar, tu rosa de los vientos con aromas de pedos, tu brújula pidiendo, exigiendo, clamando a gritos por una torre mayor en los atrios de los conventos, en los baños públicos, en los zaguanes húmedos del centro, en los parques, en las escribanías, en esos hoteluchos que sin duda frecuentabas portando bastón, sombrero y bufanda de seda blanca para resguardarte de las miradas indiscretas.
Angelote, amor mío, te han engañado. Pues así te querían ver tus parientes. Reducido a ser el mascarón seráfico de un catafalco. Por fin respirarán esos diplomáticos panzones que frecuentaban tu casa, esos ministros enloquecidos por la alquimia del poder, esos señorones de blasón y brillantina que tú tanto abominabas. Respirarán satisfechos los periodistas. Ya no causarás más escándalos. Ya no serás el vicioso de San Juan en noches de lluvia. Ya no podrás sublevarte, ni aullar ante el retrato de tu madre. Respirarán aliviados tus deudos. Angelote, amor mío, estás muerto. Pero yo jamás olvidaré el magnético olor de tu semen perlando el rostro de los santos como si fueran lágrimas, al contrario, siempre te estremecerás buscando en mi mano lo más recóndito de ti, dos en uno como las muñecas rusas. Yo prolongaré tu vida con la tempestad de mi orgasmo, Angelote. No morirás en mi recuerdo, ni tampoco te perdonaré jamás. Yo derramaré, con abundancia de carnicero, vapores de sangre sobre tu espalda, buscaré tus muslos en mi soledad amarga, purgarán tus ancas mi venganza cada vez que mis uñas se claven como mariposas en los sueños que acechan y doblegan mi vida actual. Crecerás arqueándote bajo mi cuerpo, crecerá mi rencor al evocar tu pene portentoso, tu abundancia regándose sobre mis textos de anatomía, desoyendo mis inquietudes porque a ti igual te daba si estudiaba o no, si me alcanzaba la plata para la pensión, pero sin duda creceremos juntos, Angelote. Yo soy tu servidor, aunque tus parientes maldigan mi presencia. ¿Qué puedo hacer, Angelote? Ellos solo se merecen mi desprecio. Yo ahora soy un hombre tranquilo, solitario, que fuma en medio de la noche. Soy un hombre cansado que se ha visto obligado a cruzar la ciudad con un ramo de violetas, para rendir homenaje a tu familia. ¿Qué puedo hacer, Angelote? Yo también voy envejeciendo con mis pantuflas rotas, sin una familia que quiera aceptarme tal como soy. Recordar no cuesta nada, ni siquiera una taza de café. Durante todos estos años he ido atesorando una gran variedad de tijeras, navajas de peluquero, pinzas de plata vieja, jeringas de diversos tamaños, tinajas donde abunda la sangraza, sangría suelta envuelta en humores, coágulos de vida, secreciones que se han ido fermentando en los bajos de mi casa. Atesoro a mi lado moscas de carne, moscas de leche, moscas de agua en beneficio de los otros: moscas que zumban de vez en cuando en mi cabeza con pálpitos de muerte tierna. Desgarro cada mañana el mundo con mis manos, con mis tenazas, con mis tijeras: no escucho, no deseo escuchar los gemidos ni el dolor de esas mujeres, aunque a menudo me recuerdan tus gemidos, tus aullidos ante el retrato de tu madre. Doy a luz cadáveres en las tinieblas del sótano, mientras afuera la ciudad se incendia de turquesas. De color rubí sobre el campanario de las iglesias. De amarillos damasco que revientan sobre el cuerpo de los muros…
Debí empezar desde abajo, desde bien abajo. ¿Qué puedo hacer, después de haberte conocido, Angelote? Maldigo la hora en que leí tu anuncio en el periódico: “Se busca secretario joven, medianamente culto, capaz de ordenar una biblioteca”. Debí comenzar desde abajo, ordenando tu vida. Soporté con paciencia de pobretón tus embestidas, tus chantajes a costa de mis estudios, tus lloriqueos de ángel suplicándome perdón. Ahora, doy a luz muñecos gelatinosos que parecen salidos de las llagas de tus santos. Por lo demás, soy tu diario íntimo: la fantasía guarda una verdad que es incompatible con la razón. Pero tu fantasía se limitó a causar estragos, nada más. Acumulabas tantas pretensiones. Soñabas con ponerlo todo en palabras, tú que nunca lograste poner dos palabras juntas sobre el papel, ni trazar una línea, un dibujo que habría sido tu deseo más secreto, puesto que solo sabías trazar, destrozar tu verga voraz sobre mi cuerpo. Ahora tus parientes conspiran contra tu rabia, contra tu falta de memoria. Desafiar al bien fue siempre tu billar, tu ruleta rusa, tu rey de oros. Preferías el desgarramiento a la monotonía que ellos reclamaban para ti. Célebre se hizo tu apartamento en San Juan. Célebres fueron tus pomadas con olor a semen de elefante, tus películas que traías después de cada viaje, tus látigos de soga, tus penes rematados en cornucopia de puerco espín, tus espuelas con las cuales pretendías dominar al mundo, tu inmenso crucifijo donde alternabas el papel de centurión con ese cuadro espantoso del Cristo de las Penurias. Demonio de Ángel, yo pagué el precio de tu ardiente fantasía. Allí pasé a ser lo que soy: un medicucho que explora, día a día, la vagina de tus vírgenes. Desangrar vírgenes ha sido mi ocupación durante años. De tu hermosa Virgen del Quinche, aborreceré cada día más el cuerno sin raíz en el que asienta su castidad. Al diablo con la castidad, pues la castidad la hago yo con mis tenazas. Aborrezco los prostíbulos con olor a sacristía, las iglesias con ambiente de prostíbulo. De tu misteriosa Virgen del Dedo, aborreceré siempre aquel gesto obsceno que parece ocultarse tras las sedas de su manto celestial. De esta Virgen sensual, provocativa, solo me queda la imagen de sus grandes senos ocultando un corazón de vidrio rojo. Un corazón donde tus parientes, año tras año, refriegan tontamente sus penurias. De tu agresiva Virgen de la Ciudad, aborreceré toda mi vida esa capacidad de disolverse como un arcángel en las sombras del callejón más cercano. Reina con alas de cemento durante el día, puta crepuscular que visita los bajos de mi casa a medianoche. Aborrezco a todas estas vírgenes que recorren la ciudad como fantasmas, exhibiendo sus impudicias, disimulando en pan de oro su condena madre. Apenas ha cesado la vida en sus entrañas, cuando ya comienzan a hilar las venas de sus vientres en silencio. No hay perdón, ni solución posible. De todas estas vírgenes, sin embargo, yo bebo la sangre que despiden, alimentando así la avidez de mi sótano con sus pozos pestilentes. De todas estas putas, de todas estas potrancas que habitan los altares de la ciudad, las casas decentes como tú dirías, yo voy acumulando con sabor a muerte las monedas, los billetes, que justifican mi desgracia. Maldigo la hora en que te conocí, Angelote, pues ahí nació mi desgracia. Maldigo tu nefasta influencia, aunque ahora ya sea demasiado tarde. Maldigo el día en que, por primera vez, puse mis manos sobre el vientre de una mujer, puesto que esa mujer pudo haber sido mi madre.
De repente, Angelote, tuve la absoluta certeza del engaño. Certeza que luego se consumaría. Ahora aparecías ante mis ojos como un triste bosquejo de ángel sin contornos, junto a los cirios que alumbraban con resplandor de alas tu ataúd forrado en terciopelo rojo. Ángel marchito en la penumbra, pero espíritu celestial después de todo. Ángel desplumado. Así te anunciabas como lo que nunca fuiste. Te han vencido utilizando a la Petrona. ¿Cómo no darme cuenta del engaño, Angelote? Petrona sin duda ha disminuido tu vanidad repasándote las cejas con carboncillo, poniéndote pétalos de geranio en tus mejillas, añadiendo trozos de espejo a las paredes del ataúd. Polvos de arroz que borran tu pasado. Despedías además un olor a incienso, olíbano o papel de armenia que un brasero lentamente consumía a tus pies. Despedías un olor a muerto fino. Digas tú lo que quieras, no puedo continuar aquí. Borrador de Ángel en tu esplendoroso catafalco, lágrima en mi recuerdo. Comprendí entonces que mis ores carecían de lugar en ese jardín que la Petrona ha sembrado a tu alrededor. Daba mala espina verte así. Daba ganas de soplar aquel aire caliente que rondaba en la habitación como si fuera ceniza. Bosquejo de Ángel mortificado por la piedad de colorete: eso eras, Jacinto mi vida. Daba pena, mucha pena… Para tu parentela ya no serás más el temible Jacinto, ni el niño Jacinto a los ojos de la Petrona, sino que por fin habrás alcanzado un sitio privilegiado en ese paraíso de santos que adornan las paredes de tu casa. Disfrazado, has sido derrotado una vez más. De ahí tu horror por las máscaras. Años atrás ya te había disfrazado tu madre de Pez Doncella, para que bailaras con fragilidad de cristal tallado ante sus invitados de la Rue du Cirque, o en la casa del centro, mientras tú seguías elevándote al compás del piano, al tiempo que escuchabas, muerto de humillación, numerosos aplausos de quienes fingían complacer los deseos de tu madre. Disfrazado durante toda tu infancia, a causa de una hermanita muerta, tú pronto habrías de entender que detrás de cada rostro hay una máscara, un antifaz de padrastro transfigurándose en demonio, un futuro maricón en cada niño. Entonces, ¿qué más te daba profanar el retrato de tu madre? Pues hacía tiempo que tú habías sido profanado. Una noche me dijiste tambaleándote en la escalera: Vamos Julián, vamos a rezar ante la Dolorosa del Colegio. Después de esa jornada, sospeché tu rencor largamente acumulado. Aprendí tantas cosas contigo, Angelote… Aprendí a ser canalla. Recuerdo que dibujabas cuerpos en el aire con tus manos, pero sobre todo querías rezar un momentito…
Pusiste el retrato de tu madre encima del cuadro de la Dolorosa, mientras te arrodillabas con una suplicante actitud, gritándome al mismo tiempo: vamos Julián y entonces te bajaste los pantalones, escupiendo a tu madre que te miraba con ojos cálidos desde la plaza de la Concorde en una vieja, amarillenta fotografía, que decía para mi Jacinto adorado, su dolorosa madre y entonces comenzaron tus rabiosos gemidos. Pedías con voz afiebrada, estertórea, mi vida, escupiendo siempre, lanzando salivazos al retrato de tu madre. Pedías que te consumiera por detrás en dudosa concepción. Pedías que soltara amarras, reclamabas peinando mi pene que te matara. De pronto, cuando seguía arqueando mi cuerpo, mortificando mi faja al cinto de tu estrecho Magallanes, enloquecidos los dos en un abrazo blasfemo, entrando muy lentamente, mientras hundía aún más mi campanilla en tu altísimo campanario, descubrí en los albores de mi agonía que también era la tuya, descubrí tus manos gesticulando, componiendo lágrimas que rodaban como perlas. Rodaron perlas mozas, perlas negras por las mejillas de la Dolorosa. Rodaron esas perlas cumpliéndose el milagro. Después no recuerdo nada. Dejé de pensar un momento. Dejé de ser yo mismo, cuando caíste al suelo, Angelote. Después sufrí varios días el ataque de tus condenadas burlas, llamándome cándido, llamándome milagrero que descubre milagros en estampas de papel. ¿Ocurrió así, Angelote? Contar es una forma de abortar cada mañana palabras, abundantes palabras, si es que las palabras se dejaran abortar con un simple tajo de bisturí. ¿Será cierto, Angelote? A lo mejor mi memoria espejo reproduce mal los acontecimientos, tu rostro beatífico, ahora que ya estás muerto. Tal vez mi memoria imagen avanza como un río siempre en movimiento, sin voluntad para atrapar el paso del agua, no al agua misma con mis manos. ¿Será por eso, Angelote, que mi memoria tiempo envilece, enaltece y finalmente esclaviza tus palabras, tus palabras que no serán más? Yo soy tu servidor, pero no estoy seguro de que seas tú el contador. Contar es una acrobacia que, seguramente, está fuera de mi alcance. ¿Qué más puedo decirte? Angelote, amor mío, ayer al contemplar tu rostro espolvoreado de arroz deposité al fin mis violetas a tus pies, después de tantas horas de espera. Deposité las flores vacilando a cada paso, mientras a mi espalda se deslizaban los criados portando bandejas de plata con aromas de café recién tostado. Al caminar removían a su paso el aire tibio de la habitación. Removían el azúcar con cucharillas de plata antes de servir el café. Entonces tu hermana se apartó del viejo Castañeda, esbozando un rápido, huidizo gesto en el aire. Con pasos menudos vino caminando hasta el ataúd. Dieron las cinco en el reloj de pared. Cantó un gallo en algún patio cercano. Prendió el viejo Castañeda su pipa, cuya fragancia de pinos me recordó a los bosques que crecen en los páramos. Así todo se tornaba humo de espejo que el atardecer llenaba de luto, con olor a incienso venido en remolinos de seda bajo los vestidos, condolencias repetidas a coro. Ángel de humo flotante. Bruma de Ángel que te has disuelto en la memoria de la ciudad. A mi lado estaba tu hermana. Procuraba darme a entender, tras un rebozo que cubría a medias su rostro, entornando altivamente los ojos, que aún subsistían los viejos rencores. Yo seguía representando el peor de los canallas. Luego, adoptando una sospechosa actitud, como si quisiera apartarme del resto de la gente, me entregó sin decir nada un paquete envuelto en papel de seda. ¿Qué podía hacer, Angelote? Decidí salir antes que la noche cayera como un murciélago. Atravesé postigos, portones de madera agrietada con el trajín cotidiano, enrejados cuyo bordado en hierro era similar al recamado, patios con fragancia de limón, corredores largos, profundos, negros como un interminable corredor que la ciudad conformaba ahí afuera. Recibí el viento en mi cara, la llovizna que se desmenuzaba en los tejados, en el pavimento, en los carros que pasaban a mi lado, como un alivio, casi con alegría… Atrás quedas tú, Ángel de humo. Atrás ya eras un poco de recuerdo. Atravesé calles, plazas, avenidas desoladas. Avanzaba sin reflexionar, tomando cualquier callejón en vez de seguir mi ruta ordinaria. Caminaba apresurado como si temiera perder el bus, el último bus, demorándome únicamente ante cada escaparate iluminado, ante el olor de las orinas, palpando a cada momento el paquete en mi bolsillo. Caminaba pegado a los muros, ensuciando mi traje, sospechando que al otro lado de la calle se encontraba el crimen, el ángel asesino que cambiaría el rumbo de mi vida. Penetré en una cantina, pedí una cerveza advirtiendo los ojos de rapiña con que me miraba el camarero. Pedí una tijera, un cuchillo filoso, algo que cortara. Pedí que se callaran los borrachos, que me dejaran tranquilo mientras abría el paquete, mientras veía con horror esa patética carcajada desplomándose, dando un mordisco desarticulado, cayendo con ritmo de maracas tu dentadura en medio de la mesa, tu dentadura riendo a carcajadas durante la caída, acaso durante toda la vida. Pedí alguna vez una sonrisa de niño, un poco de ternura, me encontré a cambio con una carcajada de muerto en las palmas de mis manos.
Pero a ti ¿qué más te da, Angelote, si hasta la risa te quitaron?
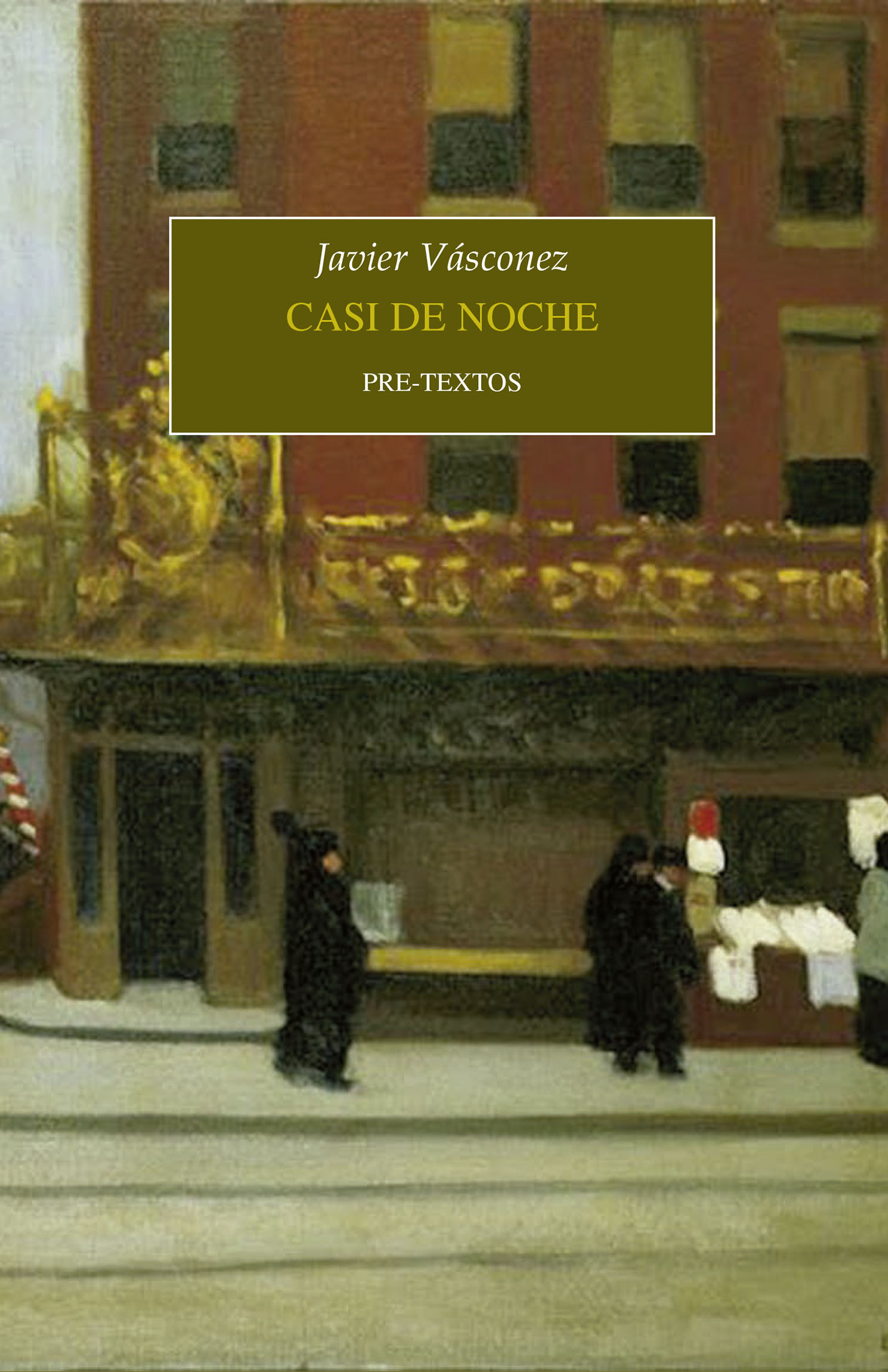
Casi de noche, Javier Vásconez, Pre-Textos, 2020, 292 páginas, $23.670.