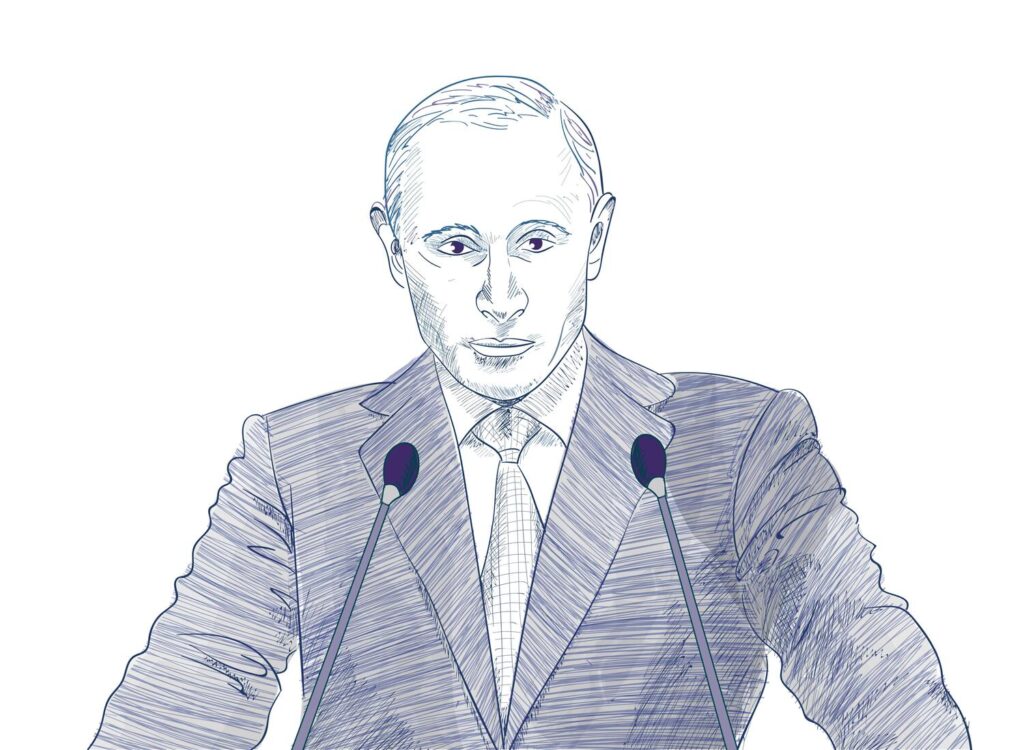
Vladimir Putin: en busca de la grandeza perdida
Dos biografías recientes postulan, con más o menos matices, que el presidente ha forjado su liderazgo en la idea de alcanzar una esencia rusa que se oponga a un Occidente en descomposición. La nueva “narrativa estaba basada no en la nostalgia por los tiempos soviéticos, sino por el más distante pasado zarista”, escribe Steven Lee Myers, autor de El nuevo zar. La lectura de este libro, junto al de Philip Short, es un buen punto de partida para alejarse de la caricatura del asesino ambicioso y poco sofisticado, para intentar conocer al gobernante de un país con un enorme arsenal nuclear, que utiliza la fuerza para navegar en un mundo crecientemente multipolar cada vez más inseguro.
por Juan Ignacio Brito I 15 Febrero 2024
“Sin Putin no hay Rusia”. Pese a que fue pronunciada en 2014, la frase del estratega político del Kremlin, Vyacheslav Volodin, no ha perdido vigencia. Porque Vladimir Vladimirovich Putin es hoy mucho más que el presidente de Rusia: gracias a apreciables dosis de maña y fuerza, el exagente del KGB ha llegado a encarnar como nadie al país que dirige desde el 1 de enero de 2000. La simbiosis entre Putin y Rusia hace que, para bien y para mal, él sea “el nuevo zar”, como tituló Steven Lee Myers, reportero de The New York Times, la biografía del líder ruso que publicó en 2015. “Putin se ha convertido en el símbolo de una Rusia resurgente” y su figura es “inseparable de la del Estado”, que controla con mano de hierro, señala el periodista en su libro. Aun cuando la invasión a Ucrania ha mellado su prestigio y golpeado severamente su aura de invencibilidad, Putin continúa “representando las esperanzas y los miedos, las aspiraciones y las angustias, la arrogancia y los resentimientos de una parte sustancial de la población de Rusia”, sentencia a su vez el historiador Philip Short, autor de otra biografía del mandatario publicada en 2022.
Myers, más crítico, y Short, más indulgente, recorren la vida del político nacido en 1952 en una Leningrado (hoy San Petersburgo) todavía bajo los efectos de la devastación que provocó el asedio alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Hijo de un comunista convencido y de una madre que, según él, lo bautizó en secreto, Putin creció en un departamento compartido por varias familias, como un niño rebelde que tardó en entrar a los Pioneros (el paso previo al ingreso al Komsomol, la juventud comunista), aprendió a controlar sus sentimientos y canalizó sus inquietudes hacia las artes marciales. A los 16 años, luego de ver una serie de espías en la televisión, el joven Vladimir decidió que quería ser parte del KGB y servir en el extranjero. Tras estudiar derecho en la prestigiosa Universidad de Leningrado, cumplió su sueño, en 1975. Tendría en el aparato de seguridad una carrera poco destacada y la caída del Muro lo sorprendería en Dresde, un destino de segundo orden en las prioridades del KGB.
Aunque más tarde catalogaría el fin de la Unión Soviética como un “desastre geopolítico”, el derrumbe de la URSS permitió que la vida de Putin diera un vuelco decisivo: pasó de ser un oscuro espía, a trabajar para Anatoly Sobchak, el carismático alcalde de San Petersburgo cuya confianza fue clave para su ascenso político.
Después de la caída en desgracia de Sobchak, a mediados de los 90, Putin encontró trabajo en el gobierno en Moscú. Su eficiencia y fama de incorruptible captaron la atención del presidente Boris Yeltsin, quien fue promoviéndolo hasta nombrarlo, sorpresivamente, primer ministro, en agosto de 1999. Nadie creía que fuera a durar en esa posición. Según Myers, Putin estaba dispuesto a aferrarse a la oportunidad, pues se sentía a cargo de una “misión histórica”: rescatar a una Rusia decadente, absorbida por problemas económicos, debilitada por la división y la corrupción, amenazada por el terrorismo separatista checheno, ninguneada por Occidente y confundida por un caótico paso desde el socialismo totalitario al capitalismo democrático. La responsabilidad creció más cuando, al poco tiempo, Yeltsin lo escogió como su heredero. El enfermo y debilitado presidente renunció a última hora del 31 de diciembre de 1999. Rusia amaneció al nuevo milenio con un nuevo jefe de Estado. A los 48 años, Putin enfrentaba una tarea urgente: “evitar que Rusia dejara de existir”, como diría más tarde en sus memorias.
Pese a su relativa inexperiencia y lo repentino de su nombramiento, Putin sabía bien lo que debía hacer. Myers subraya que el rápido ascenso de Putin le había permitido conocer en primera fila los males que aquejaban a Rusia. Tres días antes de asumir, publicó un artículo en la prensa en el que presentó las ideas que inspirarían su gestión: un Estado firme, que sirviera como “fuente de orden y la principal fuerza para cualquier cambio”, el regreso a los valores tradicionales y el patriotismo para recobrar la grandeza perdida, la renovación del orgullo nacional y del estatus de potencia respetada que tiene derecho a definir su propio camino (y, de paso, el de otros). Short advierte que toda la gestión de Putin puede verse resumida en esta declaración previa a acceder a la presidencia. Lo que ha variado son los medios con los que pretende alcanzarlos.
Según Putin, “Rusia necesita un Estado fuerte”. Eso equivale a un gobierno con atribuciones potentes y al cual nadie le haga sombra. Metódicamente, a cualquier costo, el Kremlin fue sacando del camino a todo aquel que amenazara al Estado y el poder de Putin, cada vez menos distinguibles el uno del otro. Los rebeldes chechenos que perpetraron crueles atentados terroristas fueron aplastados y Grozny, su capital, arrasada, instalando allí a un gobierno títere y corrupto; los “oligarcas” que se habían quedado con las empresas privatizadas y se habían hecho multimillonarios, fueron doblegados uno a uno, incluso los más renuentes, como Boris Berezovsky (exiliado en Londres) y Mijaíl Jodorkovsky (condenado a la cárcel en Siberia); las estaciones de televisión independientes fueron estatizadas, retirándoles o no renovándoles sus licencias; a la oposición de comunistas y nacionalistas se la domesticó y transformó en un ente funcional al autoritarismo en alza; los gobiernos regionales perdieron atribuciones a manos de Moscú y la presidencia; los enemigos políticos fueron envenenados o asesinados (mientras Myers responsabiliza a Putin por estos crímenes, Short le da el beneficio de la duda y señala que en la mayoría de los casos fue encubridor, no autor de la orden de matar).
Según Short, inicialmente Putin buscó un acercamiento con Occidente y Estados Unidos, pero sus señales no fueron atendidas. A medida que su gobierno adquiría tintes cada vez más autoritarios, las relaciones con las democracias occidentales se fueron tensionando. El líder ruso creía que EE.UU. actuaba como un imperio, sin preocuparle demasiado cómo afectaba los intereses de los demás. Rusia, entendía, era constantemente humillada por una superpotencia única que todavía utilizaba el enfoque de la Guerra Fría para lidiar con Moscú.
Las acciones de Putin tenían una razón: él cree en la fuerza y aborrece la debilidad. “Nos atacan porque somos débiles”, dijo en 2004, luego de que un comando checheno tomara rehenes en Beslán, localidad ubicada en Osetia del Norte.
Si Rusia quería ser respetada, debía dejar atrás la actitud sumisa y reactiva que adoptó en la década de 1990, cuando dependía de los organismos financieros internacionales para conseguir divisas y la OTAN se expandió hacia el este, hasta tocar la puerta de la antigua Unión Soviética. Según Short, inicialmente Putin buscó un acercamiento con Occidente y Estados Unidos, pero sus señales no fueron atendidas. A medida que su gobierno adquiría tintes cada vez más autoritarios, las relaciones con las democracias occidentales se fueron tensionando. El líder ruso creía que EE.UU. actuaba como un imperio, sin preocuparle demasiado cómo afectaba los intereses de los demás. Rusia, entendía, era constantemente humillada por una superpotencia única que todavía utilizaba el enfoque de la Guerra Fría para lidiar con Moscú. Lenta e inexorablemente, las diferencias fueron ensanchándose.
La primera evidencia irrefutable de la frustración rusa tuvo lugar en la Conferencia de Múnich de 2007, cuando, frente a los dignatarios occidentales, Putin expresó sin ambigüedad ni diplomacia que no le gustaba “un mundo donde solo hay un amo”, que hacía “híper uso de la fuerza militar” y que había “sobrepasado sus fronteras en todos los órdenes”. Myers estima que “el discurso de Múnich fue un hito en las relaciones de Rusia con Occidente, tanto como el de Winston Churchill de 1946 sobre la Cortina de Hierro”. Después de las palabras, vinieron los hechos: en 2008, Rusia invadió Georgia, cuando el presidente de la pequeña república del Cáucaso se acercó demasiado a la OTAN; en 2014, fuerzas rusas ocuparon la península de Crimea y apoyaron a los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania, y en 2022, el ejército ruso invadió ese país, en una ofensiva que se prolonga hasta hoy de forma peligrosa para Putin.
El obvio distanciamiento geopolítico entre Rusia y Occidente ha ido acompañado (¿o ha sido causado?) por una creciente brecha ideológica. Putin, que llegó al Kremlin como un liberal pragmático dispuesto a integrar a su país con Occidente, se ha alejado de su posición inicial y ha abrazado una postura nacionalista y conservadora.
Short señala que el cambio de actitud definitivo se concretó a fines de 2011. Entonces se produjeron masivas protestas como consecuencia del fraude en las elecciones parlamentarias que antecedieron al retorno de Putin a la presidencia al año siguiente, tras deshacer el enroque que protagonizó como primer ministro del presidente Dmitri Medvedev (2008-2012). Myers afirma que el mandatario vio la mano de Estados Unidos tras las manifestaciones. Short añade que quienes protestaron contra Putin eran justamente los que se habían beneficiado por la bonanza económica que vivió Rusia a principios de este siglo, gracias al boom en el precio del gas y el petróleo, principales exportaciones rusas. “En política interna como exterior, Putin concluyó que no había nada que ganar tratando de apaciguar y complacer a sus oponentes”, sostiene. El camino era claro: confrontación con Occidente e imposición del orden interior, incluso por la fuerza si resultaba necesario. Su gobierno, añade Short, descansaría de ahí en adelante solo en el respaldo de los “rusos auténticos”.
Esta determinación no solo reafirmó la deriva iliberal de Putin, sino que también lo impulsó a una búsqueda por la identidad nacional, la tradición rusa y su propio rol como líder o guía (Vozhd, una denominación que antes usó Stalin), a cargo de un país al que creía encarnar de manera cada vez más profunda: “Rusia es mi vida. No es solo amor lo que siento… me siento parte de nuestro pueblo”, dijo con lágrimas en los ojos —en una de las contadas muestras públicas de emoción— tras la victoria electoral de 2012.
En 2008, Rusia invadió Georgia, cuando el presidente de la pequeña república del Cáucaso se acercó demasiado a la OTAN; en 2014, fuerzas rusas ocuparon la península de Crimea y apoyaron a los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania, y en 2022, el ejército ruso invadió ese país, en una ofensiva que se prolonga hasta hoy de forma peligrosa para Putin.
Desde ese momento, indican tanto Myers como Short, Putin se presenta como el líder que rescata la esencia rusa frente a la amenaza de un Occidente en descomposición. La nueva “narrativa estaba basada no en la nostalgia por los tiempos soviéticos, sino por el más distante pasado zarista”, escribe el primero.
Ambos biógrafos destacan el papel que jugó para Putin la lectura del exiliado ruso blanco Ivan Ilyin, muerto en Suiza después del término de la Segunda Guerra Mundial y cuyos restos Putin repatrió para sepultarlos en el monasterio Donskoi en Moscú. Ilyin desconfiaba de la importación directa del modelo democrático y en su lugar proponía la búsqueda de una solución propiamente rusa que debía corresponderse con la tradición e historia nacionales. Fue el cineasta Nikita Mijalkov quien introdujo a Putin en la obra de Ilyin. De inmediato, el presidente comenzó a citarlo en sus discursos. Lo que más le atrajo fueron dos puntos clave desarrollados por el intelectual. Primero, su visión sobre el rol heroico del líder que “toma sobre sí el peso de su nación, sus infortunios, su lucha, y, habiendo asumido esa carga, gana (…) y muestra a todos el camino a la salvación”. En segundo lugar, su idea de que Occidente “no puede soportar la originalidad de Rusia” y que, por lo mismo, “necesita desmembrarla para destruirla desde el odio y la codicia por el poder”. También le atrajeron al gobernante otros intelectuales postergados, como el filósofo cristiano Nikolai Berdyaev, expulsado del país por Lenin en 1920, quien subrayó el carácter único y euroasiático del alma rusa, eternamente en disputa entre las sensibilidades occidental y oriental, y el historiador decimonónico Vasily Klyuchevsky, cuya obra destacaba la necesidad de un cambio gradual y la existencia de un pacto unitario no escrito entre las autoridades y las diversas clases sociales rusas.
Putin encontró respuestas en una revisión histórica que Short califica de optimista: reconociendo los episodios oscuros del pasado, el presidente patrocinó una versión edulcorada que destaca más los logros y los puntos altos de la trayectoria política y cultural del país. Al mismo tiempo, rescató el papel de la Iglesia Ortodoxa e incluso dio muestras públicas de una conversión religiosa en la que Myers no cree, pero que Short plantea como posible.
La versión más difundida por estos días acerca de Putin recalca su inagotable sed de poder y lo presenta como un villano poco sofisticado, ambicioso y “asesino” (como lo llamó el presidente de EE.UU., Joe Biden, en 2021). Esa descripción puede ayudar a explicar las acciones del presidente ruso, pero es obviamente insuficiente. A no ser que se aspire a volver a una mentalidad de Guerra Fría, resulta prudente tomarse en serio la crítica de Putin a Occidente y sus prácticas, así como el reclamo ruso por su seguridad amenazada. No solo porque quien las pronuncia es líder de un país con un enorme arsenal nuclear, sino porque ella es compartida en parte o en su totalidad por otras potencias emergentes en un mundo crecientemente multipolar. Es llamativo, por ejemplo, que la invasión contra Ucrania haya sido condenada sin ambages en las democracias occidentales, pero no por los gobiernos de India, China, Sudáfrica o Brasil, entre otros integrantes del denominado “sur global”.
Una recomendación útil en este sentido puede ser leer más sobre Putin, para descubrir o intuir cuáles son las motivaciones que inspiran sus decisiones. Los contrastantes libros de Myers y Short son un buen punto de partida para comenzar a conocer al hombre que podría gobernar Rusia hasta 2036 y que ha llegado a considerarse a sí mismo como la encarnación política del alma de su país.

Putin, Philip Short, Henry Holt & Co., 2022, 864 páginas.
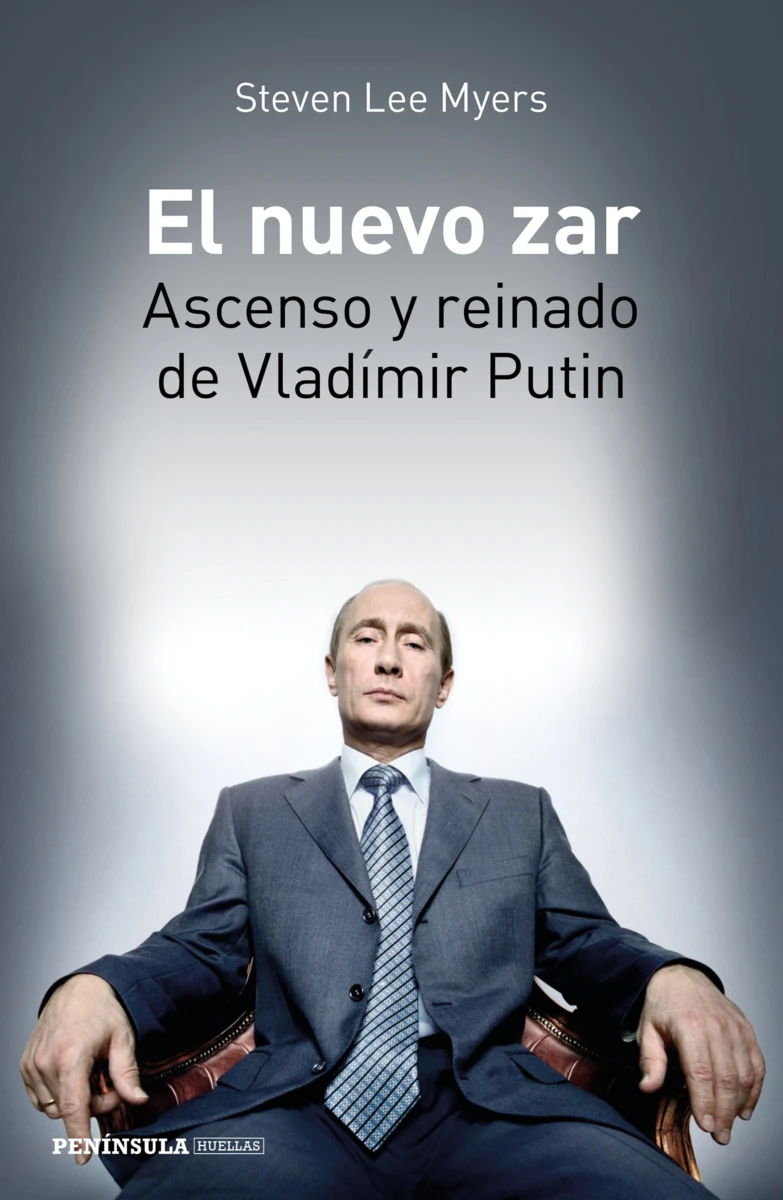
El nuevo zar. Ascenso y dominio de Vladimir Putin, Steven Lee Myers, Ariel, 2014, 580 páginas, $31.000.


