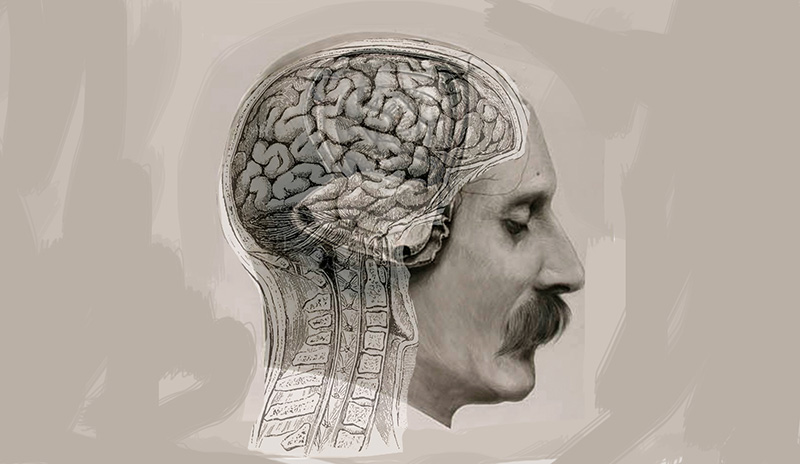
Pactos de silencio
por Manuel Vicuña I 10 Enero 2015
Ahora que lo pienso, es la sección más importante de mi biblioteca. Aún no es la más poblada, pero desde hace años crece como ninguna otra. Ni la ficción ni la poesía ni los ensayos ni la historia rivalizan en dinamismo con las estanterías de memorias, biografías, diarios, epistolarios y autobiografías.
Partí siendo lector de novelas, luego me abrí a la historia y al ensayo, y solo tardíamente a esa “literatura del yo”, con la cual he ido cultivando un vínculo absorbente. Tiendo a creer que esa relación nació de las necesidades del investigador antes que de las derivas del placer. Me pasó lo que le pasa a cualquier historiador con ganas de atisbar la intimidad de la gente del pasado. Hay que sentarse a leer todas las memorias, los diarios, las autobiografías y los epistolarios que uno pille, intentando complementar los textos editados con los manuscritos encontrados en los archivos después de tragar polvo y mamarse el tedio de las horas perdidas.
Lo que más me impresionó de esa literatura que cubría el Chile del siglo XIX y de inicios del XX, e intentaba dar cuenta de la vida privada de los sectores dirigentes: casi siempre omitía lo más íntimo. Rendía moderadamente como fuente histórica, porque mantenía en reserva bastante más de lo que revelaba. Los autores de esa literatura casi nunca se animaban a violar los pactos de silencio de una clase habituada a tratar como soplones a los narradores indiscretos. Hablaban de viajes por Europa, de personajes eminentes, de los rituales del cortejo, de la sociabilidad de salones y balnearios. A lo más soltaban algo sobre las rondas nocturnas por los burdeles y las peleas en patota bastón en mano.
Nada o muy poco, en cambio, sobre las experiencias que tumban, como la muerte de los hijos, las traiciones, las humillaciones, los miedos o el hervor del odio. Nadie hurgaba en las cavidades de una psiquis astillada. Pasaban de largo ante lo que hoy juzgamos decisivo. Se puede atribuir ese decoro a una ética victoriana que censura las confesiones opuestas a las convenciones burguesas, pero sin olvidar que el automatismo gregario de la cultura nunca suprime todos los márgenes de autonomía individual. Entonces sí era posible contar con desparpajo los avatares de la propia vida. Y arreglárselas para salir ileso. No hay mejor ejemplo que Recuerdos del pasado, de Vicente Pérez Rosales.
No es fácil hablar con soltura en una sociedad volcada sobre sí misma como un circo romano dispuesto a gozar con el sacrificio de los heterodoxos. Vicuña Mackenna, víctima de ese encono, señaló que escribir biografías no era oficio de cortesanos: decir la verdad sobre los notables del pasado siempre hería a algunos poderosos de turno. La venganza y el ostracismo asomaban a la vuelta de cualquier esquina. Vicuña Mackenna quedó a pasos de la cárcel por documentar los abusos de un ministro venal cuya familia montó en cólera. A Luis Orrego Luco le hicieron la cruz por publicar una novela, Casa grande, que se leyó como el relato en clave de historias reales. José Donoso tuvo que podar sus memorias, Conjeturas sobre la memoria de mi tribu, para satisfacer el arribismo de sus familiares. Dosificar para no envenenar el ambiente ha sido una constante. En parte eso explica las inhibiciones. La mayoría escribe con miedo a dar un paso en falso.
Las memorias de los comunistas e incluso de los apóstatas del partido ofrecen una veta de la tradición de autores recatados, que se hacen los lesos con las miserias y los tormentos de sus vidas. De los militantes en activo no puede esperarse mucho, salvo acatar la línea del partido, trazada a cordel sobre asfalto húmedo. Todavía en los años 90 resultaba plausible chochear con el amor por la poesía o el fervor por la justicia social, mientras se tiraba una cortina de humo sobre las complicidades con el estalinismo y el imperialismo de la URSS. Tampoco quienes dejan el partido parecen resueltos a airear su pasado con las sacudidas de una memoria enérgica. El relato del declive de su fe no suele conjurar la intensidad de la experiencia. Algunos cuentan su renuncia al partido con la ligereza con que un calvo cambia de peluquería.
En este país cuesta encontrar autores dispuestos a sostener la ambición de Baudelaire, que quiso escribir sobre sí mismo con una sinceridad tan abrasiva como para hacer arder el papel “a cada contacto con la pluma de fuego”. Llevado a ese extremo, solo califica la novela El río, de Alfredo Gómez Morel, quien se sometió a un lacerante ritual autobiográfico, como si quisiera expiar las culpas de su vida de criminal a costa de su vida de rehabilitado. En vez de lavado de imagen, abyección pura y dura. El autorretrato en carne viva ni siquiera retrocede ante la posibilidad de infligir dolor y espanto a los íntimos.
En la década de 1930, el francés Michel Leiris retomó el proyecto inconcluso de Baudelaire, y le imprimió un carácter programático. En Edad de hombre, libro escrito bajo la influencia cómplice del psicoanálisis y el surrealismo, quiso poner “al descubierto ciertas obsesiones de orden sentimental o sexual, confesar públicamente las deficiencias o cobardías que más me avergüenzan”. Leiris concibe la autobiografía como una catarsis de la cual se emerge transformado en otro, ante sí mismo y ante el mundo. Nada volverá a ser lo mismo tras esa escritura con la contundencia de un acto adánico. Hay que exponerse como el torero, decía Leiris, eludiendo las astas del toro, pero sin perder el estilo. Solo el goce estético puede mitigar el escándalo.


