
Damián Tabarovsky: “Tengo muchas sospechas de este presentismo”
El editor, traductor y escritor argentino Damián Tabarovsky publicó en 2004 un libro clave de la teoría literaria sudamericana, Literatura de izquierda, que hoy se actualiza con un nuevo conjunto de ensayos llamado Fantasma de la vanguardia (Alquimia). Conversamos con él vía Zoom sobre las ideas que discute, las posibilidades de lo literario y de la lengua bajo el mandato del neoliberalismo; de un cosmopolitismo incómodo contra la banalidad de la globalización, los discursos binarios y el presente que no da.
por Marcela Fuentealba I 19 Octubre 2021
Comencemos por definir este concepto de vanguardia que se suma al hoy clásico de literatura de izquierda, el modo de escribir contra el fascismo.
Lo primero que te diría es que mis ritmos para el ensayo no son los de la novela. Escribo un ensayo cada 15 o 20 años. Literatura de izquierda apareció hace 17 años. Mientras tanto fui escribiendo varias novelas, en las que reflexiono estos temas, pero el ensayo me lleva más tiempo, es una vaca que tiene que rumiar. Me quedó una reflexión sobre la vanguardia que no estaba explícita y me parece que era una de las vías en que el libro necesitaba un desarrollo. Vanguardia es un término muy problemático, está datado históricamente como algo que ocurrió a comienzos del siglo XX. Tengo muchos resquemores a sacar de contexto los términos, por ejemplo decir que algo actual pueda ser de vanguardia. En Literatura de izquierda planteaba que hay una literatura de la época, convencional o mainstream, que piensa que al haber fracasado o muerto la vanguardia, qué mejor que entregarse al mercado, el único horizonte, ya casi sin culpa o sin miramientos. Empecé a pensar en los textos que me interesan y a darme cuenta que la vanguardia funcionaba como un fantasma o como un malentendido, desde la perspectiva de la teoría de los 60 o del psicoanálisis, que ve el malentendido como algo productivo. El fantasma nos habla cuando estamos distraídos, o lo convocamos y no aparece, o lo entendemos mal. Ese malentendido genera ese tipo de literatura del presente —en los últimos 50 años— que me interesa.
No opera la dicotomía de la vanguardia y lo social, por ejemplo.
Una novela no se vuelve social porque hable de los pobres, o no es filosófica porque Heidegger sea un personaje, o política porque aparezcan Pinochet o Videla. Lo que vuelve política una novela es la pregunta por la frase, que ya tiene 200 años: es la pregunta de Flaubert, la pregunta por qué palabra se usa y cuál se descarta, y cómo esas palabras forman una frase. Esas decisiones son de política literaria, que tocan la discusión sobre la lengua en el presente.
Bajo el capitalismo las flexibilidades, placeres, utopías, esgrimidas por las revoluciones del siglo XX, se vuelven mercancías o pasan a formar parte del sistema. ¿Piensas que hoy existe esa resistencia crítica o todo es fagocitado?
Podrían ser las dos cosas. Soy muy deudor del libro de Luc Boltanski, El nuevo espíritu del capitalismo, que retoma estas ideas. Habría una forma de entender la historia, bajo el modelo nietzscheano que también toma Barthes, por el cual la historia avanza como guerra entre doxas, entre hablas, en la cual el bando ganador borra las huellas de esa batalla y se convierte en habla ordinaria normalizada. Por ejemplo, cuando la familia pasó a ser monogámica, heterosexual, hubo una guerra contra la idea que viene de los griegos de otro tipo de vínculos, y cuando eso ocurre se naturaliza y pareciera que es lo normal, que naturalmente la familia es así. Boltanski dice que esa forma de entender el capitalismo ya no ocurre, que una doxa borre las huellas de la batalla, sino que ahora hay una inversión del sentido de las cosas que se dicen. El sentido de flexibilidad de la década de los 60 es casi opuesto al de hoy, pero se usa el término y se le invierte de sentido. Por otro lado, efectivamente hoy da la impresión de que hay una arremetida de extrema derecha. Es uno de los momentos en la historia en que la derecha conservadora da paso a otra transgresora —Trump, Vox en España, Bolsonaro en Brasil— que luego ingresa ese discurso a las derechas tradicionales, lo hacen propio. La pregunta es cómo cuestionar este capitalismo total. La derecha está en ascenso porque hace las preguntas correctas, pero sus respuestas son fascistas. Deberíamos pensar cómo encontrar la vía no fascista, entender la literatura como un contragolpe contra esos discursos hegemónicos que son binarios: del sano y el enfermo, de exclusión e inclusión en la política, de ganadores y perdedores en el deporte. Pensar una literatura que devuelva al lenguaje a cierta zona de vacilación y polisemia, bajo la utopía de no convertirse en objeto de intercambio. Que no pueda haber acumulación, que haya potlatch, exceso, anarquismo si se quiere, poner a la lengua al centro del espacio de reflexión.
Deberíamos pensar cómo encontrar la vía no fascista, entender la literatura como un contragolpe contra esos discursos hegemónicos que son binarios: del sano y el enfermo, de exclusión e inclusión en la política, de ganadores y perdedores en el deporte. Pensar una literatura que devuelva al lenguaje a cierta zona de vacilación y polisemia, bajo la utopía de no convertirse en objeto de intercambio. Que no pueda haber acumulación, que haya potlatch, exceso, anarquismo si se quiere, poner a la lengua al centro del espacio de reflexión.
Quizá el feminismo, y otros discursos críticos de hoy están en ese riesgo de esa abducción capitalista, de volverse, por ejemplo, decálogos de exigencias.
Hay un movimiento feminista muy fuerte y muy importante, soy absolutamente lector y deudor suyo. Tengo miedo a veces de las cancelaciones, y de las discusiones domésticas con mi hija de 18 años, que está totalmente marcada por esas ideas, al discutir el discurso progresista. Antes de Literatura de izquierda mi objeto de discusión era al progresismo, la izquierda convertida en policía moral, en conservadora culturalmente, y hoy el feminismo, o uno de los feminismos (me gusta el plural como lo usan en España, acá usamos singular), es la forma de ser de izquierda. Entonces le exijo al feminismo, no sé con qué derecho un varón puede exigirle nada, pero sí intelectualmente, que no caiga en el error de mercado que le pasó a la izquierda populista en la década del 70 en América Latina. Uno puede decir que el capitalismo es muy malo, porque aliena a la gente, pero no con los libros, porque si vende mucho, acerca el libro al lector. No se detiene al neoliberalismo en la puerta de Random House. El feminismo me parece que a veces repite esa relación de estar muy instalado en el mercado. Bajo el riesgo de la policía moral, me siento como compañero de ruta problematizando cuánto un varón puede ser feminista. Es una pregunta que no hay que dejar de hacer, primero tengo que ponerme en ese lugar. Críticamente, más que el feminismo me interesa el tema de las sobras, los restos, los millones de personas que “están de más”, repensar la noción de basura, de reciclado, y pienso que me tomará otros 15 años escribirlo. Pero el feminismo sí me interesó rápidamente como editor.
Las editoriales independientes también lidian con los libros mercancía. Da risa cuando dices que hoy los hijos de ministros quieren ser editores independientes, cuando en los 80 eran estrellas de rock.
Para mí pensar es pensar en contra, tengo esa propensión un poco aguafiestas. Sobre las editoriales multinacionales digo algunas cosas, nada que no esté en La edición sin editores de André Schiffrin, el libro clave para entender el fenómeno de las corporaciones, la concentración editorial, el despido de editores que son reemplazados por agentes de marketing o periodistas culturales. Al mismo tiempo, no dejo de darme cuenta de que buena parte de lo mejor que se publicó en Argentina, en Chile, México o España, fue de editoriales independientes; me parece que hay que correr el riesgo de sospechar. Recuerdo un editor independiente que me regaló su catálogo y me lo firmó, algo que hacen los autores. O un editor que dijo que su catálogo era su gran obra. Si el riesgo en las transnacionales es el editor gerente, en los independientes es este editor rey. Hay que moderar un poco esos entusiasmos. Tengo más claro que en lo que hemos fracasado las editoriales independientes es en la circulación, en el sentido que sin duda los catálogos que publicamos son más arriesgados, juegan en la frontera, inventan nuevas zonas de discurso, pero no hemos avanzado en los términos duros, que a mí me aburen poderosamente, en la distribución, circulación, precios, que hace que nuestros libros compitan. A la inversa, me resulta más sencillo discutir sobre la lengua cooptada por el capitalismo, que ya no es lo mismo que la circulación de libros, ahí la mirada de un lector es mucho más libre que la de un editor que está a medio camino entre el arte y la calculadora.
Hay una generación que ya creció con las editoriales independientes, e incluso hay librerías donde solo venden sus libros, no hay otros, entonces ese lector tiene una parte de ignorancia absoluta. Porque en esas librerías no van a estar Las ilusiones perdidas de Balzac o Henry James traducido por José Bianco. Tengo cierta sospecha de la extrema contemporaneidad de la edición independiente, de su densidad cultural, o por lo menos habría que tematizarlo.
Este interés en la edición, un trabajo difícil, solitario, poco valorado socialmente, me parece muy extraño.
Tiene cierto glamour la edición, aunque comparto plenamente lo que dices. Aparece de manera total en Las ilusiones perdidas de Balzac. Si recuerdas, en la novela es el hijo de un imprentero de provincia que quiere fundar una editorial en París, tiene una mirada muy oscura. Esa mirada cambió hace 10 o 15 años. Hay una generación que ya creció con las editoriales independientes, e incluso hay librerías donde solo venden sus libros, no hay otros, entonces ese lector tiene una parte de ignorancia absoluta. Porque en esas librerías no van a estar Las ilusiones perdidas de Balzac o Henry James traducido por José Bianco. Tengo cierta sospecha de la extrema contemporaneidad de la edición independiente, de su densidad cultural, o por lo menos habría que tematizarlo.
En un momento dices que el cosmopolitismo sería un antídoto ante eso, pero que es algo acabado.
El cosmopolitismo clásico, en el sentido de lo que decía Joaquín Edwards Bello sobre los argentinos, que no hay mucho más que agregar, esa mirada megalómana, Buenos Aires como la ciudad más al sur de Europa, un cosmopolitismo de clase alta. En Interzona traduje un libro extraordinario de Jules Supervielle, El hombre de la pampa, una novela surrealista de 1923, sobre un terrateniente en Uruguay que está tan aburrido de la llanura, vive en un castillo con faisanes, pleno cosmopolita que viaja por el mundo, y para matar el aburrimiento se manda a hacer un volcán para tapar el horizonte. Ahí viene lo surrealista: este falso volcán entra en erupción verdadera, entonces tiene que llevarlo a Europa para mostrarlo, lleva una réplica pequeña, y cuando llega a París el volcán se derrite, sale todo mal. A la inversa, también aparece el hijo bobo del cosmopolitismo, que es la globalización: lo mismo en todos lados, la misma calle céntrica de provincia en Francia, España, Italia, que tiene un McDonald’s, un Zara, un no sé qué, es todo lo mismo, y frente a eso aparece una reacción nacionalista antiglobalización, xenófoba y fascista. Entonces ante ese nudo, globalización homogénea y reacción fascista, se podría pensar el cosmopolitismo crítico, bajo el cual no somos ciudadanos del mundo, sino que nos sentimos mal en todos lados. Podemos exportar el malestar y tener esa apertura para las culturas. Es exactamente lo que me pasa: conozco bastante París, donde viví seis años, también Nueva York, donde vivieron mis abuelos, mis tíos y mi primo, y por supuesto Buenos Aires. Entonces voy a París, me subo al metro y escucho hablar con el acento o modismo de clase media, y empiezo a ponerme de mal humor. Voy a Nueva York y conozco la estupidez neoyorquina desde adentro, y en Buenos Aires ni hablar. El cosmopolitismo crítico es el de aquel que lleva el malestar a todos lados, no la fascinación. También hay un nuevo cosmopolitismo sur-sur, una idea de Gonzalo Aguilar, por ejemplo Buenos Aires-Seúl. El arte y la cultura ya circulan de otra manera, sin pasar por el norte.
La literatura, en buena parte, ya está globalizada, más que volverse cosmopolita.
Hay una dimensión extractivista, así como exportamos soya y cobre, también exportamos mano de obra editorial. Es como en el boom. Se reproducen los cánones de producción, no veo más que eso.
La lengua hoy es una mercancía que se compra y se vende. Mandas un sms y sale 0,3 centavos, la lengua está cotizada. En un momento Wall Street hizo tasar la lengua española, como un commodity, hay una industria de producción. El derecho a la lengua, la categoría que insinúas, es de la tradición moderna, pero esa es una palabra tabú para las derechas: cuando gobiernan no aparece el derecho, aparece la noción de oportunidades. El derecho a la lengua, y a una legua emancipada, debiera ser la utopía del escritor y del intelectual.
También ves una relación problemática entre ciencias sociales y literatura.
Hubo un momento en la década de los 60 en que grandes editoriales francesas casi dejaron de publicar literatura, les parecía un arte del pasado y bastante burgués, y publicaban ciencias sociales, que participaban del cambio revolucionario. Después, en los 80 y los 90, reaparece la literatura. Me preguntaba irónicamente si el estructuralismo y los diferentes ismos —que vienen precisamente de las vanguardias—, la teoría, no fue la novela del siglo XX. Cuando la literatura vuelve, por la crisis de la teoría, aparece un tipo de literatura del yo, bastante acrítica, como si el yo no hubiera tenido un siglo de discusión desde el psicoanálisis, o de cierto narrativismo de contar historias.
¿No pasará eso actualmente con la ciencia natural? Parece la respuesta a todo.
Tengo grandes esfuerzos para leer la época, autores del presente. También me estoy poniendo viejo. Como decía Ennio Flaiano, un ensayista italiano de la década del 60, “solo tengo planes para el pasado”, en el sentido de que los autores contemporáneos no tienen el rigor ni la densidad intelectual, y veo mucha descripción, mucha cosa impresionista que trata de mostrar la época cada dos años. Piensas en Adorno y Horkheimer, que escribieron la Dialéctica de la ilustración en 1944, todavía no terminaba la guerra y entendían in situ lo que estaba ocurriendo, el nazismo, pero lo logran pensar como algo que surge en los albores de la Ilustración, tienen esa capacidad para tomar distancia del acontecimiento mientras lo están pensando. Eso no lo veo hoy. Veo sociología impresionista, y tengo problemas porque no quiero publicar solo a Flaubert, por supuesto. Publicamos a Nancy, a los que se están muriendo, y no logro ver a los que vienen después. En la crítica cultural encuentro inmediatez, cierta incapacidad para tomar distancia. Tengo grandes problemas para pensar el siglo XXI y lo contemporáneo. Agamben escribió un artículo extraordinario, Qué es lo contemporáneo, que toma dos textos, fragmentos de las Consideraciones intempestivas de Nietzsche y la respuesta rusa de Osip Mandelstam, y define que lo propio de lo contemporáneo es el anacronismo. Recuerdo una película de Spielberg, Atrápame si puedes, ambientada en la época del 50, y todo era tan de los 50, perfectamente, pero la vida real no es así. Sales a la calle y ves gente que se viste desastrosamente como yo, otra moderna, otra a la antigua. El presente incluye la dimensión anacrónica. Tengo muchas sospechas de este presentismo. Por supuesto que hay preguntas centrales, estamos en un momento de revolución, en un cambio de paradigma en la forma en que nos comunicamos, en una época terminal respecto a la crisis climática. Pero no lo encontré y no me gusta ser el viejo que dice que lo de antes era mejor, no lo soporto. Aun en la crítica hay una fascinación por lo tecnológico, se pregunta si es buena para unas cosas y mala para otras, lo que es trivial. Sectores críticos se fueron a la moda romántica de volver al bosque, otros dicen que gracias a los celulares se dio la Primavera Árabe. Pero uno puede pensar al revés: se dio por los celulares y por eso duró cinco años y no pasó nada.
Es interesante para Chile, donde estamos en un proceso constituyente, pensar lo contrario de la lengua mercantilizada: la lengua como derecho, capaz de establecer un nuevo orden.
El combate pasa por ahí. La lengua hoy es una mercancía que se compra y se vende. Mandas un sms y sale 0,3 centavos, la lengua está cotizada. En un momento Wall Street hizo tasar la lengua española, como un commodity, hay una industria de producción. El derecho a la lengua, la categoría que insinúas, es de la tradición moderna, pero esa es una palabra tabú para las derechas: cuando gobiernan no aparece el derecho, aparece la noción de oportunidades. El derecho a la lengua, y a una legua emancipada, debiera ser la utopía del escritor y del intelectual.
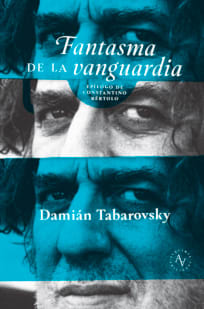
Fantasma de la vanguardia, Damián Tabarovsky, Alquimia, 2021, 92 páginas, $9.000.


