
El llamado de la selva
J. R. Ackerley fue un gran editor literario, un escritor de pocos pero buenos libros y un personaje que, adicionalmente y metiéndose en camisas de once varas, quiso entender las lógicas de la vida sexual de los perros. Mi perra Tulip, por lo mismo, no es el libro que espera el público acostumbrado a regalonear mascotas, sino la crónica obsesiva e interminable de un sujeto que al comienzo se ve sobrepasado por la conducta de un animal que lo supera, que ignora la letra chica de lo que significa criar a una perrita y que pone lo mejor de sí para que la vida de Tulip no sea el infierno de frustración, fracaso y represión que es para los ejemplares, machos y hembras, que viven a la sombra de un amo.
por Héctor Soto I 10 Abril 2024
No está muy claro cómo y en qué momento el escritor inglés J. R. Ackerley, hasta entonces sin mayor experiencia en la tenencia y cuidado de mascotas, quedó a cargo de Tulip, una perra alsaciana particularmente inquieta, de apenas un año, que por espacio de década y media fue parte de las plenitudes, paranoias, obsesiones y desvelos de su amo. Lo que se sabe es que el animal perteneció a uno de los jóvenes con los cuales Ackerley se involucró afectivamente en esa época. Era un marinero con el cual se relacionó por años, aunque con largos intervalos de ausencia. Fue una relación, como todas las suyas, que terminaría diluyéndose con el tiempo, no sin antes —eso sí— quedar a cargo del animal. Cuando lo hizo, seguro que pensó que estaba salvando a una perra. No tardaría mucho en darse cuenta después de que en realidad se estaba salvando él. La relación que tuvo con Tulip —que a todo esto no se llamaba así en la vida real, sino Queenie— fue posiblemente, en términos afectivos, la más intensa, estable, gozosa y recompensada de todas cuantas tuvo en vida.
Tulip, por su parte, tenía su carácter. Lo tenía por genética y lo tenía por las inestables circunstancias que encontró al nacer. La perrita salió particularmente inquieta. Un alsaciano, un ovejero alemán para nosotros, es un perro que, aparte de una gran inteligencia, tiene mucha energía. En el caso de Tulip, era tanta que no está de más recordar que los que saben de este tema suelen recomendar esta raza más para el campo que para la ciudad. Por tamaño, fuerza y corpulencia, el ovejero alemán se comporta mejor en espacios abiertos que en lugares estrechos y cerrados, y eso le quedó claro al escritor a los pocos días de tenerla a su cuidado. En su departamento londinense, por supuesto. El tema es que la perra desarrolló con él una relación francamente posesiva, que se traducía en ladridos y señales de agresividad respecto de todos quienes se acercaran o interfirieran en el nexo y espacio que el animal considerara privativo de ambos. Le costó civilizarla, por decirlo diplomáticamente. Poco a poco la perrita, no obstante, fue puliendo su agresividad, aunque nunca dejó de ser una bestia ingobernable, brava y muy nerviosa. Era una mala combinación. Por de pronto fue un dolor de cabeza para varios veterinarios que, incapaces de doblegarla y a menudo en estado de pánico, terminaron echándola (echándolos) de la consulta. Ni ellos ni el amo podían controlarla.
Quien vino a introducir certeza y algo de serenidad a ese cuadro de crispación y caos fue Mrs. Blandish, una veterinaria harto más sabia que el promedio de su gremio y que dio en el clavo cuando sentenció que el problema era que la perra estaba enamorada de Ackerley, y que era este el factor que la convertía en un atado de celos, ansiedades y descontrol cuando el amo estaba a su lado. Sin él, curiosamente, la perra pasaba a ser otra.
Ese diagnóstico no solo le hizo sentido al escritor; en realidad, fue la base de la relación —muy consentida, por un lado, y súper culposa, por el otro— que establecería en los 15 años siguientes con su incondicional compañera. La perra tuvo la suerte de morir antes que su amo.
Aunque en el libro, al menos inicialmente, la mesa pareciera estar puesta para desplegar otra historia edificante más sobre el cariño, las travesuras y la inteligencia de las mascotas, Mi perra Tulip no tiene nada que ver con la retórica y sensiblería del género. El que llegue a este libro queriendo encontrar un antecedente más o menos remoto de Marley y yo, tendrá todo el derecho de aducir no solo frustración sino también escarnio. Tulip no trata de la luz que la perra introdujo en la vida de Ackeley, sino más bien de los sinsabores y oscuridades que el escritor se ganó intentando que su mascota cumpliera del mejor modo posible los dictados tanto de su naturaleza perruna como del irrestricto apego y cariño que siempre le profesó a su amo.
Quien vino a introducir certeza y algo de serenidad a ese cuadro de crispación y caos fue Mrs. Blandish, una veterinaria harto más sabia que el promedio de su gremio y que dio en el clavo cuando sentenció que el problema era que la perra estaba enamorada de Ackerley, y que era este el factor que la convertía en un atado de celos, ansiedades y descontrol cuando el amo estaba a su lado. Sin él, curiosamente, la perra pasaba a ser otra.
Mi perra Tulip no es el libro que espera el público acostumbrado a regalonear mascotas. Al revés, es la crónica obsesiva, recurrente, maniática e interminable de un sujeto que al comienzo se ve sobrepasado por la conducta de un animal que lo supera, que ignora la letra chica de lo que significa criar a una perrita, que nunca ha tenido la menor idea de lo que implican los ciclos y las regularidades de la fecundación (entre otras razones, porque a él siempre le interesaron los hombres y no las mujeres) y que pone lo mejor de sí para que la vida de Tulip no sea el infierno de frustración, fracaso y represión que es para el resto de las perras y perros de este mundo. O, mejor dicho, que Ackerley se imagina que es para la especie como un todo. Muy en particular, para los ejemplares, machos y hembras, que viven a la sombra de un amo.
Si alguien piensa que la vida sexual de los perros es sencilla, porque ahí todo se resolvería rápido y bien según las leyes del instinto, lo primero que tendrá que hacer después de leer este libro es poner sus impresiones en remojo. Porque este es un terreno de muchas fatalidades. De hecho, tienen que darse tantas condiciones para que los perros se crucen, que la gran mayoría de los machos debieran darse por satisfechos si logran hacerlo una o dos veces en la vida. Tal cual: según Ackerley, la vida sexual de los perros y perras no guarda relación alguna con el imperio orgiástico de Calígula o, para no llevar las cosas tan lejos, con la imaginería cándida y millennial del poliamor.
El corazón del libro está en los sinsabores y sobresaltos del amo para acompañar a su perra en los días de celo, en los resguardos que toma para protegerla de la gente y otros animales, en las mil hebras que toca para cruzarla con un perro de su categoría (y no con un quiltro, que es lo que finalmente Tulip quiso, en una conducta por lo demás muy congruente con el historial de su amo), en el desgaste anímico intolerable que le genera el fracaso de Tulip con los sucesivos pretendientes que le consigue y, en fin, en su obstinada pertinacia de convertir un problema que era de la perra, en un problema suyo.
Es obvio que, en este proceso, por muy distorsionado que fuera, sus sentimientos respecto de la perra llegaron a la plenitud. Es cierto también que en el camino más de algo el amo fue aprendiendo, hasta encontrar la manera de tomarse las cosas más serenas y menos aprensivamente. Ya era un poco tarde, claro, porque en cada ciclo de fecundidad de Tulip, dos veces al año hasta que la edad de la perra dispuso otra cosa, Ackerley se dio un cabezazo tras otro contra los impenetrables dictados de la naturaleza animal. Sí, era el recurrente llamado de la selva. Fue siempre lo mismo y nunca supo muy bien cómo manejar las fases de ardor y celo de su mascota, los periodos de hinchazones y fiebres, de malestares, olores y goteos que eran incómodos para la mascota, para él y para todos los demás (dado que la idea pareciera haber sido complicarse la vida a como diera lugar, no hay una sola línea en el libro que tome en serio la opción de la esterilización).
Si Mi perra Tulip es un libro que se deja leer con cierta incomodidad —aunque con indudable interés—, es porque detrás de este relato Ackerley comprobó por la vía de la experiencia algo que no es menor: que la línea de defensa final de la naturaleza no es otra que el sexo y que esta es una verdad ineludible, que vale tanto para los perros y el resto de los animales, como para todos los humanos.
J. R. Ackerley fue un escritor que escribió poco. Siempre tenía “otras cosas que hacer”. Y vaya que las hizo en busca de lo que irónicamente él llamaba el Amigo Ideal que nunca encontró. Cuando publicó Mi perra Tulip, el año 56, solo había publicado una obra de teatro y una crónica del tiempo que vivió en la India, gracias al contacto con un maharajá que le facilitó E. M. Forster, su gran protector. Cuatro años después, publicó una novela y al año siguiente de su muerte, en 1968, apareció Mi padre y yo, considerada una de las mejores autobiografías del siglo XX. Es un libro sincero, inteligente, original, desinhibido. Trata de dos vidas dobles, la de su padre, que mantuvo dos casas y dos familias sin que ellas acusaran la menor sospecha al respecto, y la vida suya, que era luminosa y recatada de día y bastante menos contenida a partir del crepúsculo.
Si Mi perra Tulip es un libro que se deja leer con cierta incomodidad —aunque con indudable interés—, es porque detrás de este relato Ackerley comprobó por la vía de la experiencia algo que no es menor: que la línea de defensa final de la naturaleza no es otra que el sexo y que esta es una verdad ineludible, que vale tanto para los perros y el resto de los animales, como para todos los humanos. Quién mejor que él para comprobarlo, teniendo presente que había asumido su homosexualidad desde muy temprano, en una época en que eran pocos los valientes que lo hacían, y atendido, además, que siendo en su juventud un muchacho talentoso, apuesto y decididamente viril, nunca consiguió estabilizarse en relaciones cariñosas y duraderas, tal vez porque rechazaba el afecto entre pares, tal vez porque prefería involucrarse con jóvenes proletarios, tal vez porque ni siquiera él mismo llegó a entenderse del todo.
Como quiera que fuera, sin ser un reprimido y mucho menos un desdichado, en el plano emocional las cosas no se le dieron como hubiera querido. Terminó sus días solo, compartiendo el departamento con su hermana mayor, a quien siempre había detestado, recluido en su habitación con su perra y entretenido con la esporádica visita de algunos amigos, extrañando los 24 años en que se desempeñó como editor de The Listener. Fue una gran revista literaria semanal de la BBC, que estuvo a cargo suyo desde 1935 a 1959, que fue importante para consolidar el prestigio de escritores ya destacados, como E. M. Forster, Virginia Woolf, W. H. Auden o Leonard Woolf, pero que además fue decisiva para abrirles camino a valores literarios que por entonces recién comenzaban a emerger, como Christopher Isherwood, Stephen Spender o Philip Larkin, entre otros.
No solo Tulip, entonces, generó con él una enorme deuda de gratitud.
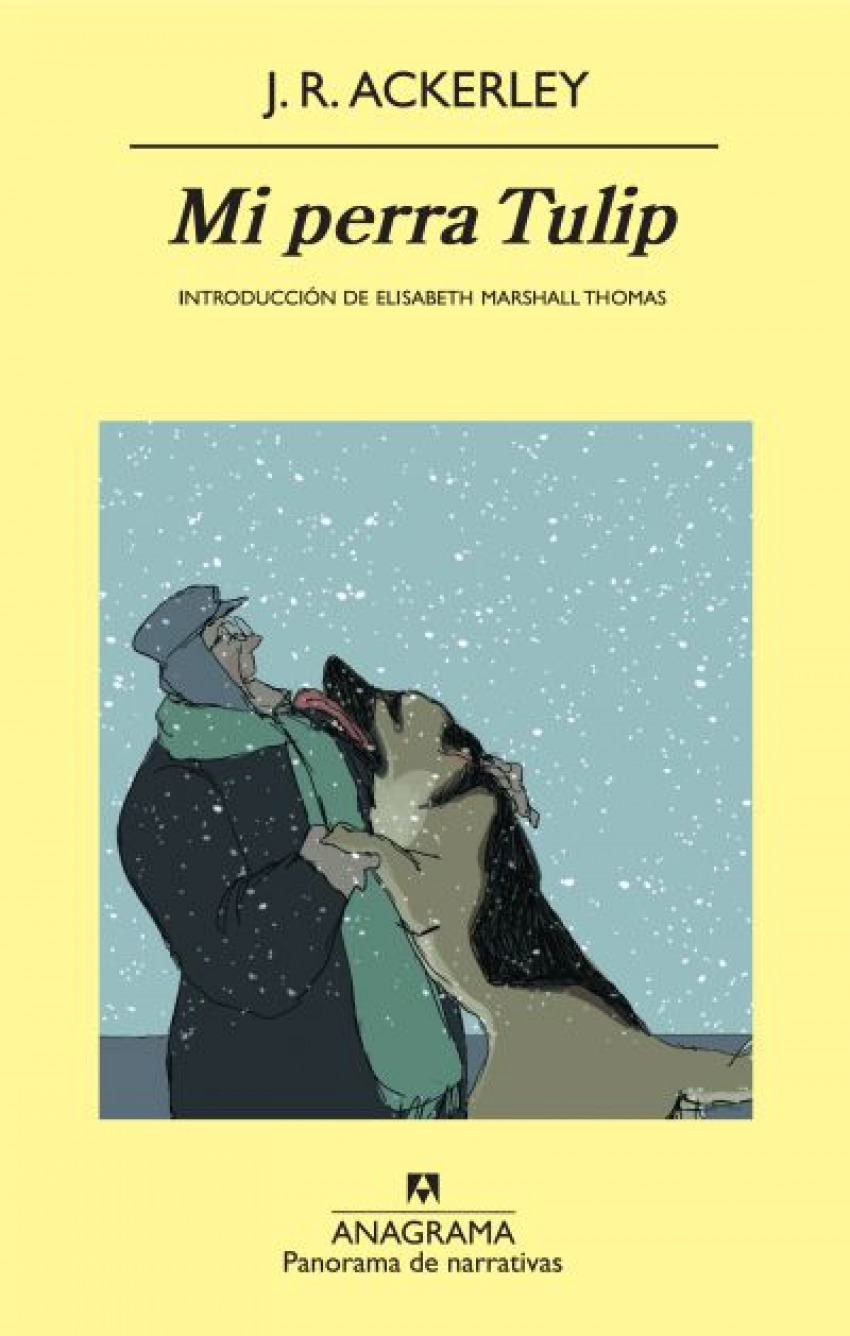
Mi perra Tulip, J. R. Ackerley, Anagrama, 2011, 192 páginas, $40.000.
Relacionados
Las entrevistas de Paris Review: la obsesión por la técnica y el encanto de la anomalía
por Pedro Pablo Guerrero


