
Francisca Aninat, el juego de la sensación y la memoria
El jueves pasado se presentó Pasos continuos, poemas de la artista visual Francisca Aninat dominados por un clima de extrañeza, como esos sueños donde la emoción —el deseo, el temor— está estrechamente vinculada a un paisaje, una habitación, un jardín o un rostro. Para Ana María Risco, de quien compartimos el texto que leyó durante la presentación, este caminar poético guarda relación con el “toque interno” del que hablaba Bergson, es decir, cuando la percepción de un objeto cualquiera se entreteje con imágenes pasadas que están, una a una, archivadas en nuestra memoria, esperando el momento para recrudecer. “En esta literatura —agrega Risco—, ese recrudecimiento es excepcional y los estímulos sensibles traen oleadas de antiguas imágenes que se remontan, según creí notar, a episodios de la infancia. La figura de dos niños, hermanos, se recorta tal vez en la lejanía de una realidad perceptual que siempre ocurre en tiempo presente”.
por Ana María Risco I 29 Noviembre 2021
Una soledad tranquila, cientos de moscas, un rojo azulado, dedos delgados de alguien, el gris que inunda, pasos continuos, esa otra tranquilidad, nichos de luz, imágenes naranjas sobre un fondo negro.
El libro de Francisca nos sitúa ante imágenes y zonas de realidad que se mueven en torno a una sensación no mimética y autónoma de color.
Se debe al modernismo estético, creo, que bebió en este sentido de fuentes románticas, el que el color comenzara a ser pensado como un valor específico del arte. Un valor liberado tanto de la búsqueda naturalista como de los rigores del dibujo. Defendiendo el procedimiento arrebatado de los pintores coloristas, por sobre el meticuloso estudio de los dibujantes, Baudelaire escribió en “El gobierno de la imaginación”: “Lo mismo que un sueño se sitúa en una atmósfera que le es propia una concepción convertida en composición necesita moverse en un medio coloreado que le sea particular. Evidentemente hay un tono particular atribuido a una parte cualquiera del cuadro que se hace clave y gobierna a los otros”.
Recuerdo estas palabras de Baudelaire ante el hermoso libro de Francisca aun a sabiendas de que me salto referencias que probablemente responden mejor a su naturaleza, en su contexto inmediato. Lo hago porque los pasos continuos que conforman este escrito se suceden inmersos en esta sensibilidad cromática, heredera de una teoría romántica y moderna del color, que no debe, me parece, ser pasada por alto, especialmente porque se trata de un recurso literario construido desde los saberes y la experiencia de una artista visual.
Remarcada por el nombre de un color que va cerrando cada fragmento (azul, marrón, celeste, dorado, bermellón) esta singular condición cromática que recorre los escritos de Francisca parece llevar al plano de la literatura aquella atmósfera dominante que, según Baudelaire, era revelada al artista de modo intempestivo, en un trance fugaz entre el sueño y el recuerdo.
La escritura de Francisca no traduce el color, no es cromáticamente ilustrativa y su maniobra literaria más bien ocurre en el orden de la sinestesia. El color muta ligeramente en ardor, textura, aroma o sonido y va configurando una trama sensible que se comporta también como una fenomenología de la percepción. A diferencia de esa capacidad de respuesta rápida que, según Baudelaire, era el talento del pintor de la vida moderna, la conquista literaria de este libro no pasa por lo intempestivo y lo fugaz. Un largo y denso ocurrir de la percepción en un estado dilatado es lo que, en cambio, nos encontramos. Sensaciones traídas por un objeto sensible que alguna vez fue presente, pero que ahora solo habla por medio de irradiaciones tranquilas y fantasmales, como si a quien escribe o testimonia le hubiese sido revelado, en su lógica interna, el enigma de los sueños.
Una especie de estiramiento o ensanchamiento de la conciencia, amparado en el efecto de la cromaticidad, conduce desde estos escritos a otro mundo perfecto en su irregularidad. En él, nadie es significativamente alguien y los hechos primarios o complementarios son acciones, visiones o imágenes mentales que llegan como oleadas o se desencadenan con suavidad. El trabajo del sueño que según el propio Freud condensa duelos, emociones, temores, descubrimientos, bajo la forma de una habitación o un rostro, un tono de voz o la figura de un tigre, tiende a aparecer en la entrelínea de estas palabras que, sin embargo, nada saben o quieren saber de explicaciones o interpretaciones.
En “Primarios”, “Sueños complementarios” o “Gris visión”, que son los capítulos de este libro, no ocurren cosas extraordinarias porque sean fuera de lo común, sino porque se hallan inmersas en otra duración y en una esfera sensible que podemos reconocer como propiamente real, demasiado real tal vez, aunque inversamente proporcional a la esfera de las percepciones que construyen lo que llamamos realidad consciente.
En el libro de Francisca encontramos esta resonancia de recuerdos que se invocan y se responden unos a otros. De hecho, muchos ambientes en que se sitúan los acontecimientos de los pequeños relatos que entreteje este libro se comportan como lugares de la memoria: pasillos oscuros sin cuadros, la casa sin cerco, la apretada y falta de aire, la casa de largas habitaciones, una vertiente, los potreros, la ciudad, un camino de piedras…
No puedo evitar aquí, respecto de este punto, otra referencia anacrónica pero no por eso menos vigente en las actuales formas de concebir el tiempo, la memoria y las imágenes. Esta referencia es Henri Bergson, quien no veía en el sueño otra cosa que una forma extrema y desatada de las modalidades de la percepción, concebida por él necesariamente en el vínculo entre la sensación presente y la memoria. En su maravillosa conferencia que se llamó “La construcción del sueño”, dictada el primer mes, del primer año del siglo XX, Bergson dio detallada y poética cuenta de cómo las sensaciones del cuerpo no se aplacan durante el sueño, sino que más bien entran en un tramado sinestésico que es responsable de la extraordinaria actividad inconsciente que hacemos al dormir. Especialmente dijo, las sensaciones táctiles que tenemos al dormir se tornan visuales y se hacen parte de lo que llamó el “toque interno”: “Sensaciones profundas que emanan de todas partes del organismo y, particularmente, de las vísceras. Uno no puede imaginar los grados de percepción y de precisión, que se pueden obtener, durante el sueño, con estas sensaciones. Su certeza ya existe durante el despertar. Pero entonces, nos distraemos con las acciones prácticas. Vivimos fuera de nosotros. El sueño, nos hace adentrarnos en retiro”.
No puede haber, a mi juicio, palabras más ajustadas para describir lo que ocurre en los fragmentos literarios que reúne Pasos continuos: escritos que no están distraídos en la acción práctica sino magistralmente concentrados en ese “toque interno”, donde la percepción de un objeto cualquiera se entreteje, como lo observaba Bergson, con imágenes pasadas que están una a una archivadas en nuestra memoria, esperando el momento para recrudecer.
En esta literatura, ese recrudecimiento es excepcional, y los estímulos sensibles se despliegan en sinestesia trayendo oleadas de antiguas imágenes que remontan en este caso, según creí notar, a episodios de la infancia. La figura de dos niños, hermanos, se recorta tal vez en la lejanía de una realidad perceptual que siempre ocurre en tiempo presente.
Vuelvo en este punto a Bergson y a sus palabras en este escrito temprano y clave para la tradición de pensamiento que se pregunta por el modo de significar de los sueños: “En el sueño, propiamente hablando” —dice— “se absorbe toda nuestra personalidad. Son los recuerdos y solo los recuerdos, quienes mecen la red onírica, aunque a veces, no los reconocemos. Quizás son recuerdos muy antiguos, olvidados durante la vigilia. Dibujados en las más oscuras profundidades de nuestro pasado. (…) Ante esta compleja relación de imágenes, que parecen no presentar ninguna significancia, nuestra inteligencia busca una explicación, trata de llenar la lacunae. Las completa llamando a otros recuerdos”.
En el libro de Francisca encontramos esta resonancia de recuerdos que se invocan y se responden unos a otros. De hecho, muchos ambientes en que se sitúan los acontecimientos de los pequeños relatos que entreteje este libro se comportan como lugares de la memoria: pasillos oscuros sin cuadros, la casa sin cerco, la apretada y falta de aire, la casa de largas habitaciones, una vertiente, los potreros, la ciudad, un camino de piedras, la calle que colinda con la Alameda, lugares que cambian y se transforman en la medida en que se los va recorriendo, lugares que reaparecen sin ser los mismos de hace un momento. Así también, los hechos y las sensaciones se abren y desperezan en efectos inesperados. Nos encontramos ante planificaciones “inmensas de pequeños movimientos”, ante una pregunta por quién soy que al instante ya no interesa, o ante la experiencia de perder el cuerpo y quedar unido súbitamente a una piedra. Detallo así formas casi milimétricas de observar y de quedarse en el libre juego de la sensación y la memoria, a las que esta lectura invita de modo constante. Un juego que la vida consciente, ordenada por la voluntad de acción, no nos permite jugar.
Para cerrar quisiera advertir cómo esta modalidad compositiva tan propia de este trabajo literario pudiera entrar en complicidad con ciertas revueltas del lenguaje asociadas a una “escritura del cuerpo”, que la teoría literaria suele atribuir a la literatura de mujeres, y especialmente a esa rareza formidable que fue en Latinoamérica la obra de Clarice Lispector. Me refiero a un modo de significar, que apunta a lo que Julia Kristeva reconoció como la mera y mayúscula significancia. La significancia de los signos, dice Kristeva en Sentido y sinsentido de la rebeldía, no se dirige a las cosas, ni siquiera a la vida psíquica, sino al Ser. La escritura que toma a la significancia como destino es un lugar de peligro “donde se disocian lo nombrable y lo innombrable, lo pulsional y lo simbólico, el lenguaje y aquello que no lo es”.
En este sitio arriesgado, de incoherencia subjetiva, en el cual la subjetividad se halla puesta en dificultad, me parece que se encuentran muy delicadamente estos escritos de Francisca, que por lo mismo reclaman también lectores, auditores y amantes de las palabras, las sensaciones y las memorias involuntarias, que estén dispuestos a asumir ese riesgo y a perderse en ello.
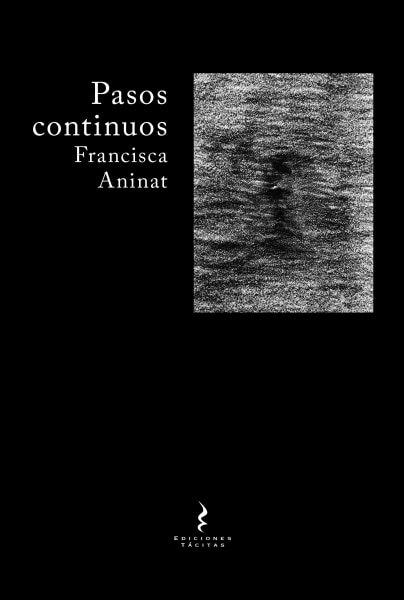
Pasos continuos, Francisca Aninat, Tácitas, 2021, 80 páginas, $6.400.


