
Karl Ove Knausgård y el fin de su lucha
En Fin, el más ensayístico de los libros que componen su portentoso proyecto literario, el narrador noruego dedica cientos de páginas a la vida de Hitler, para señalar que su excepcionalidad –esa encarnación absoluta del mal– solo sirve para distanciarnos y postular que lo abyecto está siempre fuera de nosotros. Pero acá, en este y los cinco libros anteriores de la saga Mi lucha, todo se expone, sobre todo esas cosas que quisiéramos no ver, no escuchar, no saber, no recordar. Acá no hay vergüenza. Knausgård es obsceno, pues pone aquello que muchas veces quisiéramos ver fuera de escena, en el escenario mismo de su escritura.
por Andrea Kottow I 21 Enero 2020
Una de las tantas preguntas que surge al lector al enfrentarse a esta saga de poco más de 3.900 páginas, dice relación con su título. Uno que, por lo bajo, juega con cierta incorrección política. ¿Acaso se trata de un homenaje a aquel libro maldito, vergonzoso, prohibido en muchos países del mundo? ¿En qué podría asemejarse la lucha de Karl Ove Knausgård a la de Adolf Hitler, quien se ha convertido en uno de los emblemas indiscutidos del mal de todos los tiempos? ¿Dónde se encuentra, si es que existe, el gesto paródico con relación al Mein Kampf original?
Para usar una imagen cara al estructuralismo, el significante “lucha” pareciera operar como una especie de casilla vacía en los cinco tomos que preceden a este último, Fin, que fue traducido al español el año 2019 y que ahora cierra, para los lectores que han seguido este magno proyecto literario del escritor noruego, uno de los más desmesurados de las últimas décadas. Si bien cada tomo tiene un título particular, todos son señalados como un engranaje de esta lucha que se alza como un paraguas por encima del conjunto. Al decir que funciona como “casilla vacía” quiero apuntar a que van surgiendo múltiples significados posibles, que el lector va atribuyendo, a lo largo y ancho de su lectura de los libros, a la lucha. La lucha contra el padre y por sobrevivir a su muerte; la lucha por convertirse en alguien: en un amigo, en un hermano, en un esposo, en un padre; la lucha por comprender el mundo y el rol que ocupa en él; la lucha por entenderse en continuidad con el niño que antaño se imagina haber sido; la lucha con la palabra, con la escritura, con la publicación; la lucha con los familiares que se pronuncian contra la exposición que de ellos se hace en los libros. Los diversos tomos van conjugando distintas posibilidades para la lucha y hacen que esta circule –como esa casilla vacía que describe Gilles Deleuze cuando caracteriza el estructuralismo– y mantenga los diversos elementos de la obra en mutuo vínculo. No es solo el tan aclamado yo, o la cotidianidad representada hasta en sus más nimios detalles, o la casi obscena sinceridad de la mirada desde la que se escribe –todos elementos centrales en esta obra de Knausgård y que han sido apuntados por varios críticos– los que unen las profusas páginas de los seis tomos, sino también, y quizás, sobre todo, esa lucha que está presente en ellos pero que se escabulle una y otra vez, desliza sus frentes y los vuelve confusos.
Knausgård no es solo un escritor fecundo, sino también un lector empedernido. El escritor da cuenta en muchas ocasiones de lecturas que lleva en el cuerpo, de libros que lo han marcado. Pasa revista a escritores que admira sin reservas y cuya magnitud cree jamás poder alcanzar, pero también a autores que le parecen sobrevalorados, y a otros que escapan a su comprensión. Knausgård conoce la literatura clásica, la moderna y la contemporánea. Se pasea cómodamente por la literatura noruega, pero también por otras tradiciones, especialmente las de Europa central. Y como buen lector, aprecia el policial. Y lo pone, sutilmente, en juego en su propia obra. La casilla vacía, la lucha nómade que va moviéndose en fuga constante, solo se resuelve al final de la obra, en el sexto tomo. No sabrás quién fue el asesino sino hasta llegar a las últimas páginas. No conocerás la lucha en todas sus dimensiones, si no realizas tu propia lucha con la obra de Knausgård y te enfrentas a su último tomo, donde, por fin aparece el intertexto con ese otro libro, aquel del que toma prestado su título.
En Fin Knausgård dedica varios cientos de páginas a la vida de Adolf Hitler, basándose sobre todo en la biografía que de sus años juveniles hiciera un amigo de infancia, August Kubizek, quien publicó en 1953 su Hitler, mi amigo de juventud. Knausgård vuelve a los pasajes menos conocidos de la vida de Hitler: sus tan numerosos como fracasados intentos de ingresar a la Academia de Arte para convertirse en pintor, la difícil relación que tuvo con su padre –un hombre iracundo al que temía–, la relación de mutuo respeto y admiración que mantenía con la madre, y las extravagancias del carácter del joven Hitler, que combinaba una convicción muy grande en sus capacidades con cierta distancia frente a la pequeñez burguesa y la búsqueda de un proyecto mayor, un proyecto que sobrepasara la propia individualidad.
La revisión del libro de Kubizek luego es entremezclada con la lectura de Mein Kampf, un libro que Knausgård adquiere con cierta vergüenza a través de su mejor amigo, el escritor Geir Angell Oygarden. Una tesis que sostiene Knausgård con relación a su inmersión en la vida y obra de Hitler es que la metamorfosis de Hitler en un monstruo, cuya maldad siempre habría estado allí –desde la misma infancia–, nos aleja de la comprensión de uno de los eventos históricos de mayor envergadura del siglo XX. Subrayar la absoluta excepcionalidad de Hitler lo distancia, lo vuelve una otredad radical que nada tiene que ver con nosotros y, por lo tanto, no nos obliga a hacernos cargo del posible pequeño Hitler que cada uno lleva adentro y de adoptar una posición éticamente viable frente a nuestra historia.
Esta mirada que propone Knausgård entronca con una de las discusiones más importantes –sobre todo en el contexto de la intelectualidad alemana de posguerra– acerca del Holocausto. Un hito de este debate lo representa la Dialéctica de la Ilustración de Horkheimer y Adorno, donde precisamente se pronuncian en contra de la idea de la excepción o del accidente histórico, para ver más bien la continuidad entre la proclamación de la razón como ente superior en la Ilustración y el advenimiento del nacionalsocialismo en las primeras décadas del siglo XX.
Es vergonzoso ponerle a un libro hoy el título Mein Kampf. Es tan vergonzoso, que en Alemania el libro no pudo mantener su título original, pues ahí, en el lugar de los hechos, la vergüenza aún es demasiado grande. Lo abyecto debe permanecer a distancia; por miedo a la fascinación que podría volver a producir.
Knausgård, al dibujar la infancia y juventud de Hitler, y su fascinación por la Primera Guerra Mundial, subraya las cercanías y los elementos compartidos: revisa esa especie de encantamiento que muchos autores e intelectuales, incluyendo a Kafka, Thomas Mann, Stefan Zweig y Ernst Jünger, sintieron cuando estalló la Gran Guerra. Esa liberación de la sensación de estar viviendo pequeñas vidas individuales e insignificantes, y el impulso de sentir una comunidad trascendente. Es sobre esa misma necesidad que Hitler luego volvería tras el gran fracaso que significó la Primera Guerra Mundial.
Tantas vidas sacrificadas, ¿para qué?
La búsqueda de sentido histórico, de permanencia, de pertenencia, de comunidad, son el terreno afectivo en el que nace el nacionalsocialismo. Y, ¿quién no ha sentido esas ansias o esa necesidad?, se pregunta Knausgård. Hay algo en su lucha, en su proyecto literario, que vuelve una y otra vez sobre ese punto: la relación con la naturaleza, con el amor, con la literatura, incluso la relación con el alcohol, que no solo mató al padre sino que también estuvo muy presente en la vida estudiantil de Knausgård en Bergen (Tiene que llover) son todos momentos en que el yo se disuelve en algo que lo trasciende, y son esas experiencias las que Knausgård pareciera valorar por sobre todas las cosas. Es decir, Knausgård lee en Hitler algo que encuentra en sí mismo y que podría hallarse en muchos, sin ensalzarlo o comulgar en absoluto con su antisemitismo.
Hay otro puente entre estas dos luchas que, por supuesto, tienen muchísimas más cosas que las diferencian que las que comparten. Pero esa conexión es la figura de un autor de suma importancia para Knausgård y por quien siente una admiración ilimitada: Knut Hamsun. Bien sabido es que Hamsun, coterráneo de Knausgård y autor de novelas como Pan y Hambre, sintió gran admiración por Hitler y dedicó el Premio Nobel obtenido en 1920 a Josef Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich. No es que Knausgård admire a Hitler por vía de Hamsun; más bien, podría haber en el gesto de titular de este modo su obra, un asunto con la vergüenza. La vergüenza tiene que ver con la abyección, con algo que no queremos admitir, con algo que va en contra de la cultura, entendida como un sistema de valores y creencias que nos da cohesión. Julia Kristeva escribe sobre la abyección: “Si es cierto que lo abyecto solicita y pulveriza simultáneamente al sujeto, se comprenderá que su máxima manifestación se produce cuando, cansado de sus vanas tentativas de reconocerse fuera de sí, el sujeto encuentra lo imposible en sí mismo”.
En otras palabras, lo abyecto siempre lo imaginamos alejado de nosotros, pero su verdadero reconocimiento no puede sino advenir cuando lo hallamos en nosotros mismos.
Es vergonzoso que Hamsun, un autor extremadamente sensible en su escritura, fino en los trazados que dibuja, perspicaz en el retrato que hace de los personajes y sus experiencias, hacia el final de su vida se haya fascinado con el nacionalsocialismo y haya admirado a Hitler como un nuevo mesías. Es vergonzoso que una figura como Hitler haya podido arrastrar a Alemania, un país que estaba en el apogeo de su cultura y arte, a asesinar masiva y brutalmente a millones de compatriotas judíos. Es vergonzoso ponerle a un libro hoy el título Mein Kampf. Es tan vergonzoso, que en Alemania el libro no pudo mantener su título original, pues ahí, en el lugar de los hechos, la vergüenza aún es demasiado grande. Lo abyecto debe permanecer a distancia; por miedo a la fascinación que podría volver a producir.
En una entrevista que Knausgård diera a Even Hughes en The New Yorker, dice que su título asimismo tendría que ver con la falta de concesión con respecto al lector. Su proyecto nada tiene que ver con complacer a sus lectores: la cantidad de páginas es una primera prueba de ello. Nada le es ahorrado al lector: detalles nimios de la vida cotidiana, pensamientos que rayan en un narcisismo difícilmente soportable, la reiteración insistente de ciertas obsesiones, largos pasajes que versan sobre autores, ideas, escritos, descripciones extendidas de paisajes naturales. La falta de concesión podría ser entendida como una contracara de la vergüenza. Acá, en estos seis libros, todo se expone; también esas cosas que quisiéramos no ver, no escuchar, no saber, no recordar. Acá, en esta saga, no hay vergüenza. De alguna manera es un texto obsceno, pues pone aquello que muchas veces quisiéramos ver fuera de escena, en el escenario de su escritura.
Recuerdo un suceso tremendo del tomo 5, Tiene que llover, en la que un joven Knausgård, borracho hasta la inconsciencia y despechado por la mujer con la que se fascina en un taller literario y que solo varios años más tarde se convertirá en su esposa –Linda–, se tajea el rostro frente al espejo. Exhibiendo la carne viva y empapado en sangre, vuelve donde la mujer admirada y Linda solo siente repulsión y miedo. La vergüenza del joven Knausgård al día siguiente, con los estragos que el consumo excesivo de alcohol ha dejado en él, se queda pegado al cuerpo de quien lee esas descarnadas páginas donde el desprecio por sí mismo es exudado en cada palabra.
Su proyecto nada tiene que ver con complacer a sus lectores: la cantidad de páginas es una primera prueba de ello. Nada le es ahorrado al lector: detalles nimios de la vida cotidiana, pensamientos que rayan en un narcisismo difícilmente soportable, la reiteración insistente de ciertas obsesiones, largos pasajes que versan sobre autores, ideas, escritos, descripciones extendidas de paisajes naturales.
O la recreación de las sesiones de trabajo en la Escuela de Escritura, a la que el joven aspirante a escritor ingresa: el pudor de no conocer a ciertos autores y sentirse infinitamente estúpido frente a profesores y contertulios, el miedo al comentario del profesor, la seguridad de haber hecho algo brillante para luego comprobar que se lee como una barata copia de algo ya existente.
O esas descripciones dantescas que narran cómo el escritor y su hermano llegan a la casa de la abuela paterna tras el fallecimiento del padre en el tomo de apertura de la saga, La muerte del padre, y se encuentran con una mujer alcoholizada, sucia, casi marginal, y deben imaginar que en esa casa madre e hijo fueron lentamente absorbidos por la fuerza destructora del alcohol. Al intentar hacer orden en ese hogar, se encuentran con un sinfín de botellas, con restos de comida, con manchas de excrementos y vómitos.
O los gritos descontrolados con tironeos de brazos a los hijos, relatados en Un hombre enamorado (tomo 2), cuando estos no hacen caso y Knausgård lo único que desea es que callen o, mejor aun, que no estén en absoluto para poder escribir. El sentirse fracasado como padre, como autoridad y como escritor. Escenas en supermercados con niños chúcaros que no avanzan, con extraños que miran con reproche al progenitor cada vez más humillado. Imágenes de un padre que escribe de noche, de madrugada, para poder escabullir a los molestos ruidos que los niños producen continuamente. Las mezclas incomprensibles entre un amor infinito y un rechazo espontáneo que ocurren a quien mira a sus hijos al mismo tiempo que anhela la soledad necesaria para la escritura.
O la lenta degradación de la relación amorosa con Linda, su mujer, que regresa con fuerza en este último tomo, las riñas que corroen el día a día volviéndolo cada vez más insoportable, a pesar de los buenos propósitos. El yo que relata desea la armonía, intenta actuar de acuerdo a lo que cree que se espera de él. Pero pareciera que justamente el esfuerzo que ello implica no hace sino agrandar la distancia que entre los cónyuges se va estableciendo. Culpas, rencores, frustraciones: el pequeño infierno del amor que se disipa.
En estas descripciones no hay heroísmo, ni tampoco una romantización del fracaso: hay exposición, hay desnudez, hay una falta de pudor que resulta absolutamente fascinante y que, al menos parcialmente, puede explicar por qué un lector se devora miles y miles de páginas en las que, seamos sinceros, lo más excepcional que sucede es que no sucede nada excepcional.
A pesar de que resulte más o menos evidente adscribir esta saga literaria a la tan mencionada escritura del yo, hay una diferencia importante que la distancia de muchas de las novelas, testimonios o (auto)biografías que pueblan profusamente el mundo literario de hoy. En numerosos textos que se publican ahora, el lector tiene la sensación de estar frente a una especie de falso yo, sin relieves, carente de complejidades y corrientes subterráneas. Un yo que se inscribe y escribe desde la formalidad. Un yo construido, y lo digo en palabras de la poeta y crítica argentina Tamara Kamenszain, por “escritores cuyas casas de puertas abiertas confunden sus límites con el exterior”, y que “entran y salen en una continuidad sin sobresaltos”. Pues bien, nada más alejado de lo que ocurre en Mi lucha. Acá todo es sobresalto, no hay calma, hay escisiones profundas y a veces insalvables, entre el adentro y el afuera, el yo y los otros, el lenguaje y sus posibilidades de nombrar. Es una literatura que inquieta, que a ratos duele y que ahora que el ciclo termina, deja la pregunta abierta: “¿Qué haremos sin Karl Ove contándonos su vida?
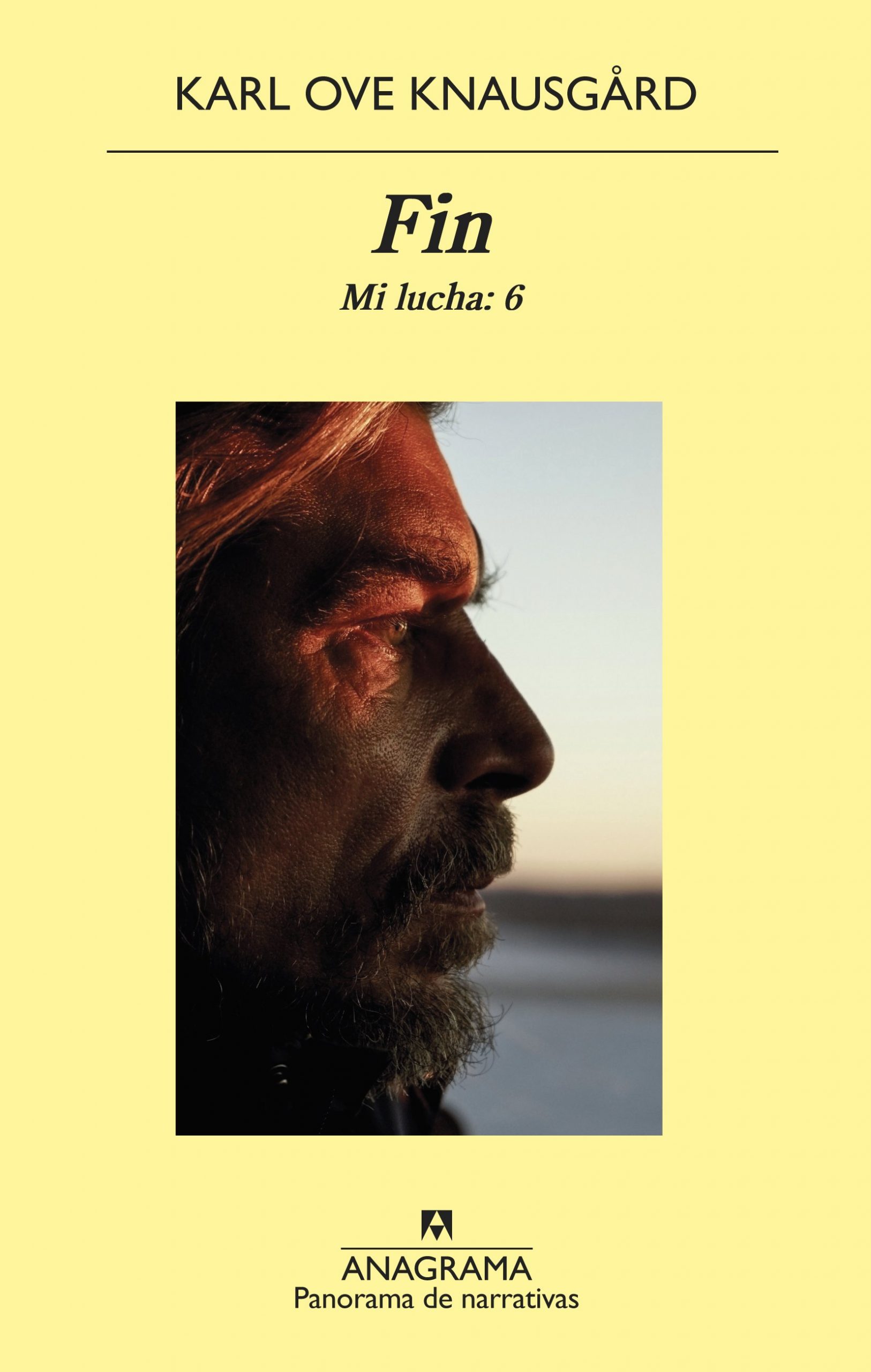
Fin, Karl Ove Knausgård, Anagrama, 2019, 1024 páginas, $26.000.


