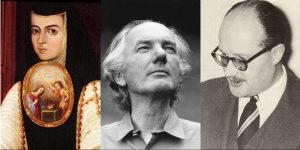La tristeza de la muchacha eléctrica
En su última novela —primera tras recibir el Premio Nobel de Literatura—, Kazuo Ishiguro explora las fronteras de lo humano a través de Klara, una AA o “amiga artificial” que es alimentada con luz solar y que le hace compañía a una niña que ha perdido a su hermana. ¿Podemos creer en los silencios y en la ternura de un robot? ¿Estamos ante una distopía lejana? ¿Es un alegato ecologista o un cuento moral o una novela de aprendizaje filtrada por la ciencia ficción? Son las preguntas que plantea una obra ferozmente contemporánea, de una belleza extraña, teñida por la melancolía.
por Álvaro Bisama I 18 Noviembre 2021
Cualquier lectura de Klara y el Sol, la novela con la que Kazuo Ishiguro (Nagasaki, 1954) volvió el año pasado a la escena literaria después de obtener en 2017 el Premio Nobel, debería estar atenta a dos cosas. Primero, a la duda —perenne y algo morbosa— de si es posible que un nobelizado produzca nuevas obras que estén a la altura del galardón, que es a la vez una consagración y una lápida. Y segundo, al modo en que el mismo libro se vincula con la obra de Ishiguro, narrador perfecto y engañoso, experto en fábulas contemporáneas protagonizadas muchas veces por personajes cuya identidad en crisis pareciera cristalizar las tensiones del presente.
Eso pasaba con el mayordomo de Los restos del día (1989), el detective de Cuando fuimos huérfanos (2000) y los clones de Nunca me abandones (2005), todos representantes de las grietas abisales que definían sus respectivos mundos (la Inglaterra de entreguerras, el lejano oriente de los últimos años del colonialismo, por ejemplo), y pasa ahora también con Klara, la narradora y protagonista de la novela. Klara es una AA, una “amiga artificial” alimentada con luz solar y fabricada para servir de compañía a los niños humanos. El libro relata su lazo con Josie, una adolescente enfermiza, que la compra para llevársela a casa, donde el recuerdo de su hermana muerta flota en un mundo casi cerrado, compuesto por una madre concentrada en el trabajo, el amigo-vecino enamorado de la muchacha, el padre que se ha unido a una comunidad y un “artista” que trabaja en un retrato de Josie. Todo está ambientado en un futuro próximo, una distopía sutil (y a la vez feroz, en sordina), donde accedemos a la rutina de un mundo donde la clase media parece aislada de las grandes metrópolis contaminadas, en unos Estados Unidos atomizados cuyas masas de trabajadores desempleados se han retirado al campo y viven en grupos parecidos a sectas, tratando de remontar la pobreza creciente.
Ishiguro relata todo esto desde la voz y la mirada de Klara, que narra y aprende, mientras trata de salvar a Josie a la vez que persigue al Sol como un dios escurridizo. Este es el mayor desafío de la novela, conseguir el equilibrio para una narradora poshumana, pensándola en perpetuo aprendizaje, descubriendo su propio sentido del tiempo y el espacio, y consolidando su propia existencia. Quizás esta sea una de las cosas más interesantes de la obra: el empeño para trazar un registro que dé cuenta de la mente en movimiento de Klara, de las formas de su fascinación y los contornos de su melancolía, del modo en que registra y aprende el entorno, para ofrecer la descripción de los rituales cotidianos de una distopía que ella misma describe como lejana, a la vez que terrible, mientras trata de darle sentido a su propio aprendizaje. “Hace poco no creía que los humanos pudieran elegir de manera voluntaria la soledad. No sabía que a veces hay fuerzas más poderosas que el deseo de evitar la soledad”, dice.
Hay una simpleza en esta trama que es aparente. De hecho, la primera mitad del libro transcurre de modo lento, quizás porque sintoniza con la velocidad y los tiempos de Klara. Ahí, Ishiguro está lejos de autores contemporáneos como Paolo Bacigalupi, Alex Garland o David Mitchell y se acerca —y esto es más o menos obvio— a Brian W. Aldiss e Isaac Asimov, dos clásicos del género. En ese sentido, es más Yo, Robot o El hombre del Bicentenario, libros donde los androides funcionan con cierto candoroso humanismo, porque se ha extraído de ellos toda condición subversiva (como en muchas obras de Philip K. Dick), moderando esa tensión prometeica que, sin ir más lejos, animaba otra obra fundacional sobre el tema, R.U.R. (1921), de los hermanos Čapek, autores checos que leían la posibilidad de la vida artificial como una tragedia, otro drama de lo contemporáneo.
Hay una simpleza en esta trama que es aparente. De hecho, la primera mitad del libro transcurre de modo lento, quizás porque sintoniza con la velocidad y los tiempos de Klara. Ahí, Ishiguro está lejos de autores contemporáneos como Paolo Bacigalupi, Alex Garland o David Mitchell y se acerca —y esto es más o menos obvio— a Brian W. Aldiss e Isaac Asimov, dos clásicos del género.
O más que el siglo XX, de la modernidad. Ya en 1836, Edgar Allan Poe publicó en una revista “El jugador de ajedrez de Mäelzel”, crónica sobre la visita de un jugador mecánico a Estados Unidos. Espectáculo masivo, se trataba de un autómata (creado en 1769 por el barón húngaro Wolfgang von Kempelen) que había recorrido Europa y EE.UU. por muchos años, ganándoles partidas de ajedrez a desconocidos y famosos, entre ellos Napoleón y Benjamin Franklin. Por supuesto, era un truco, un muñeco mecánico movido por un jugador escondido y encorvado, oculto dentro de la estructura hueca de la máquina, otro falso robot que bebía de la fascinación iluminista por los artefactos de relojería, como el pato mecánico de Vaucanson, por ejemplo. En su texto, Poe descubría los detalles del truco; le interesaba el prodigio: buscaba entender la máquina y lo que significaba. Observador neurótico, el poeta funcionaba como un detective, tratando de desentrañar la maravilla, quizás porque en ese espectáculo de ferias —a esas alturas ya envejecido, pero igualmente misterioso e inverosímil— se concentraban las sospechas y las promesas del futuro.
Ishiguro está lejos de esa pulsión. Poe buscaba encontrar la trampa del autómata; Ishiguro quiere que creamos en la ternura y los silencios de su narradora robot. Ahí, toda duda deviene en candor, la angustia se convierte en tristeza, y la compasión deviene en la única manera de entender lo poshumano. De este modo, Klara y el Sol puede ser leída como un alegato ecologista, como cuento moral, como una bildungsroman eléctrica, porque es todo eso a la vez. El corazón de la novela quizás descansa en dicho oscilar, como si el acto de narrar fuese también un modo de habitar esa voz nueva y vacilante, para darle sentido y peso. Entonces, habría que preguntarse si podemos leer Klara y el Sol más allá de su fábula inquisitiva sobre la naturaleza de lo humano, de su condición de cuento moral.
Nada nuevo; eso existe de modo permanente en la obra de Ishiguro, que puede leerse enclavada entre una búsqueda literaria más bien canónica y en la interrogación permanente de una mirada crítica de lo fini y novosecular, del destino de la literatura como oficio, y con eso de las coordenadas que definen lo humano. Por lo mismo, quizás lo que queda del texto tiene que ver con momentos que poseen cierta densidad lírica, escenas inolvidables que se elevan por sobre cualquier moraleja: la visita de Klara y la madre de Josie a unas cascadas, la persecución y las promesas que la AA le hace al Sol, la tienda abarrotada de chicos y chicas artificiales arrumbados, casi como si todos habitasen dentro en un antiguo videoclip de Michael Gondry. En el centro de todo está la pregunta sobre qué es o qué será Klara, cómo construye sus afectos y, con eso, a sí misma. O, cómo le dice la madre de Josie, en la mitad de la novela: “Eres una AA muy inteligente. Tal vez puedas ver cosas que los demás no vemos. Tal vez tengas razón en sentirte esperanzada. Tal vez estés en lo cierto”.
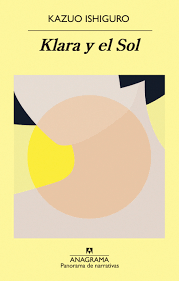
Klara y el Sol, Kazuo Ishiguro, Anagrama, 2021, 384 páginas, $20.000.