
La verdad de Sciascia
En 1938, en la gloria del fascismo, el joven físico Ettore Majorana, de 32 años, desaparece para siempre al embarcarse entre Palermo y Nápoles. ¿Suicidio? ¿Asesinato? ¿Corte radical con el mundo para volverse un anacoreta? La desaparición de Majorana, de Leonardo Sciascia, indaga de manera magistral en este misterioso caso y la reedición del libro es, a su vez, oportuna para pensar temas como la responsabilidad de los científicos en el mundo y en la figura del degradado de la sociedad. El autor italiano, además, parece de un tipo extinto: cree en la verdad y la justicia, “aunque todo esté podrido”, y continúa buscando.
por Marcela Fuentealba I 2 Junio 2020
Su apellido se pronuncia shasha y produce una especie de reverencia, o al menos un altísimo respeto, porque fue una especie de sabio falible, además de político intachable: tanto investigó sobre la verdad en su tiempo y en la historia, grande y pequeña, o más bien lo grande en lo pequeño y en lo más relevante de su mundo, siciliano, italiano, europeo, histórico, literario, documental, siempre en proceso; entre la duda, el hallazgo, la refutación. Lector excepcional, investigador minucioso, inigualable analista legal y policial (lógico y psicológico), Leonardo Sciascia fue también un escritor exquisito, un estilista que sigue a su Adorable Stendhal, como tituló uno de sus pocos libros solo literarios de los casi 50 que escribió; en la mayoría de ellos cita al maestro, por algún detalle que ilumina o desvía.
Sciascia (1921-1989) publicó desde 1950 novelas, crónicas y ensayos, o más bien una forma propia que mezcla esas formas. Son casos sobre la posibilidad de justicia, es decir sobre la mafia y la corrupción, lo político y el crimen, la impunidad y la verdad. Sus investigaciones parten desde documentos con un punto de vista propio y nuevo, que desarma lo ya contado. Revisa, reformula, piensa. Entre los 28 y 48 años (1949 a 1969) se dedicó a la enseñanza en Racalmuto, su pueblo natal, y en Caltanissetta, situados en el centro y suroeste de Sicilia. Una forma de vida lenta, con tiempo, durante la que se acostumbró a internarse en papeles del siglo XV y luego dialogar sobre fotografía con Roland Barthes; desmenuzar la novela policial con Simenon y Chandler; reflexionar sobre las aguas en Sicilia según la ciencia islámica y la poesía; o pensar sobre la relectura y los libros de Gogol y Borges. Era un hombre muy de su tiempo –informado, polémico–, aunque solía lamentarse, sin dramatismo, de su época: “No hago nada sin alegría, dice Montaigne. Hoy es lo contrario: todo lo hacemos sin alegría. Bastaría con detenerse a observar y considerar lo que son, para los demás, las vacaciones: esos días que deberían ser de libertad y descanso, para reponerse, para renovar el temple, para hacer todo con alegría. Y van, en cambio, como palitos transportados por la corriente y que andando se juntan, se amontonan, se arremolinan, se hunden”. (Todo esto es de Crucigrama, que reúne sus ensayos literarios).
Jubilado de profesor a los 50, comenzó a escribir para la prensa y a llevar una vida política en Palermo; en 1975 lo eligieron concejal del Partido Comunista, pero renunció poco después; entre 1977 y 1983 fue diputado por el partido Radical, luego eurodiputado (no eran pocos los escritores votados para esos cargos en Italia, como su amiga Natalia Ginzburg). Se ha repetido que fue “la conciencia crítica” del país, y su abundante escritura y examen lo corrobora. Como los escritores italianos de su tiempo (Savinio, Moravia, Pasolini, Ginzburg, Morante, Calvino), esa conciencia es conmovedora, inspiradora, va al futuro: escribe con la historia, dentro de ella, hacia algo que no es y no quiere ser el futuro fascista que recién han desalojado.
“El fascismo no ha muerto. Y como estoy convencido de ello, siento un gran deseo de combatir, de comprometerme cada vez más, de ser siempre más decidido e intransigente, de mantener una actitud polémica con respecto a cualquier poder”, dijo en una de sus muchas y entretenidas entrevistas. “Todos somos culpables, pero el poder es el culpable principal”, conlcuye otra cita. Sus libros no resuelven un enigma ni plantean una conclusión, sino que se abren mediante la exposición de las aristas posibles, de los errores del poder y de lo colectivo, de su intrincada trama, cada una particular; al escribirlos comprende y logra vislumbrar la justicia, la verdad, alternativa al error y la mentira. Así es en La desaparición de Majorana.
Los papeles del caso son cartas, trámites, testimonios. En 1938, en la gloria del fascismo, el joven físico Ettore Majorana, de 32 años, desaparece para siempre al embarcarse entre Palermo y Nápoles, no se sabe si de ida o de vuelta, o si nunca hubo viaje. Su hermano y su madre imploran a las autoridades, hasta el mismo Mussolini, para que lo busquen. Los rastros son pasajes dudosos y dos cartas a un colega profesor: en la primera pide perdón por su repentina “desaparición” (no habla de muerte), y dice que los recordará al menos hasta las 11 de la noche; en la última refuta lo anterior y dice que no será “como las señoritas de Ibsen”. Para la policía fue otro suicida o loco. No se suicidó, concluye Sciascia, casi 40 años después, e intenta probarlo. Un hombre que admira a Shakespeare y a Pirandello, como dice el epígrafe, no se mata así nomás.
Los libros de Sciascia, precisos y abiertos, son una propuesta para dudar y pensar de nuevo la historia; pensar en este caso que la ciencia es política siempre y que depende de la conciencia individual, que se aparta de un consenso. No extraña que La desaparición de Majorana se publicara en 1975, el año en que murió Pasolini, el gran crítico de la política y la cultura italianas, que siempre cuestionó la historia y el progreso.
Majorana, tímido joven siciliano, físico genio, era el mejor alumno del famosísimo Enrico Fermi, quien, halagado por el fascismo, enviaba a sus mejores alumnos a Alemania; así fue que Majorana viajó a Leipzig en 1933 para aprender del más grande de entonces, Heisenberg, que el año anterior había obtenido el premio Nobel. Heisenberg (1901-1976), que trabajaba para los nazis, fue el hombre que sabía hacer la bomba atómica y no la hizo. En cambio Fermi, apenas pudo, en 1939, emigró a Estados Unidos (donde murió 15 años después, a los 53) y fue uno de los responsables de crear el primer reactor nuclear fermina. También Oppenheimer, en Estados Unidos, fue otro “obligado”, en el célebre y triste proyecto Manhattan, a terminar las bombas que en agosto de 1945 lanzaron los estadounidenses sobre Japón y que mataron a 200 mil personas (en febrero los aliados ya habían matado con artillería “convencional” a 500 mil personas en Dresden).
Ese es el punto de Sciascia: Majorana, que era un genio como Heisenberg, también sabía cómo hacer la bomba, y por eso era un hombre asustado. Y por eso se habría perdido para siempre. La teoría le valió al escritor ser tratado de romántico siciliano o, paradojalmente, ser acusado de defender a un fascista. Esto porque Majorana, de 25 años, en una carta desde Alemania a su colega judío no condena al nazismo, sino que se limita a describir y a detallarle casi cruelmente las políticas contra ese pueblo. En tiempos en que la correspondencia era vigilada, parece una alerta antes que una ironía o adhesión al nazismo. Sciascia se encarga de relativizar esa y otras acusaciones: se trata de algo superior. La ética es otra cosa, por eso considera que no se valora realmente a Heisenberg. Él no hizo la bomba y habría tratado, a través de Bohr, de mandar el mensaje a sus colegas en Estados Unidos para que tampoco la hicieran. Para Sciascia eso es más digno que “los físicos que la desarrollaron, la entregaron y celebraron sus resultados, y solo más tarde (no todos) se sintieron desolados y se arrepintieron”.
Majorana habría decidido irse, no hacer nada: se subió a un barco y desapareció. Ese acto, si es que siguió vivo, se parecería al de otros genios desertores de la sociedad de esa época, como Wittgenstein o Lawrence de Arabia: cuando entendieron lo que podía pasar, lo que habían hecho o podían hacer, se alejaron del mundo. Wittgenstein se volvió profesor de primaria en medio del bosque, Lawrence se refugió de incógnito en un regimiento de soldados rasos. Majorana quizá vivió años en algún convento siciliano, donde termina conmovedoramente el libro, con una escena perfecta y la frase: “Es verdad”. (El escritor catalán Jordi Bonells, en La segunda desaparición de Majorana, 2005, imagina que el físico se embarcó a Buenos Aires, y así investiga la ciudad, su historia y la literatura argentina. Un antojadizo tour de force, divertido en su exageración ficticia).
Los libros de Sciascia, precisos y abiertos, son una propuesta para dudar y pensar de nuevo la historia; pensar en este caso que la ciencia es política siempre y que depende de la conciencia individual, que se aparta de un consenso. No extraña que La desaparición de Majorana se publicara en 1975, el año en que murió Pasolini, el gran crítico de la política y la cultura italianas, que siempre cuestionó la historia y el progreso. Dijo entonces Sciascia: “Me sentía muy cerca de él, aunque no estábamos siempre de acuerdo. Su coraje, su capacidad de provocación eran extraordinarias. Con su muerte me siento un poco solo, un poco desarmado. Estaba de acuerdo con Pasolini hasta cuando se equivocaba, ¡eso!”.
Uno de los libros más impresionantes de Sciascia es El caso Moro. Lo escribió en tres meses, tras investigar como diputado el crimen del gran dirigente de la Democracia Cristiana por parte de las Brigadas Rojas, de extrema izquierda, que lo ajustició en nombre del pueblo, y a quien los políticos no salvaron (no lo intercambiaron por presos de las brigadas) aduciendo férreas “razones de Estado”. Y comienza precisamente diciendo que ha visto una luciérnaga y que por eso recuerda la teoría política de las luciérnagas de Pasolini: tal como la contaminación había terminado con esos insectos que destellan en la noche, la Democracia Cristiana había cambiado su lenguaje para perpetuarse en el poder. Ese tipo de metáforas forman la poesía ensayística tanto de Pasolini como de Sciascia, escritores a estas alturas de otro tiempo, cuando la verdad aún parecía posible.
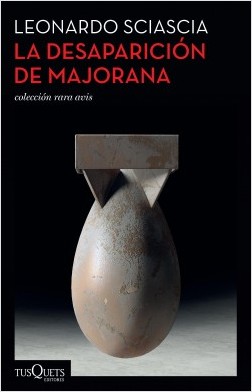
La desaparición de Majorana, Leonardo Sciascia, Tusquets, 120 páginas, $12.900.


