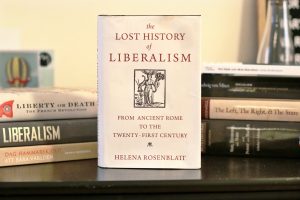La historia con minúscula
“Es como si esas imágenes se hubiesen grabado en una suerte de inconsciente colectivo, del que yo sería solo uno de millones de depositarios. Los niños y los adolescentes, se sabe, son sensibles a los traumas, pero los registran como el trasfondo borroso de un plano protagonizado por los juegos, los escarceos amorosos o la absorción en conversaciones banales. A veces ese fondo se vuelve nítido y uno siente vergüenza, y alivio también, de haber estado en otra parte”.
por Bruno Cuneo I 16 Septiembre 2023
El Golpe es un acontecimiento bifronte. Cierra un periodo y abre otro: la larga noche de la dictadura, 17 años, toda la infancia y la adolescencia de quienes nacimos en 1973 y este año también cumplimos 50. De ese periodo de la vida apenas tenemos unos cuantos recuerdos fragmentarios, por los que la realidad se fue infiltrando y uno, sin saber cómo, fue despertando a una conciencia difusa del estado alterado de las cosas. Articular esa memoria puede ser interesante. La historia, se sabe, también puede escribirse con minúscula.
***
La mañana del Golpe tengo un poco más de un mes de vida. A unas cuadras de mi casa, en la Universidad Federico Santa María, han detenido a un joven estudiante de ingeniería que años más tarde será un poeta famoso: Raúl Zurita. Antes de eso, ha pasado toda la noche en el restaurante de mi abuelo, mientras yo dormía en la casa contigua. Me entero de esta coincidencia por una entrevista que aparece en el diario con motivo de los 45 años del Golpe. Le escribo un email contándole que estuvimos muy cerca esa última noche de democracia, sin que ninguno de los dos supiera del otro. Se sorprende mucho y prometemos darnos un abrazo apenas nos veamos. Cada vez que leo Canto a su amor desaparecido me alegro mucho de que haya sobrevivido.
***
Tengo cuatro años. Mi madre me lleva al pediatra pero no puedo ingresar de inmediato a la consulta. El doctor me ha visto llegar y le ha pedido conversar primero en privado. Le dice que no puede atenderme con el disfraz que llevo, comprado días antes en una juguetería: casco de plástico con ramas, walkie-talkie y metralleta del mismo material barato. Mi madre sale al recibidor y me pide que me saque ese atuendo. No entiendo nada y solo siento que me degradan. Mi pediatra es Aldo Francia, el cineasta de Valparaíso mi amor y Ya no basta con rezar, que no volvió a filmar nunca más después del Golpe.
***
Tengo siete años y mis padres vuelven de votar Sí o No a la Constitución del 80. Los carnés son verdes y a los que han sufragado les ponen una calcomanía, un escudo de Chile. Corro a pedirles que me la muestren y mi padre me aparta, molesto. Presiento que algo ha pasado, que no puede hablar o que hablar, incluso conmigo, incluso en su propia casa, podría ser peligroso. Es la primera vez que tengo ese sentimiento.
***
Frases que escucho a menudo como un mantra: “No se habla de política en la mesa”; “Baja la voz, que pueden estar escuchando”.
***
Tengo ocho años, hay muchos apagones y jugamos carioca a la luz de las velas, en una pieza alejada de la ventana. Me gustan los apagones, saber que “los antisociales han volado una torre de alta tensión” en un cerro perdido. Cada apagón es un triunfo de los buenos sobre los malos y los celebro, pero mi madre me hace callar furiosa. Es el comienzo de una larga historia de desavenencias políticas en la familia.
***
Tengo 10 años. Jugando en el patio del colegio escucho un grito que me espanta: “¡Al X hagámosle un CNI!”. Todos se abalanzan sobre X y comienzan a pegarle de manera teatral, pero violenta. No me sumo y me quedo mirando la escena junto a un compañero y el auxiliar del colegio, que ha parado de barrer y mira el cuadro horrorizado. Se apellida Mundaca y nos dice en voz baja: “No deberían jugar a eso, qué mierda les pasa”. Luego nos cuenta que su tío, el carpintero Juan Alegría, fue inculpado por la CNI de matar a Tucapel Jiménez y lo asesinaron, simulando un suicidio. Es la primera historia de horror que conozco de cerca.
Jugando en el patio del colegio escucho un grito que me espanta: ‘¡Al X hagámosle un CNI!’. Todos se abalanzan sobre X y comienzan a pegarle de manera teatral, pero violenta. No me sumo y me quedo mirando la escena junto a un compañero y el auxiliar del colegio, que ha parado de barrer y mira el cuadro horrorizado. Se apellida Mundaca y nos dice en voz baja: ‘No deberían jugar a eso, qué mierda les pasa’.
***
A la misma edad, un niño con el que juego en la calle me invita a tomar once a su casa. Me llama la atención que la ventana de su pieza esté bloqueada por un enorme ropero. “Es por si entra una bala”, me dice, cuando le pregunto por qué tapiar de ese modo la ventana. Mientras tomamos once, veo en la pared del living dos katanas colgadas y un escudo de Chile repujado en cobre a manera de adorno. Su padre entra sin saludar y lleva una chaqueta de cuero negra y lentes oscuros. Sospecho de su trabajo, pero mi amiguito me dice que es vendedor de una firma de licores.
***
Tengo 14 años. Toti y Pedro son dos primos y participo con ellos en un grupo pastoral salesiano. Nos juntamos los sábados o domingos en un colegio de enormes patios vacíos y nos preparamos, junto a un grupo más grande, para nuestros encuentros espirituales. Todo es muy ingenuo, pero se infiltran allí preocupaciones políticas. Toti y Pedro tocan a la perfección todas las canciones de Silvio Rodríguez. Nunca había escuchado algo así y desde entonces comienzo a hacer diferencias entre aquellos que prefieren o detestan su música. Los que la detestan suelen ser indulgentes con lo que pasa. “Lo que pasa”, por cierto, es un eufemismo de la época para designar la dictadura.
***
A los 15 años, un batido de canciones, lecturas y conversaciones con mi amigo Luis Cabrera, que sabe todo desde mucho antes que yo, me ha llevado a distanciarme de algunas personas y a calarme mi chapita del NO en la solapa de la chaqueta del colegio. Pero mi generación es inoportuna, llega siempre tarde al acontecimiento. En la primera gran concentración del NO organizada en Valparaíso corro con Luis hacia una sede del Partido Socialista, a buscar banderas para repartir entre la muchedumbre. Ansiamos repartir las banderas del PS, con su hacha mapuche al centro y palo de coligüe, pero solo conseguimos que nos den un hato de banderas de plástico del PPD con un palo de globo. Gran decepción.
***
Triunfa el NO y siento una inmensa alegría. Mi madre me prohíbe salir a celebrar —tiene miedo de lo que pueda suceder—, pero me escapo. No recuerdo dónde estuve, solo me acuerdo vagando. Veo una multitud que grita: “¡El pueblo, luchando, se va multiplicando!”. De pronto alguien cambia “luchando” por “culeando”, y estalla la risa. Es el espíritu carnavalesco que ha regresado, aunque tal vez nunca se fuera del todo. Cuentan que en el Estadio Nacional un grupo de detenidos obligados a asear el recinto empezó de pronto a corear en voz baja: “Enceremos, enceremos”.
***
Tengo 18 años. Estoy en la universidad y subsisten allí profesores del periodo de la dictadura. Uno de ellos incluso ha justificado filosóficamente la tortura en un artículo de prensa publicado en los 80. Se dice también que salvó a un ayudante suyo de las garras de la CNI. Comienza la época de las recriminaciones y las justificaciones, de los debates a viva voz en casa, con los parientes o con los amigos. Dura poco. La sensación de impunidad se impone y todo el mundo se acomoda o se hunde en la melancolía. A alguien que ha vuelto del exilio lo oigo hacer el siguiente brindis: “Compañeros, para la próxima revolución no cuenten conmigo”.
***
Tengo 50 años. Sin haber sido protagonista ni víctima de nada, el Golpe y su onda expansiva se ha infiltrado en mi memoria. Lo advierto cuando acompaño a la cineasta Valeria Sarmiento, con quien colaboro en un documental sobre las huellas de la dictadura, al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Es la primera vez que voy y puedo reconocer muchas de las imágenes. Ella cumple 50 años de exilio y me confiesa conocer muy pocas. Le sorprende que yo las reconozca y yo también me sorprendo. Es como si esas imágenes se hubiesen grabado en una suerte de inconsciente colectivo, del que yo sería solo uno de millones de depositarios. Los niños y los adolescentes, se sabe, son sensibles a los traumas, pero los registran como el trasfondo borroso de un plano protagonizado por los juegos, los escarceos amorosos o la absorción en conversaciones banales. A veces ese fondo se vuelve nítido y uno siente vergüenza, y alivio también, de haber estado en otra parte.
Fotografía: Archivo Cenfoto-UDP.