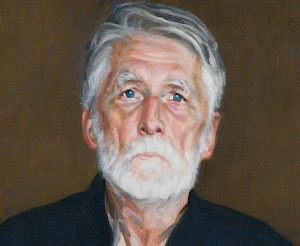Todo lo sólido se desvanece en el aire: narrativas del desastre medioambiental
En su novela El emisario, la escritora japonesa Yoko Tawada retrata una realidad posapocalíptica de manera indirecta, a través de su impacto en un espacio cerrado: la relación cotidiana entre un niño enfermizo y su bisabuelo. El derrumbe exterior irrumpe en forma de ecos lejanos. Con implacable humor negro alude a la ceguera colectiva que nos aqueja, nuestra incapacidad de asumir la crisis climática como lo que es: una crisis. Este ensayo indaga en esta novela y sus vínculos con la tradición japonesa, así como el estado de la narrativa medioambiental en el mundo anglosajón y latinoamericano. Este texto es un anticipo del número 20 de revista Santiago, que pronto circulará en librerías.
por Sergio Missana I 12 Enero 2024
En su notable ensayo The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable (2016), el novelista indio Amitav Ghosh llamó la atención sobre la escasa relevancia que la crisis climática —el gran riesgo existencial de nuestro tiempo— ha tenido en la narrativa “literaria” más prestigiosa, siendo relegada a obras de género, en particular a la ciencia ficción. Esa tendencia, más marcada en el contexto anglosajón que en el latinoamericano, se ha visto revertida en parte en los últimos años. La novela El emisario, de Yoko Tawada, publicada en japonés en 2014 y recientemente traducida al castellano, es un ejemplo de ello.
Tras una catástrofe ecológica no especificada, Japón ha decidido aislarse del resto del mundo. Está prohibido viajar al extranjero e incluso emplear palabras de origen foráneo. La agricultura ha colapsado, excepto en la sureña y lejana isla de Okinawa, y la comida es escasa. Algunos productos, como la fruta, se han transformado en bienes suntuarios. La mayoría de los animales ya se extinguieron. Las ciudades están casi completamente deshabitadas debido a la contaminación. Los niños y niñas nacen débiles, enfermizos, muchos fallecen a una edad temprana, mientras que las ancianas y los ancianos son robustos, están llenos de energía y superan ampliamente los 100 años de vida. Las personas cambian de sexo de manera espontánea. Los hombres experimentan la menopausia. Las relaciones sexuales son casi inexistentes. El lenguaje se ha llenado de eufemismos oficiales. El Gobierno fue privatizado.
Tawada imagina este mundo posible con prolijidad de detalles y lo hace a partir de un espacio ínfimo, centrándose en la relación entre un anciano, Yoshiro, y su bisnieto Mumei. Yoshiro tiene más de 100 años y está pletórico de fuerzas. Vive obsesionado por el bienestar de su bisnieto, a quien adora. La salud del niño es precaria, lo aqueja una fiebre constante, apenas puede caminar, casi toda la comida le cae mal, pero se resigna a ello con una alegría y optimismo que conmueven a su abnegado bisabuelo. Tawada se enfoca en esta relación para ir construyendo una cotidianidad cercada por el derrumbe exterior. Quizás el gran mérito de esta novela —considerada una obra menor dentro de la producción de su autora, que también incluye El novio fue un perro (1993) y Memorias de una osa polar (2011)— es su tono satírico.
La autora se burla con agudeza de rasgos y tendencias de la sociedad japonesa actual, comenzando por la inacción ante la crisis climática y la devastación medioambiental, sin duda inspirada por el desastre nuclear de Fukushima, ocurrido en 2011. La novela alude también al envejecimiento de la población. Es particularmente aguda su mirada sobre la evolución reciente del lenguaje, cada vez más cauteloso y políticamente correcto, parte de la cual sin duda se pierde en la traducción. El empleo de eufemismos oficiales remite al doublespeak orwelliano: “Los nombres del Día del Respeto a los Ancianos y del Día de los Niños se modificaron por el Día del Ánimo a los Ancianos y el Día de Disculpa a los Niños; el Día de la Educación Física pasó a llamarse el Día del Cuerpo para que los niños que no crecían físicamente no se pusieran tristes, y el Día del Agradecimiento del Trabajo se convirtió en el Día de Basta con Vivir para no herir a los jóvenes que no podían trabajar”.
Además de Orwell, El emisario contiene elementos de Kafka —la principal influencia declarada de su autora, quien reside en Alemania desde 1982, y escribe en japonés y alemán—, sobre todo en el tono apacible con que se relatan situaciones levemente absurdas, y se emparenta con el surrealismo light de Murakami. También pueden trazarse líneas de conexión con dos obras clave de la literatura japonesa del siglo XX, ambas publicadas en la década de 1960. El emisario puede leerse como una vuelta de tuerca a la novela Una cuestión personal (1964), de Kenzaburo Oé. En ese relato semiautobiográfico, el narrador se veía confrontado al dilema del nacimiento de un hijo con severa discapacidad intelectual, torturado por la repulsión y la culpa, entregándose al escapismo a través del alcohol y el sexo, llegando a planear el asesinato de la criatura. En la novela de Tawada, un hombre anciano queda a cargo de un niño aquejado por severos trastornos físicos, al que ama casi con desesperación, esmerándose en su crianza, preocupándose de mimarlo y atenderlo en los más mínimos detalles.
Asimismo, el libro de Tawada puede situarse en la cuerda de Lluvia negra (1965), la novela de Masuji Ibuse sobre la devastación causada por la bomba de Hiroshima (Ibuse publicó “Carpa” en 1926, uno de los grandes cuentos de la literatura japonesa, cuando no de la literatura a secas). Asimismo, el tema de la contaminación radiactiva iba a permear la cultura popular japonesa, desde películas como Godzilla (1954) y la serie Ultraman (1966) y sus secuelas, hasta los mangas y animés que irrumpieron en Occidente a partir de la década de 1980.
El arte del siglo XX, sostiene Ghosh, supuso un giro de la naturaleza a lo humano, situando la conciencia, agencia e identidad humanas en el centro de la experiencia estética. Pero resulta imposible confrontar la crisis climática de manera individual: esta plantea un desafío colectivo a una cultura que ha eliminado lo colectivo de la economía, la política y la literatura.
El gran delirio
El emisario es una novela literaria que se hace cargo de la devastación medioambiental. Su tono satírico parece hacer referencia a la causa de fondo de la crisis climática: la ineficacia de nuestras instituciones, la ineptitud de las élites y los intereses económicos que controlan la política. Aunque las soluciones técnicas están a la mano, nos dirigimos como lemmings al abismo. El humor sirve para marcar contrastes y remarcar lo que Bruno Latour apuntó en su ensayo “Esperando a Gaia”: existe una radical “desconexión entre la magnitud de los problemas que enfrentamos y lo limitado de nuestra comprensión y rango de atención”.
The Overstory (2018), de Richard Powers, es otro ejemplo de obra literaria prestigiosa centrada en el medio ambiente. Pero Amitav Ghosh tiene razón: el tema climático se concentra particularmente en la ficción especulativa, la ciencia ficción y en el subgénero de la ficción climática, que tiene ilustres antecedentes en El mundo sumergido (1962), de J. G. Ballard, y La nueva Atlántida (1975), de Ursula K. Le Guin, y que hoy prolifera a manos de autoras y autores como Paolo Bacigalupi, Tobias Buckwell, Octavia E. Butler, Omar El Akkad, N. K. Jemisin, Sam J. Miller, Nnedi Okorafor, Rebecca Roanhorse, Kim Stanley Robinson, Lauren Teffeau y Alexis Wright. Aunque la distinción trazada por Ghosh es más relevante en el ámbito anglosajón, donde el mercado busca segmentar los libros en una multiplicidad de géneros y subgéneros, no deja de ser sintomática de un problema mayor: lo que llama “el gran delirio”, nuestra incapacidad colectiva de asumir la crisis como una crisis y no un problema más entre muchos.
Ghosh asimila a la narrativa el debate clásico que contrapuso a dos teorías geológicas antagónicas: el catastrofismo, surgido en el siglo XVII, que postulaba que la Tierra había sido moldeada por eventos violentos y discontinuos, y el gradualismo, la visión de una naturaleza moderada y ordenada, formada por procesos lentos y predecibles, como la erosión, que emergió en el siglo XVIII y terminó por ganar la partida en el XIX. No es casualidad, sugiere Ghosh, que el gradualismo se impusiera al mismo tiempo que lo hacía la novela realista, que desplegaba la regularidad como rasgo crucial de la vida burguesa: ambas reflejaban un grado de complacencia y confianza en la estabilidad del emergente orden burgués. La novela realista muchas veces describía conflictos transcurridos en espacios cerrados, mientras que la realidad exterior se daba por sentada. La arrogancia depredatoria de la Ilustración europea hacia la naturaleza, sostiene Ghosh, se basa en el hábito de crear discontinuidades, desglosar cada problema y fenómeno en componentes pequeños, un modo de pensar que hace inconcebible la “interconectividad de Gaia”. También la literatura ha sido construida sobre la base de discontinuidades, mundos acotados.
La canonización de la novela realista conllevó el exilio de la ciencia ficción del mainstream literario. Ghosh ejemplifica esa transición mediante una novela emblemática, Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley, que al momento de su publicación fue acogida como una obra de valor literario y con el paso de las décadas sería desplazada a un estatus inferior, reservado a la literatura de género. La relegación de género ocurrió en un doble sentido, al tratarse de una escritora, quien además era la hija de una de las pioneras del feminismo, Mary Wollstonecraft.
Ghosh teje una sutil conexión entre Frankenstein y el proceso de ocultamiento que hoy se tiende sobre la crisis climática. Es célebre la historia de la concepción de la novela a orillas del lago Ginebra durante el verano de 1816. Debido al sorprendente mal tiempo —frío y lluvia incesante—, Lord Byron, John Polidori, Mary Godwin y su futuro esposo, Percy B. Shelley, pasaron tres días encerrados en una villa creando historias de terror, las que darían origen a dos clásicos de la literatura gótica: El vampiro, de Polidori, y Frankenstein. Ghosh destaca que el mal tiempo que asoló a Suiza durante el verano de 1816 no fue un hecho aislado. En abril de 1815, el Monte Tambora en Indonesia había hecho erupción. Durante los meses siguientes, el volcán arrojó a la atmósfera millones de toneladas de material particulado, oscureciendo el sol y causando un descenso global de la temperatura; 1816 fue llamado “el año sin verano”.
El arte del siglo XX, sostiene Ghosh, supuso un giro de la naturaleza a lo humano, situando la conciencia, agencia e identidad humanas en el centro de la experiencia estética. Pero resulta imposible confrontar la crisis climática de manera individual: esta plantea un desafío colectivo a una cultura que ha eliminado lo colectivo de la economía, la política y la literatura (John Updike, por ejemplo, definió la novela como una “aventura moral individual”). Ghosh reconoce, eso sí, que algunos autores y autoras contemporáneos han ido a contracorriente de esa tendencia, tales como Margaret Atwood, Doris Lessing, Cormac McCarthy y Kurt Vonnegut.
La opción de Yoko Tawada por elaborar un microrrelato casi claustrofóbico, una obra de cámara, centrada en la relación entre un niño y su bisabuelo, se queda en el tono menor, no alcanza a tomar vuelo, pero constituye un esfuerzo original y contraintuitivo por hacerse cargo de la vastedad de la crisis climática, que equivale a lo que el filósofo Timothy Morton ha llamado ‘hiperobjetos’, entidades de dimensiones temporales y espaciales tan vastas que desbordan nuestra capacidad de concebirlas y pensarlas.
Giro hacia el futuro
En América Latina no es posible trazar fronteras tan tajantes, la producción cultural está menos segmentada por los mercados y predomina la hibridación entre géneros literarios. El tránsito desde las llamadas “novelas de la Tierra”, obras realistas instaladas en el paisaje latinoamericano que predominaron hasta las primeras décadas del siglo XX, hacia contextos urbanos fue de ida y vuelta. La ciudad fue ocupada literariamente a partir de las vanguardias de los años 20, pero el entorno natural persistió en autores y autoras como Borges, Carpentier, Asturias, Rulfo o Castellanos, hasta los “macrorrelatos” del boom.
En un ensayo publicado en el New York Times en 2021, “La literatura latinoamericana da un giro hacia el futuro”, Jorge Carrión destacó la proliferación de la ficción especulativa en la región, una mezcolanza heterodoxa que combina narrativa y ensayo, cosmovisiones indígenas y feminismo, tecnología y humor. Menciona a Gabriela Alemán (Ecuador), Verónica Gerber Bicecci (México), Juan Cárdenas (Colombia), Martín Felipe Castagnet (Argentina), Alberto Chimal (México), Marcelo Cohen (Argentina), Liliana Colanzi (Bolivia), Rita Indiana (República Dominicana), Giovanna Rivero (Bolivia), Edmundo Paz Soldán (Bolivia), Samanta Schweblin (Argentina), Fernanda Trías (Uruguay) y J. P. Zooey (Argentina). El canon latinoamericano siempre se ha preocupado del presente y el pasado, sostiene Carrión. Ahora estamos viendo un desplazamiento de la mirada hacia el porvenir. De momento, predomina la distopía, pero no es inconcebible que también encuentre un lugar la utopía: “La región está encontrando en su literatura los futuros que sus políticos son incapaces de imaginar… La literatura ocupa ese lugar vacío —el de los proyectos colectivos del mañana— y lo convierte en un poderoso generador estético y filosófico”.
Micro y macro
La opción de Yoko Tawada por elaborar un microrrelato casi claustrofóbico, una obra de cámara, centrada en la relación entre un niño y su bisabuelo, se queda en el tono menor, no alcanza a tomar vuelo, pero constituye un esfuerzo original y contraintuitivo por hacerse cargo de la vastedad de la crisis climática, que equivale a lo que el filósofo Timothy Morton ha llamado “hiperobjetos”, entidades de dimensiones temporales y espaciales tan vastas que desbordan nuestra capacidad de concebirlas y pensarlas.
Es posible que el macrorrelato esté más allá de nuestro alcance, que no sea posible en parte por lo que Bruno Latour describe como una radical “indiferencia de Gaia”. La hipótesis científica de Gaia, formulada en la década de 1970 por James Lovelock y Lynn Margulis, postulaba que el planeta y los seres vivos que lo habitan formarían un solo sistema complejo, un entramado de sinergias que ayuda a mantener las condiciones para la vida. Ello ha dado pie al empleo del término en un sentido New Age, a considerar el planeta como un solo ser vivo, análogo a la Pachamama o a la Pandora de James Cameron.
Latour enfatiza que el planeta es extremadamente sensible a la acción humana, hasta tal punto que hemos entrado en una nueva era geológica, el Antropoceno, marcada por los efectos de nuestra presencia en la Tierra. Afirma Latour que Gaia “es extraordinariamente sensible a nuestra acción, pero al mismo tiempo, persigue objetivos que no apuntan en absoluto a nuestro bienestar”, al contrario de lo que dicta nuestro antropocentrismo. Ficciones como la de Tawada parecen apuntar en esa dirección: imaginar un planeta en el que los seres humanos van rumbo a la puerta de salida, es decir, que se atisba su salida de escena. En un sentido cabalístico, podemos concebir el mundo —o el universo— como un texto que los seres humanos nos empeñamos en descifrar, pero que no requiere de ojos humanos. Una narrativa que seguirá su curso cuando ya no estemos.
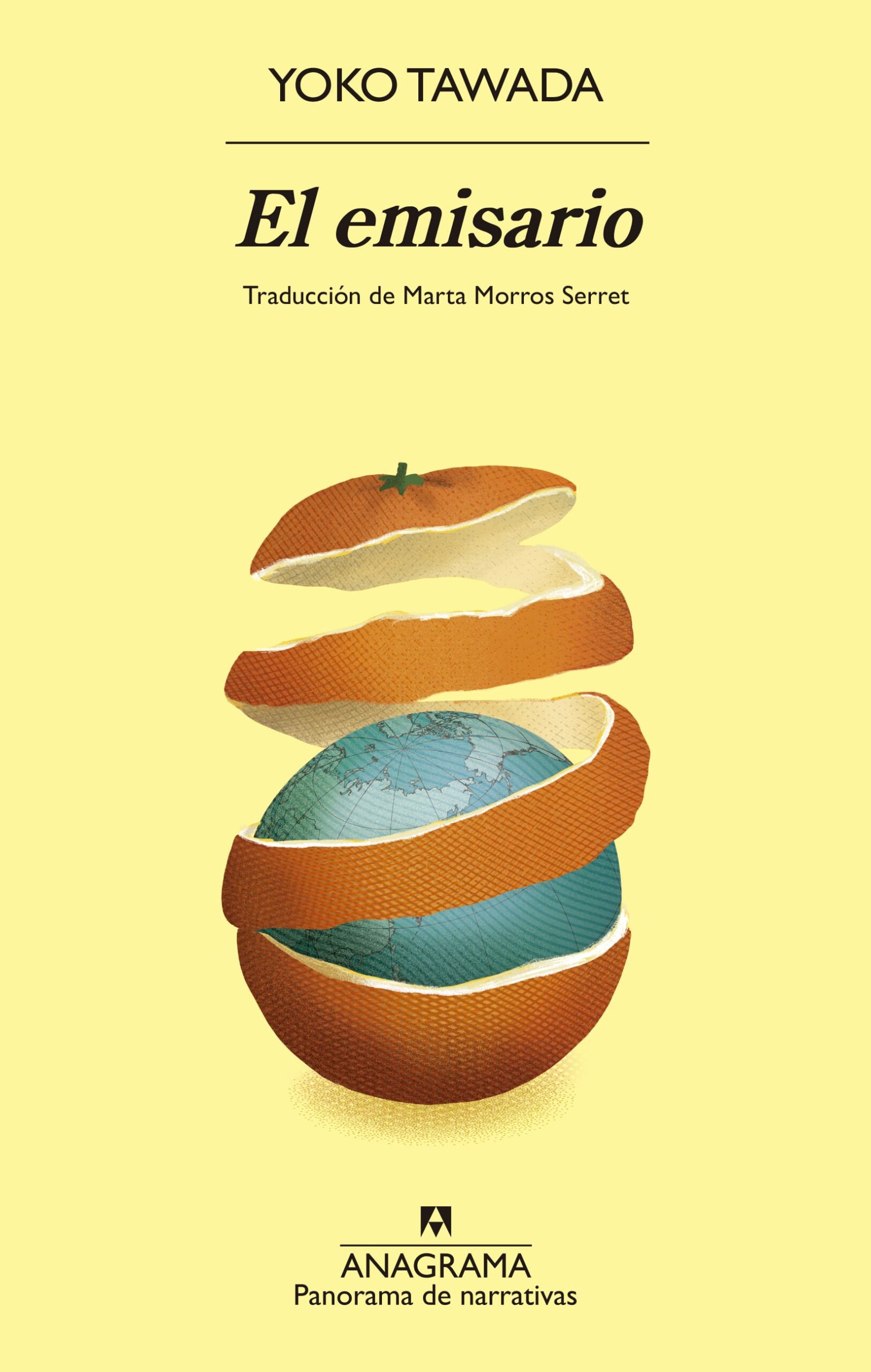
El emisario, Yoko Tawada, traducción de Marta Morros Serret, Anagrama, 2023, 176 páginas, $20.000.