
Denis Diderot: atrapado en una filosofía del diablo
Enemigo de los sistemas que lo explican todo y adelantado en su condena al esclavismo y el colonialismo, la biografía de Andrew Curran muestra al filósofo francés como la figura de la Ilustración más afín a las preocupaciones actuales. En buena medida, ello se debe a su humor y falta de solemnidad, pero también a una vida intensa, variada y desprejuiciada. La amenaza bastante real de pasar su vida en la cárcel por escribir textos que ofendían a la religión y las buenas costumbres, impidió que sus contemporáneos pudieran conocer cabalmente su trabajo, desmesurado y radical, que la posteridad ha ido conociendo de a poco. La figura y obra del padre de la Enciclopedia es un proyecto todavía pendiente.
por Marcelo Somarriva I 14 Diciembre 2022
Hace algunos años, en una librería escuché que alguien preguntó en voz alta: ¿Quién lee hoy a Diderot? No alcancé a entender por qué hacía esta pregunta tan rara, ya que al instante otro cliente entusiasta respondió que él lo hacía y el librero aprovechó la oportunidad para dar una pequeña perorata sobre los valores permanentes de la Ilustración. Esta anécdota mínima ilustra la posición de este filósofo en la actualidad y la peculiar relación que cultivó mientras vivió con la idea de la posteridad. Diderot es probablemente el menos conocido de los grandes nombres de la Ilustración francesa, como Rousseau, Voltaire y Montesquieu, quienes pueden considerarse famosos, por mucho que se trate de un conocimiento superficial o de lugares comunes descomunales. Son autores que, además, se asocian de inmediato con ciertas ideas y algunas obras clásicas. Con Diderot no ocurre así. Por mucho que su nombre se vincule con la producción de los 28 volúmenes de la Enciclopedia, proeza que refleja su mente inquieta y desplegada, esta obra colectiva y censurada no es un reflejo fiel de sus ideas. Diderot tampoco tiene una “gran obra”, con una idea central o algo parecido a un programa, sino que muchos textos extraordinarios y muchísimas ideas e intuiciones, muchas de las cuales inauguraron aspectos cruciales de nuestro mundo en una enorme variedad de asuntos. Tal es el caso, por ejemplo, de sus visiones sobre la naturaleza en estado de flujo constante que anuncian el evolucionismo o su trabajo como crítico de arte que modeló la crítica moderna y de sus narraciones experimentales, como Esto no es un cuento o Jacques el fatalista, que parecen anticipaciones posmodernas. Sin olvidar que Freud dijo una vez que Diderot se había adelantado al psicoanálisis, al identificar los instintos criminales del complejo de Edipo. El problema, sin embargo, es que estas y otras reflexiones no se difundieron en su tiempo ni fueron conocidas por sus contemporáneos.
Esto se debió a un hecho concreto que definió su vida: en 1749, cuando tenía 36 años y trabajaba en la Enciclopedia, recibió una de esas terroríficas órdenes de arresto reales, esas famosas lettres de cachet que mandaban a sus destinatarios directo a la cárcel, sin mediar juicio previo ni motivo explícito. En su caso, el pretexto fue la publicación de Las joyas indiscretas y su Carta sobre los ciegos, entre otras obras consideradas como ofensivas a la religión y la moral. Pasó seis meses en la cárcel de Vincennes, de la que solo salió tras firmar una declaración en la que juraba no volver a publicar algo semejante, ya que de lo contrario tendría que regresar a su celda posiblemente de por vida. Diderot se replegó en un relativo silencio por los 35 años que siguieron, en los cuales no dejó de escribir, pero casi todo esto iba a parar a sus cajones.
Diderot creyó también que sus lectores pertenecían al futuro y se preocupó de asegurar un diálogo con ellos. Cuando cumplió 60 años, contrató copistas y reunió tres colecciones manuscritas de sus obras; las entregó a su hija, su albacea, y a Catalina la Grande de Rusia, la déspota favorita de los ilustrados de entonces. Sin embargo, pese a todos estos esfuerzos de control, la publicación póstuma de sus obras ha sido azarosa, lenta y espaciada, de manera que las distintas generaciones de lectores han ido conociendo diferentes versiones suyas. En 1796 se publicaron por primera vez sus novelas La religiosa y Jacques el fatalista, estableciendo su prestigio de autor inmoral y subversivo para la generación sobreviviente de la Revolución francesa. Durante el siglo XIX fue el favorito de un grupo selecto de autores europeos, como Stendhal, Zola, Anatole France, Comte y Marx, quienes solo conocieron una versión parcial de su obra. A Marx le impactó mucho la lectura de El sobrino de Rameau, pero lo que leyó solo pudo haber sido la traducción alemana de Goethe de 1805 o bien una traducción al francés que se hizo de esta versión alemana en 1821. La edición definitiva de este clásico apareció recién en 1891, luego de que alguien por casualidad encontrara una copia del manuscrito original en un puesto de libros en la orilla del Sena. En 1830 se publicó El sueño de D’Alembert y en la década de 1960 salieron a la luz sus famosos Salones o críticas de arte. La agrupación total de sus trabajos todavía no termina.
Por estas razones resulta tan bienvenido el libro de Andrew Curran, Diderot: el arte de pensar libremente, una biografía crítica que abre una puerta para acceder al pensamiento y la imaginación de este autor desconcertante y necesario. En español hay, además, muy pocas biografías suyas disponibles. Antes de esta creo que solo estaba el excelente estudio de P. N. Furbank, que apareció hace ya 30 años. Andrew Curran hace un buen retrato del filósofo y lo sitúa frente a las sensibilidades contemporáneas, y esto, que podría parecer innecesario, resulta útil porque permite constatar que, de todas las figuras del proyecto ilustrado del siglo XVIII, Diderot es tal vez la que mejor se adapta a nuestra época. Si a este proyecto se le ha criticado su excesiva confianza en la razón, sus vanas pretensiones de certeza, su fe en el progreso y tratarse solo de un asunto de hombres blancos europeos, Diderot parece menos implicado en estos cargos que el resto de sus contemporáneos. Se trata, también, por lejos del ilustrado más divertido y menos solemne de todos.
Diderot creyó también que sus lectores pertenecían al futuro y se preocupó de asegurar un diálogo con ellos. Cuando cumplió 60 años, contrató copistas y reunió tres colecciones manuscritas de sus obras; las entregó a su hija, su albacea, y a Catalina la Grande de Rusia, la déspota favorita de los ilustrados de entonces. Sin embargo, pese a todos estos esfuerzos de control, la publicación póstuma de sus obras ha sido azarosa, lenta y espaciada, de manera que las distintas generaciones de lectores han ido conociendo diferentes versiones suyas.
Denis Diderot nació en el pueblo de Langres, primogénito de una familia acomodada de provincia. Su padre era un respetado fabricante de cuchillos y material quirúrgico. Desde muy joven inició estudios religiosos, que luego continuó en la carrera de teología en La Sorbonne, e incluso estuvo a punto recibir órdenes sacerdotales. Probó seguir con Derecho, pero tampoco persistió. Contrariando la voluntad de su padre, se casó con una lavandera e inició su vida intelectual ganándose la vida con dificultad como traductor de libros históricos y científicos y dando clases particulares. Durante todo este tiempo siguió estudiando por su cuenta, matemáticas, ciencias e idiomas, y comenzó a frecuentar ambientes literarios en los que conoció a otros jóvenes con inquietudes intelectuales, igual de pobres que él, como Rousseau, y a otros mucho más ricos, como el barón D’Holbach o Melchior Grimm, quienes lo presentaron en algunos de los salones de su tiempo organizados por mujeres inteligentes y aristócratas. Su matrimonio fue un desastre.
Gracias a las conexiones editoriales establecidas como traductor y por intermedio de su amigo el matemático D’Alembert, Diderot se involucró en el proyecto de traducir al francés la enciclopedia escocesa de Chambers, impulsado por un grupo de publicistas y editores dirigidos por André F. Le Breton. Los dos amigos fueron coeditores de este famoso proyecto editorial que, modificando el plan original, terminó convertido en una exégesis de todos los conocimientos de su tiempo. Con diversos autores, los 28 volúmenes fueron publicados a lo largo de dos décadas. Como bien se sabe, este proyecto despertó una creciente oposición por parte de jesuitas, jansenistas y el gobierno francés, quienes trataron de detenerlo. Cuando la presión se hizo insostenible, D’Alembert abandonó el proyecto y Diderot quedó solo a cargo de la coordinación de las colaboraciones, negociando con editores, lidiando con la censura y escribiendo él mismo miles de entradas. Fue solo al final de este periodo que el filósofo descubrió que Le Breton lo había traicionado, censurando a sus espaldas los artículos antes de publicar los últimos volúmenes.
La biografía cuenta que Diderot salió terriblemente herido de este incidente, pero también fortalecido como figura intelectual, un verdadero diccionario humano dispuesto a criticar cualquier verdad impuesta a la fuerza por convenciones o intereses creados. Se convirtió, además, en un emblema viviente de las luces y figura habitual de los salones ilustrados, papel que se ajustaba a sus extraordinarias habilidades sociales y a su temperamento amistoso e ingenioso. Pero si su imagen pública fue brillante y polémica, la obra que publicó entonces no tenía la misma chispa. Estrenó algunas piezas teatrales de relativo éxito y una serie de trabajos filosóficos muy diversos, que sin embargo se ven pálidos al lado del trabajo que permanecía en sus cajones.
Andrew Curran hace una observación interesante respecto de las obras teatrales y las apreciaciones artísticas de Diderot, destacando su tendencia a prescribir una fundamentación moral para las artes en general. Por ejemplo, tratándose de pintura, este autor priorizó obras de mensaje edificante por sobre otras más frívolas, celebrando las escenas lacrimógenas y domésticas de Greuze y condenando la frivolidad oronda y rosada de Boucher. Curran sugiere que este sería uno de los aspectos más curiosos de la trayectoria intelectual del filósofo y su observación parece pertinente, tratándose de un autor tan proclive a las paradojas y contradicciones. Sin embargo, la eminente historiadora Lynn Hunt, especialista en la historia del siglo XVIII, sostiene que sorprenderse porque Diderot buscara dar una base moral a las bellas artes implica ignorar el papel que jugó la estética en toda su obra. La estética, dice, fue crucial en la transformación de la visión del mundo que buscaron los ilustrados, quienes aspiraron a reconectar el triángulo de verdad, bien y belleza en el marco de una visión materialista del universo, donde lo sagrado se había diluido en la vida cotidiana, por lo que era necesario dotarla de un nuevo sentido moral. Este argumento es muy inteligente y tiene indudablemente un punto, aunque no logre disipar del todo las paradojas de nuestro comediante y no permita conciliar una obra tan fome como El padre de familia con la perfidia de El sobrino de Rameau. En cualquier caso, estas observaciones sirven de advertencia sobre el riesgo que corremos cuando desligamos a Diderot de los dilemas de su tiempo.
La evaluación de su participación en este proyecto, que tuvo una gran influencia entre los precursores de la independencia sudamericana, ha sido uno de los agregados más recientes a la bibliografía secreta de este autor, lo que nos recuerda que ninguna época ha tenido más posibilidades que la nuestra de acceder a una imagen completa de él y que, por lo mismo, hoy podamos considerarlo como nuestro contemporáneo.
En su obra inédita, Diderot tampoco se desligó de las preocupaciones de sus contemporáneos, como las querellas en torno al materialismo, el neoespinosismo, el anticartesianismo y el ateísmo a la moda. Se dice que el gran tema de su obra fue una indagación en torno a las implicancias del materialismo ateo, en términos biológicos y físicos, pero también morales, sociales y políticos. Esto supuso plantearse interrogantes sobre el origen de la vida, la naturaleza de la materia, la identidad individual, el determinismo o el libre albedrío, etc. El ateísmo materialista de Diderot ha sido siempre tema de debate, pero hay un pasaje extraordinario de sus cartas de amor a Sophie Volland que expone admirablemente sus posturas sobre el tema: “El ateísmo es un modo de superstición casi tan pueril como su contrario. Nada es más absurdo que un orden de cosas en el que una ley general lo una y explique todo. Parece que todo es igual de importante. No hay ni pequeños ni grandes fenómenos. La constitución Unigenitus es tan necesaria como la puesta y la caída del sol. Es duro abandonarse ciegamente al torrente universal, pero es imposible resistirse. Los esfuerzos en un sentido o en otro están también en el torrente. Si creo que te amo libremente, me equivoco. No hay nada de eso. ¡Qué ingratos son los bellos sistemas! Estoy atrapado en una filosofía del diablo que mi mente no puede dejar de aprobar ni mi corazón de desmentir”.
Su rechazo a los “bellos sistemas” fue otra moda de su tiempo y una constante importante en su obra. Curran no desarrolla mucho este asunto, más allá de concluir que “escribiendo en una era de sistemas y sistematizaciones poderosas, el pensamiento personal de Diderot abrió la filosofía a lo irracional, lo marginal, lo monstruoso, lo anormal sexualmente y a otros puntos de vista inconformistas. Su legado más importante puede considerarse esta cacofonía de voces e ideas individuales”.
Esta es una conclusión interesante, pero corre el riesgo de presentar al filósofo como un héroe posmoderno, en circunstancias que los alcances de sus reacciones contra los sistemas filosóficos fueron mucho más amplios y supusieron un combate contra la superstición, el sectarismo y el fanatismo. En la Enciclopedia, Diderot condenó lo que llamó el “espíritu sistemático”, por sus pretensiones de “ajustar, por las buenas o por la fuerza, los fenómenos” a esquemas preconcebidos. Se ha propuesto que este filósofo no solo rechazó esta tendencia a formar abstracciones totalizantes en las ciencias físicas, sino también en la economía y la política. Esto fue influencia de su amigo, el célebre abate Ferdinando Galiani, embajador de Nápoles en París, figura central de la sociabilidad ilustrada de esta ciudad en los 10 años que vivió allí (1759-1769) y autor del famoso Diálogo sobre el comercio de trigo. Galiani, a quien Nietzsche celebró como el cínico más genial del siglo XVIII, contribuyó a que Diderot se aproximara a comprender las ciencias sociales bajo el mismo prisma con que observaba las ciencias naturales, desconfiando de abstracciones y sistemas, abriendo el espacio a contradicciones y paradojas en un mundo que se encontraba en permanente flujo, lo que resultó fundamental para un filósofo para el que “nada de lo que es puede ser ni contra natura ni estar fuera de la naturaleza”.
En la práctica, esta postura influyó en su distanciamiento del dogmatismo de los fisiócratas y caracterizó su toma de posiciones políticas durante la década de 1770; también su participación en la redacción de una de las obras más importantes de su tiempo, la Historia filosófica y política de las dos Indias, del abate Raynal. Diderot, que acostumbraba a inmiscuirse en la redacción de obras ajenas, sin ninguna consideración por la propiedad intelectual, intervino ampliamente y de manera anónima en la escritura de este trabajo, contribuyendo a convertirlo en una maciza denuncia de la esclavitud y el colonialismo europeo. La evaluación de su participación en este proyecto, que tuvo una gran influencia entre los precursores de la independencia sudamericana, ha sido uno de los agregados más recientes a la bibliografía secreta de este autor, lo que nos recuerda que ninguna época ha tenido más posibilidades que la nuestra de acceder a una imagen completa de él y que, por lo mismo, hoy podamos considerarlo como nuestro contemporáneo.
Imagen: Retrato de Denis Diderot (1767), de Louis-Michel van Loo.
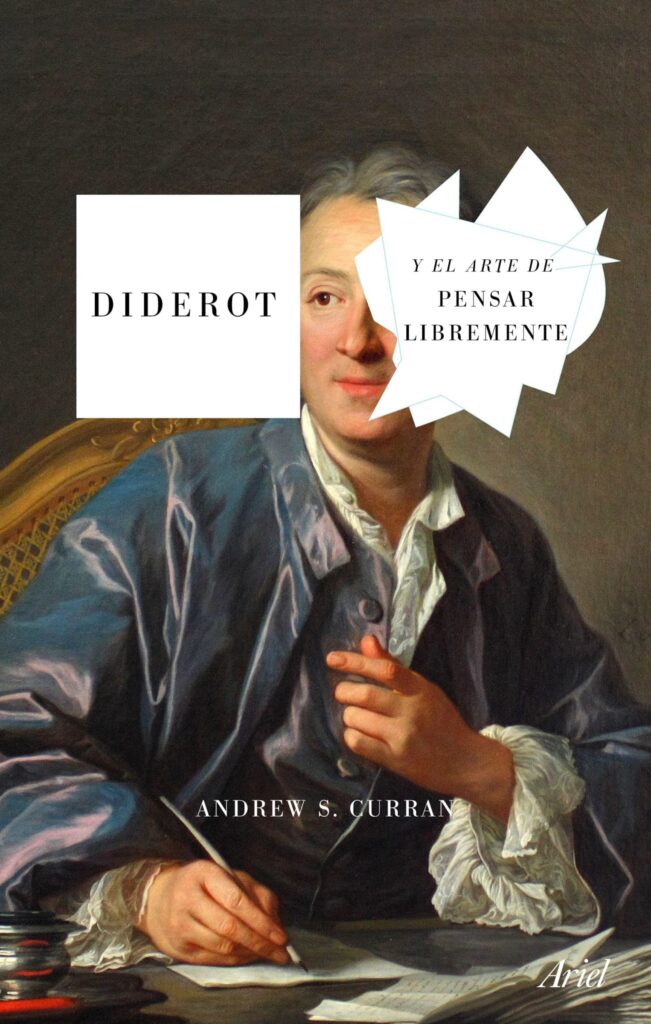
Diderot y el arte de pensar libremente, Andrew Curran, Ariel, 2019, 496 páginas, $28.900.


