
Entrevista a Marc Ferro: “El populismo es el triunfo de la identidad sobre la libertad”
Es uno de los grandes especialistas en la Unión Soviética y las guerras mundiales, pero su real afición ha sido navegar en contra de toda forma de oficialidad. Recopilando tabúes o valiéndose de fuentes como el cine, Marc Ferro ha escrito una “contra-historia” del siglo XX y lo que va del XXI. Aquí analiza la forma en que las sociedades, ya sea por orgullo o por el peso de una ideología, se niegan a ver la realidad y han fallado en prever, según él, hechos como el atentado a las Torres Gemelas, la caída del Muro de Berlín o la crisis financiera de 2008.
por Evelyn Erlij I 9 Febrero 2017
En los años 70, cuando hablar de cine en las facultades de historia era tan poco serio como hablar de best sellers en una clase de literatura, Marc Ferro (París, 1924) escribió un ensayo sobre la película de 1949 El tercer hombre, escrita por Graham Greene y protagonizada por Orson Welles. Más que una crítica, se trataba de un análisis histórico: ahí donde todos veían una intriga de amor y misterio, él vio una tragedia anticomunista en los albores de la Guerra Fría. Usar la imagen fílmica como documento histórico era un método demasiado experimental y subjetivo para la época, pero unos años más tarde, cuando Greene en persona lo trató de “bastardo” por descubrir el mensaje oculto en su guión, el historiador supo que iba por buen camino: el cine era una puerta secreta para entrar en el presente –y en el pasado– de una sociedad.
Hacía ya unos años, Ferro se había convertido en uno de los grandes expertos en la Unión Soviética y la Primera Guerra Mundial gracias a dos libros monumentales, La Revolución de 1917 (1967) y La Gran Guerra (1968), con los que reconstruyó, desde perspectivas plurales, los dos hechos que inauguraron el siglo XX.
Es el islam humillado por la civilización occidental, es todo un mundo que dominaba el planeta, el que ahora quiere vengarse.
En paralelo a sus estudios sobre temas tradicionales, como la colonización o el islam, comenzó a escribir desde las filas de la Escuela de los Anales —la corriente historiográfica que desarticuló la idea de una historia monolítica y explicativa–, lo que llamó una “contra-historia”: examinó la realidad política y social que develaba el cine, recopiló textos educativos de distintos países y publicó Cómo se cuenta la historia a los niños en el mundo entero (1981); analizó las crisis del siglo XX a través de testimonios de gente común y estudió el resentimiento, los tabúes y los vuelcos de la historia.
“El resentimiento es una fuerza más poderosa que la lucha de clases, porque esta existió solo cuando hubo clases. En cambio, en todas las sociedades ha habido gente humillada que se ha querido vengar. Es lo que vivimos hoy con el islamismo radical. No es la historia de la guerra del 14, pero es historia, sin duda”, explica Ferro, sentado entre pilas de libros en su casa, en la ciudad de Saint-Germain-en-Laye. Tiene 91 años, acaba de publicar dos libros y está escribiendo dos más, uno sobre la sociedad rusa a partir de relatos cotidianos, y otro titulado Le sens de l’histoire, sobre cómo la pasión, y no la razón, ha hecho avanzar a la historia. Es director honorario de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París (EHESS) y codirigió la influyente revista Annales, publicación fundada en 1929 por Marc Bloch y Lucien Febvre, que renovó la historiografía del siglo XX.
En estos meses, Ferro ha hecho noticia por su libro L’aveuglement. Une autre histoire de notre monde (La ceguera. Otra historia de nuestro mundo), un volumen en el que analiza la forma en que las sociedades, ya sea por negación, orgullo, credulidad militante, ignorancia o por el peso de una ideología se han negado a ver la realidad y han fallado en prever, según él, hechos predecibles, como el atentado a las Torres Gemelas, la caída del Muro de Berlín o la crisis financiera de 2008. La gran ceguera de hoy, escribe, estaría en la forma en que Occidente subestima al Estado Islámico, al que se niega a ver como un “Estado” real, dueño de un ejército y una organización política. Su última publicación, La colonisation expliquée à tous (La colonización explicada a todos), es su nuevo intento por esclarecer parte de los problemas que vive hoy Europa a través de su pasado colonial.
“No nos equivoquemos, el enemigo está en el sur y no en el este”, advirtió en el diario Le Monde poco antes de los atentados de Charlie Hebdo, tras años de estudio del mundo musulmán a través de libros como El conflicto del islam (2002) y El libro negro del colonialismo (2003). “Todos los jóvenes que hacen atentados en Francia y otros países son del Magreb, pero nadie se atreve a decirlo. Son tunecinos, marroquíes, argelinos; todos de tercera o segunda generación”, explica. “Dicho de otra forma, es el resentimiento de lo que vivieron sus padres como víctimas de la ocupación o como inmigrantes maltratados. Es la gran vergüenza de las metrópolis. Y Francia está a la cabeza porque tuvo colonias en países donde el islam fue una gran potencia. No es el caso de Inglaterra, Alemania o España”.
—Günter Grass escribió que la historia es como un baño atascado: tiramos y tiramos la cadena, pero la mierda no deja de subir. ¿Cree que los males que se viven hoy en Europa son una acumulación de cegueras y resentimientos del pasado?
Exactamente, es acumulación. Pero ese es solo un foco. El otro es que la revuelta del mundo musulmán, sobre todo de los árabes, viene de la pregunta ¿cómo nos pudimos convertir en los esclavos de los que fueron nuestros esclavos? Eso es insoportable. Es un giro de la historia que remite a un conflicto más antiguo: el islam contra la cristiandad. Cuando Bin Laden cometió el atentado en Nueva York dijo que era tiempo de vengarse de la expulsión de los árabes en 1492. No es solo Francia. Es el islam humillado por la civilización occidental, es todo un mundo que dominaba el planeta, que fue dominado y que ahora quiere vengarse.
—¿Occidente no ha querido mirar el peligro del islam radical?
En 50 años de colonización, los franceses no entendieron que la religión en el mundo islámico no es lo mismo que en Occidente, porque el sentido del islam está en las prácticas y las costumbres. Lo comprendí en Marruecos, cuando fui a hacer una conferencia en Uchda, en 1997. Los profesores me invitaron a cenar y hablamos de manera muy libre de la mujer, de la democracia y la libertad. En un momento, dije: “Hablan de mujeres, pero sus mujeres no están acá, ¿dónde están?”. ¡Uf! Un tabú. Hubo un silencio y el que me invitó me dio un libro, Islamizar la modernidad, del teórico Abdessalam Yassine. Y nosotros, occidentales, pensábamos que era el islam el que se iba a modernizar. La portada mostraba un rascacielos con una bandera musulmana en la cima, como si el islam dominara el mundo. Es una idea que se perpetúa, la idea de dominación del mundo, que Rusia y Occidente también tuvieron a su manera.
Cuando empecé a hacer críticas de filmes de ficción, de Renoir, de Carné, era algo que nadie había hecho jamás: encontrar la naturaleza histórica del cine y lo que aporta como contrahistoria.
—¿Qué lo impulsó a tomar el camino de la “contra-historia”?
Fueron razones minúsculas. No fue el razonamiento. Al comienzo de mi carrera yo no era un teórico, para nada. El primer incidente me ocurrió en Argelia, donde enseñé historia entre 1948 y 1956 a niños de 13 y 14 años. Explicaba que en ese país, desde las montañas del sur, subían nómades que impedían a los agricultores del norte trabajar la tierra. Es lo que en Francia se llamaba la “pacificación”. Un día, cuando hablaba sobre eso, un niñito árabe levanta el dedo y me dice “no”. Me sorprendí. Al final de la clase le pregunté por qué me dijo “no”. Y él respondió: “Porque en el sur somos más astutos”. ¿Qué significaba eso? Que mientras los otros trabajaban la tierra, ellos, sobre sus camellos, se salvaban de que los atrapen. Me explicó las cosas de una forma que no estaba en los libros: para los occidentales, ser sedentario es bueno y ser nómade es malo; mientras que para los árabes o los turcos es al revés, ser sedentario es ser esclavo. Fue la primera vez que tuve la idea de que la historia es plural. No llamé a eso contra-historia, pero me hizo pensar. Tomé conciencia de que yo enseñaba cosas que no cuestionaba, me di cuenta de que era un poco tonto, porque hacía cursos interesantes pero sin reflexión crítica. Fui sintiendo que la historia que enseñaba, lo que se podría llamar “la novela de la historia”, era algo que había que controlar. Luego, la otra revelación para mí fue la imagen.
—¿Cómo se da cuenta de que la imagen podía revelar otra visión de la historia?
Ocurrió cuando hice mi primera película. No me interesaba para nada el cine. Iba al cine para entretenerme, veía muchos filmes, pero no reflexionaba sobre ellos ni era cinéfilo. Un día, mi director de doctorado, el historiador Pierre Renouvin, recibió el encargo de hacer una película sobre la Gran Guerra. Yo hacía mi tesis sobre la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial, así que Renouvin me dijo: “No me interesa hacer una película con documentos, no sé nada, tome mi lugar”. Participé en la creación de este filme documental como asesor histórico, pero Frédéric Rossif, el director, abandonó el proyecto y quedé yo como autor. Durante dos años busqué el material. Fui a Alemania y encontré un documento audiovisual que mostraba a la muchedumbre alemana el 11 de noviembre de 1918 celebrando porque creían haber ganado la guerra. Eso nadie lo había visto. Sabíamos que los alemanes se enfurecieron con las cláusulas del tratado de Versalles, pero no sabíamos que se habían equivocado al punto de creer haber ganado la guerra. Eso fue un shock: la imagen enseñaba cosas que nadie sabía ni había imaginado. Ahí me vino la idea de la contra-historia, la idea de que la imagen puede enseñar cosas que no dicen los textos escritos.
Desde que existe la televisión y el cine, los pueblos de África, de diferentes lugares de Asia o América ven la opulencia, la riqueza, mientras ellos sufren. Los asesinos van a salir de todas partes. Ese es el gran drama del futuro.
—¿Entonces el cine le dio la idea de una contra-historia?
Sí, pero lo que viví en Argelia me volvió a la mente: ambos eran casos distintos de lo que se llama la “vulgata”: casos que indicaban que no se puede hacer una historia única, porque hay diferentes miradas o historias paralelas.
—¿Qué visión nueva de la Revolución Rusa obtuvo de la imagen audiovisual?
El material que encontré iba contra la vulgata: según Trotsky, Lenin, según todos, fue la clase obrera la que hizo la revolución. Es cierto que hubo huelgas obreras en febrero de 1917, pero después, de febrero a octubre, en todas las manifestaciones que hubo en las calles de Petrogrado no había obreros, sino soldados, campesinos que habían sido movilizados, mujeres, personas de diferentes nacionalidades. Por lo tanto, toda la visión marxista según la cual la clase obrera fue la que hizo la revolución, se caía. En Rusia, cuando leyeron eso, me trataron de “basura”, dijeron que quise destruir el mito del marxismo. Pero después, la misma persona que escribió eso me condecoró porque mis trabajos le habían abierto los ojos respecto de la manera de hacer historia, en el sentido de que esta puede ser aprehendida de maneras múltiples. Así nació mi artículo pionero, “Le film, une contre-analyse de la société?” (1973), que después incluí en el libro Historia contemporánea y cine (1977).
—Un libro que fue un shock en la época.
Sí. Fue un shock porque los académicos no iban al cine. Yo iba al cine el domingo con mis amigos o mi mujer, pero no por trabajo. Y nunca pensé en usar el cine como fuente. Comencé con los documentos, no comencé con los filmes de ficción. Hablar de cine en la universidad era muerte asegurada. Cuando Renouvin me propuso trabajar en la película, me dijo: “Si hace este filme, no hable del tema”.
—Su mentor, el historiador Fernand Braudel, le dijo lo mismo cuando empezó a usar el cine como documento.
Exacto. “Haz tu tesis y no hables de cine”, fueron sus palabras. Para cambiar esto se necesitó una función de una película mía, L’année 17, sobre la Revolución Rusa, organizada en 1968 en los estudios Pathé por la historiadora Madeleine Rebérioux, quien invitó a profesores y colegas. ¡Nunca habían visto a Lenin y a todos esos personajes moviéndose! Los reconocían en la pantalla emocionados como niños. Al final se pararon a aplaudir. Fue mi primera bendición en público. Después de eso la corriente cine-historia comenzó. Pero me quedó la marca de que no había que hablar demasiado del tema. En mis cursos nunca mostré mis filmes y durante mucho tiempo en mis libros no cité mis películas. Y no solo eso: ni siquiera tengo mis películas, tengo dos o tres de 25 o 30 que hice. Porque durante mucho tiempo era un tabú. Cuando empecé a hacer críticas de filmes de ficción, de Renoir, de Carné, era algo que nadie había hecho jamás: encontrar la naturaleza histórica del cine y lo que aporta como contra-historia.
En español se encuentran varios títulos esenciales de Marc Ferro, entre los que se cuentan El cine. Una visión de la historia (Akal), La Gran Guerra: 1914- 1918 (Alianza), Cómo se cuenta la historia a los niños del mundo entero (FCE), El conflicto del Islam (Cátedra), El resentimiento en la historia: comprender nuestra época (Cátedra), El libro negro del colonialismo (La Esfera de los Libros) y La colonización: una historia global (Siglo XXI).
—“Si en el siglo XX el rojo fue símbolo de una bandera, esperemos que en el siglo XXI el rojo no sea el de nuestra sangre”, escribe en L’aveuglement. ¿Cómo ve el futuro?
Tengo una visión muy negativa, muy sórdida, porque el caldo de cultivo de gente dispuesta a todo por desesperación es más grande de lo que creemos. Desde que existe la televisión y el cine, los pueblos de África, de diferentes lugares de Asia o América ven la opulencia, la riqueza, mientras ellos sufren. Los asesinos van a salir de todas partes. Ese es el gran drama del futuro. Hoy se vive una desigualdad absoluta que existió más o menos siempre, pero que hoy es visible para todos. Eso crea rabia y habrá siempre furiosos que cometerán crímenes o revueltas. Hoy tomó la forma del extremismo islamista, pero en el África negra también ocurre. Podría ocurrir lo mismo en Birmania. Mire India: ya no son los herederos de Gandhi y Nehru los que gobiernan, sino hinduistas fanáticos.
—¿Cómo se explica el auge del populismo de derecha en Europa y EE.UU.?
Václav Havel, expresidente de Checoslovaquia, y Adam Michnik, uno de los dirigentes de Solidaridad en Polonia, observaron que después de la caída del Muro de Berlín y el fin del comunismo todos los antiguos miembros de la resistencia, liberales, demócratas, desaparecieron de escena. No son ellos los que gobernaron Rusia ni Polonia ni Hungría. Se esfumaron. Si uno es curioso, se da cuenta de que este fenómeno lo habíamos visto ya en Irán, donde la revolución fue hecha al mismo tiempo por los ayatolas y los comunistas, llamados tudé. Pero estos desaparecieron y solo quedaron los ayatolas. Ambos grupos, que representaban la modernidad –los disidentes del comunismo en Europa del Este y los tudé en Irán–, desaparecieron luego de una revolución antimonárquica o antitotalitaria. En Argelia, los nacionalistas demócratas que utilizaban a Montesquieu y a Voltaire para rebelarse contra los franceses también desaparecieron. Fueron perseguidos por gente que quería una república islámica. En India y en Israel ocurrió lo mismo: eran movimientos nacionalistas normales que se convirtieron en movimientos religiosos. Es decir, este movimiento actual del populismo no es solo occidental, es mundial. Y es la herencia del éxito de la civilización occidental. Es el precio a pagar. Es duro decirlo: es el triunfo de la identidad sobre la libertad.

L’aveuglement. Une autre histoire de notre monde, Éditions Tallandier, 2015, 432 páginas, €21,90.
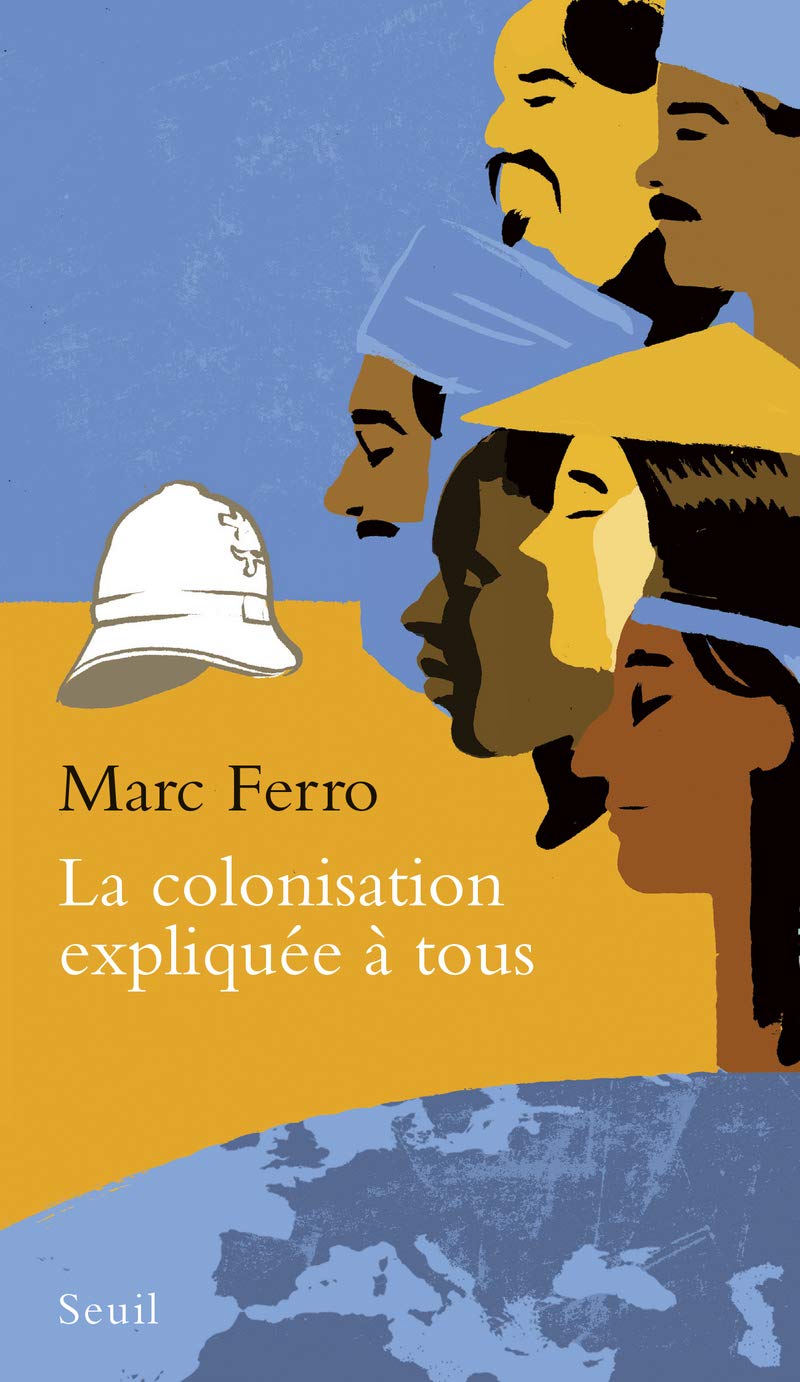
La Colonisation expliquée à tous, Seuil, 2016, 208 páginas, €9,00.


