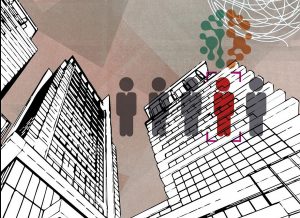Pensar contra sí mismo
por Daniel Mansuy
por Daniel Mansuy I 22 Noviembre 2018
El libro Scènes de la vie intellectuelle en France, de André Perrin, explora un tema en realidad universal: la manera en que lo políticamente correcto termina coartando la pluralidad de visiones acerca de la vida en común. Con tantos límites a la forma de hablar, a los temas que se pueden tratar y a las verdades que se pueden decir, hemos terminado perdiendo la tolerancia: querríamos un mundo completamente uniformado y nos ofuscamos incluso cuando las costumbres del pasado no se ajustan a nuestros criterios actuales. Pero pensar, dice Perrin, implica suspender el juicio moral.
por daniel mansuy
En La democracia en América (libro que, a pesar de los años, sigue siendo la mejor exploración del fenómeno democrático que se haya escrito), Alexis de Tocqueville describe con precisión de cirujano una inquietante patología de la modernidad: los límites a la libertad intelectual. Según observa el autor francés, las sociedades democráticas poseen un extraño talento para imponer límites invisibles a aquello que puede ser pensado. Tocqueville es un escritor moderado y elegante, pero en este tema su pluma adquiere un tono lapidario. Asevera, por ejemplo, que si acaso es cierto que un régimen despótico puede prohibir la circulación de tal o cual libro, la democracia logra que casi nadie tenga siquiera la idea de publicar un texto disidente. Su conclusión es categórica: en ningún lugar del mundo, dice, existe menos libertad intelectual que en Estados Unidos. Según Tocqueville, la democracia –el régimen de la igualdad– tiende a producir una especie de despotismo intelectual, que silencia mecánicamente a quienes osan apartarse de la doxa dominante.
¿En qué medida el diagnóstico tocquevilliano sigue siendo pertinente? Tal es la pregunta que intenta responder el libro de André Perrin, Scènes de la vie intellectuelle en France. L’intimidation contre le débat (“Escenas de la vida intelectual en Francia. La intimidación contra el debate”), que cuenta con un magnífico prefacio de Jean-Claude Michéa. A partir de una minuciosa explicación de algunas discusiones francesas y europeas, Perrin diseca los peligros que acechan la discusión intelectual en una sociedad que se vanagloria de ser la cuna de todas las libertades. El diagnóstico es claro: en Francia –pero también fuera de ella– hay una larga lista (que crece cada día) de ideas que no pueden ser enunciadas sin generar ipso facto un linchamiento mediático más o menos unánime.
Perrin alude a ejemplos variados, y que muestran que el imperio de lo políticamente correcto va dejando cada vez menos espacios de libertad. Veamos algunos de ellos. En 2008, el historiador Sylvain Gouguenheim publicó Aristote au mont Saint-Michel, libro cuya tesis central sostenía que el mundo árabe no fue el principal transmisor de la filosofía griega, como suele creerse. La idea era, ciertamente, debatible, pero a nadie le interesó ese aspecto. El autor fue rápidamente tachado de islamófobo, siendo objeto de una polémica muy agresiva. ¿Cómo es posible que se ponga en cuestión el aporte árabe a la civilización europea? ¿No hay allí una inaceptable afirmación de superioridad occidental? Por absurdo que parezca, ese fue más o menos el registro de la discusión. Cincuenta y seis profesores publicaron una violenta tribuna en Libération, señalando haber leído “con estupefacción” el texto en cuestión, y acusando a su autor de “racismo cultural”. Según los firmantes, el trabajo no sería científico, sino simplemente ideológico y “de connotaciones políticas inaceptables”.
Las cosas no dejan de existir porque así lo deseemos. Las ideas condenadas al ostracismo siguen allí pero, ya que no tienen derecho de ciudadanía, se manifiestan de modo patológico. Donald Trump es el caso más emblemático de dicho proceso, pero está lejos de ser el único.
Otro ejemplo: en 2010, Éric Zemmour, un conocido polemista francés, aseguró en un debate televisivo que la mayoría de los traficantes y delincuentes son negros y árabes. Zemmour fue condenado por la justicia por “incitación al odio racial”. Sin embargo, dado que las estadísticas étnicas están prohibidas en Francia, es imposible saber si dijo o no la verdad. Las palabras de Zemmour son, desde luego, tan chocantes como incómodas, pero ¿tiene sentido utilizar el derecho penal para silenciar aquello que nos perturba? ¿Qué tan ilustrada resulta esa actitud? En rigor, el caso de las razas es un ejemplo de manual, pues nadie sabe qué diablos hacer con el concepto. Por un lado, solo admitir la existencia de razas nos convierte de algún modo en racistas, pues supone admitir que hay diferencias relevantes al interior de la especie humana. No obstante, al mismo tiempo, se habla (y mucho) de razas, cuando se busca identificar a aquellos que consideramos víctimas (en Francia se realizan con cierta regularidad eventos a los que solo pueden entrar personas de color).
En Chile nos ocurre algo parecido con la cuestión mapuche: es racista hacer la distinción si se busca discriminar; es legítimo hacerla si se quiere proteger la identidad del pueblo mapuche.
Un tercer caso al que alude Perrin: en 2014 se organizaron las 17a jornadas de Historia de Blois, y fue invitado a hablar el destacado filósofo Marcel Gauchet, autor de una extensa obra sobre la modernidad. En tiempos normales, se entiende que el objeto de estas jornadas es discutir y confrontar tesis. Pero hubo quienes no lo entendieron de ese modo. Un grupo de “intelectuales” se indignó con la presencia de Gauchet en las jornadas por considerarlo “reaccionario”, y lanzó un llamado a boicotear el evento que fue firmado por ¡259 profesores universitarios! ¿El pecado de Gauchet? Haber dado tribuna en la revista que dirige (Le Débat) a autores de múltiples tradiciones intelectuales, incluyendo a críticos del matrimonio homosexual.
También hay casos cuyas consecuencias son de otro orden. El discurso que Benedicto XVI pronunció en Ratisbona el 12 de septiembre de 2006 fue conocido básicamente por su alusión a una discusión medieval, donde uno de los interlocutores afirma que el Islam es una religión violenta. Desde luego, el discurso no suscribía de ningún modo dicha tesis, pero a nadie le preocupan los detalles. El hecho se viralizó, interpretado como una impresentable crítica del jefe de la Iglesia Católica a la religión musulmana. Resultado: iglesias incendiadas en Irak y varios cristianos asesinados.
Pero hay un caso más dramático, ocurrido en el Reino Unido. Entre los años 1997 y 2013, unas 1.400 jóvenes fueron golpeadas, torturadas, violadas y abusadas sexualmente en Rotherham, en el condado de Yorkshire. Lo curioso es que ni la policía ni los servicios municipales ni el concejo municipal (todos ellos advertidos en repetidas ocasiones) hicieron algo para evitarlo. Según el informe realizado sobre el tema, todos los responsables fueron reticentes a la hora de “identificar los orígenes étnicos de los culpables”, pues temían ser tachados de racistas (los culpables eran, en su mayoría, de origen pakistaní). Durante largos 16 años hubo entonces una rigurosa ley del silencio, imposible de imaginar si los victimarios hubieran sido, por decir algo, sacerdotes católicos.
En Chile no estamos ajenos a estos fenómenos. Basta mencionar el caso Zamudio. Daniel Zamudio, un joven homosexual asesinado en 2012, se convirtió en ícono de la lucha por la diversidad sexual sin que nadie se preguntara seriamente por la pertinencia de dicha interpretación. Meses después, Rodrigo Fluxá publicó un documentado (y excelente) libro que pone en duda dicha tesis, y sugiere que el homicidio debería ser leído más bien en clave social, como efecto de la marginalidad y la droga. Fluxá fue objeto de duras críticas; el Movilh publicó un comunicado en el que denunciaba el libro, aunque admitían no haberlo leído (tal cual). Seis años después, cada vez que los medios se refieren al caso, ponen el énfasis en el carácter sexual del delito. ¿La verdad de los hechos? Muy bien, gracias.
Así se van acumulando las limitaciones de facto a la discusión intelectual.
Es cierto que el conflicto entre política y filosofía es al menos tan viejo como Platón, pero es difícil negar que las sociedades modernas llevan la paradoja a un punto extremo y difícil de seguir. Los mismos que quieren discutir todo sin tabú se escandalizan cuando alguien no está de acuerdo con ellos; los mismos que dicen detestar toda censura no tienen escrúpulo alguno en torturar a Popper y su paradoja de la tolerancia cada vez que alguien expresa una idea disidente; y los mismos que reclaman el valor supremo de toda transgresión y provocación, simplemente no soportan cuando esta va, según ellos, en la dirección equivocada. ¿Cómo explicar este extraño fenómeno, esta irresistible tentación moderna? En rigor, les tememos cada vez más a la alteridad y al conflicto. Hemos perdido la tolerancia para con la diferencia: querríamos un mundo completamente uniformado. Nos incomoda, por ejemplo, que las obras de arte del pasado no se ajusten a nuestros criterios (como el cuadro de Balthus que levantó airada polémica hace no mucho), y estamos incluso dispuestos a modificarlas para complacernos en nuestra seguridad de estar en lo cierto. Más allá de nuestras gárgaras, le tememos a la diversidad que no calza con nuestros moldes (que, dicho sea de paso, es la única que vale la pena).
Pensar también puede ofender la sensibilidad y, como decía Aron, no estamos obligados a dar constante prueba de nuestros buenos sentimientos. Pensar es siempre un riesgo, que no puede tomarse si no estamos dispuestos a dudar de nosotros mismos.
En ese contexto, no tiene nada de raro que nuestras diferencias dejen de ser intelectuales y se conviertan en diferencias morales. A quien piensa distinto se le intenta convencer con argumentos, pero, ¿cómo discutir con alguien poseído por el mal? De allí la obsesiva tendencia a reducir nuestros desacuerdos a lo fóbico: las fobias no se discuten, se denuncian. De más está decir que los efectos sociológicos de esta actitud no son muy estimulantes: las cosas no dejan de existir porque así lo deseemos. Las ideas condenadas al ostracismo siguen allí pero, ya que no tienen derecho de ciudadanía, se manifiestan de modo patológico. Donald Trump es el caso más emblemático de dicho proceso, pero está lejos de ser el único. Y todos aquellos que hacen gala de su indignación estética para con Trump se privan de los medios para comprenderlo.
Pensar, dice Perrin, implica suspender (al menos en alguna medida) el juicio moral. Yo diría más: para pensar, es necesario suspender el propio juicio. Pensar es siempre pensar contra sí mismo, según la expresión de Finkielkraut. Pensar con honestidad implica poner las consecuencias de las ideas, al menos provisoriamente, entre paréntesis: no hay auténtica discusión allí donde la verdad debe ser disimulada si (creemos que) genera efectos nocivos.
Pensar también puede ofender la sensibilidad y, como decía Aron, no estamos obligados a dar constante prueba de nuestros buenos sentimientos. Pensar es siempre un riesgo, que no puede tomarse si no estamos dispuestos a dudar de nosotros mismos. Quien no duda, no piensa; tampoco quien tiene certeza plena de estar en el lado correcto. Dicho en corto, pensar exige el coraje de estar dispuesto a ir a contracorriente y desafiar el conformismo intelectual, incluso el conformismo del anticonformismo.
Esto puede resultar muy molesto, pero la libertad pierde su valor si multiplicamos al infinito las cortapisas, las palabras prohibidas y las expresiones sospechosas. El lenguaje se vuelve rígido, y un mundo cuyo lenguaje no puede desplegarse es un mundo chato y carente de interés. No deja de ser llamativo que el proyecto ilustrado (una de cuyas banderas fue, desde Spinoza, tratar de garantizar el mayor grado de libertad de expresión) termine cerrándose sobre sí mismo, y replicando todos y cada uno de los males que pretendía combatir.
Quizás, como sugería Leo Strauss, llegó la hora de interrogar los presupuestos de ese proyecto moderno. Después de todo, la fe inexplicada en el progreso y la afirmación irreflexiva de lo moderno en cuanto moderno no son ajenas a todos estos entuertos. El mérito del libro de Perrin es mostrarnos los puntos ciegos de una modernidad que nunca ha aprendido a observarse a sí misma. Como decía el mismo Tocqueville, el amigo de la democracia no es quien la alaba, sino aquel que es capaz de mostrar cuáles son sus dificultades. En ese sentido, André Perrin es un espléndido (y fastidioso) amigo de nuestro régimen.
Imagen de portada: Manifestación de musulmanes contra los dichos del Papa, el año 2006 (publicradioeast.org).