
Celia Paul en su cuarto propio
por Álvaro Matus I 8 Abril 2024
Un chaleco desgastado y una falda que le llega a los tobillos van acumulando, día tras día, capas y capas y más capas de pintura. La tela se va coloreando al mismo tiempo que endureciendo, como una costra o quizás una segunda piel, más gruesa, protectora. Celia Paul (1959) parece una asceta, una pintora entregada a su trabajo (y al silencio y la fe) en su estudio de Londres, donde vive hace cuatro décadas y del que ni siquiera su esposo, Steven Kupfer, tiene llaves. No hay cortinas, tampoco plantas ni televisor ni cuadros colgados en las paredes. La calefacción central es el único “lujo” que se ha permitido la autora del celebrado Autorretrato, el libro en el que parece haberse sacado, más que un vestido, ese gran trapo para limpiar pinceles que la cubre y, así, narrar su vida lejos del “triunfalismo habitual de las memorias”, como dijo Zadie Smith, pero lejos también de la autocompasión de la mujer que pasó 10 años en una relación amorosa muy compleja y desigual, a todas luces angustiante.
En su segundo año en Slade, la prestigiosa escuela de arte del University College de Londres, entró a la sala donde estaba dibujando Lucian Freud. No era profesor regular, sino tutor invitado. Paul le mostró los retratos que había hecho de su madre y Freud, a quien también le gustaba pintar a su mamá, quedó sorprendido. La invitó a salir, una o dos o tres veces, caminaron por un parque, le regaló un libro, se besaron, tomaron té, hablaron de pintura, fueron a su departamento, prendieron la chimenea, leyeron en voz alta un poema de Yeats, se hicieron amantes. Celia Paul tenía 18 años y Lucian Freud, 55.
“Dejé de cepillarme el pelo y de lavarme la ropa. Sentía que había pecado y que algo se había perdido irremediablemente. Me sentía culpable y poderosa. Sentía que había entrado en un mundo ilimitado y peligroso”, escribe Paul con una prosa abierta a las emociones y a las imágenes ambivalentes, mostrando la enorme variedad de grises que componen cualquier amor.
El padre de Paul era sacerdote de la Iglesia Anglicana. Por eso ella nació en Trivandrum, India, y buena parte de su infancia la pasó en hogares comunitarios, donde se compartía el comedor y la gente entraba y salía a voluntad. Más tarde, ya en Inglaterra, estuvo en un internado. Paul ha dicho que la necesidad de soledad y silencio, de preservar su mundo interior, la convirtieron en artista. Lo que más le gustaba pintar era la naturaleza, los paisajes, el mar, pero en la Slade le daban mucha importancia al ejercicio con modelos. Eso, sumado al vínculo con Freud, la hicieron concentrarse en la figura humana, especialmente en su madre, quien pasaba horas posando ante su hija, aprovechando el silencio, rezando. “Qué regalo para una cristiana”, escribe Paul. “Su cara asumía una expresión de trance. Mi cuadro llegaba más alto porque ella se había elevado. El aire se cargaba de plegarias”.
Las narraciones de Paul son ejercicios de autoobservación admirables. Sin estridencia alguna, es capaz de dar cuenta de las dificultades y prejuicios a los que se veían enfrentadas las mujeres que deseaban ser artistas, al menos hasta hace un par de décadas. En vez de entregar certezas, plantea interrogantes acerca del cuerpo y el deseo, las asimetrías de poder, la vulnerabilidad y el egoísmo, el interés por ascender y los costos diferentes que tiene, para las mujeres y los hombres, entregarse a la vocación artística.
Con Lucian Freud estuvo 10 años, no obstante los conflictos comenzaron rápido, debido a que las andanzas de Freud con otras mujeres eran parte del ruido de fondo de la Slade (en un momento ella se conformaba con ser no la única, pero sí la más “especial”). Celia Paul debía estar siempre disponible, a la espera, en una época en que el teléfono era fijo. En otras palabras, la habitación de su pensión era para ella una celda. En forma sutil, sugiere que para Freud “una corriente subterránea de celos” potenciaba su trabajo, era su mayor estímulo.
Como él trabajaba hasta muy tarde, le pedía que lo fuera a ver a la una o dos de la mañana. Ella iba al cine, hacía hora en un café o bar, en fin, se dirigía al departamento de Freud “como una idiota”. Tampoco se sentía bien cuando modelaba para él, porque la desnudez la incomodaba y se daba cuenta de que Lucian la observaba no con deseo (y ella quería ser deseable para él), sino como objeto de estudio.
Celia Paul sufrió depresión y tuvo un intento de suicidio que narra con frialdad, sin complacencia, para luego contar de qué manera el arte le permitió encontrar el equilibrio. Cuando tenía 24 años, Lucian Freud le compró un departamento, donde vive y trabaja hasta hoy, y después tuvo un hijo suyo, Frank, quien fue criado por la madre de Paul. La decisión de visitarlo los fines de semana y constatar que el vínculo nieto-abuela era más fuerte que el de hijo-madre no estuvo exento de dolor, pero fue la única manera que encontró para continuar con el arte.
La culpa y la ansiedad se entremezclan con la libertad y la realización, como lo deja claro en Cartas a Gwen John, el excelente libro que le dedica a la artista británica que fue amante de Rodin, quien la doblaba en edad. Allí describe las enormes similitudes entre su obra y la de John, en pasajes donde el perfil biográfico y las memorias dan paso al ensayo crítico. Asimismo, establece paralelos entre ambas trayectorias vitales (desarrollar una obra en el aislamiento, privilegiar el arte por sobre la familia) y reconoce que ambas no son consideradas artistas autónomas: “Cada vez soy más consciente de que se refieren a nosotras en relación a los hombres”, escribe Paul en una de las cartas imaginarias a Gwen John.
Las narraciones de Paul son ejercicios de autoobservación admirables. Sin estridencia alguna, es capaz de dar cuenta de las dificultades y prejuicios a los que se veían enfrentadas las mujeres que deseaban ser artistas, al menos hasta hace un par de décadas. En vez de entregar certezas, plantea interrogantes acerca del cuerpo y el deseo, las asimetrías de poder, la vulnerabilidad y el egoísmo, el interés por ascender y los costos diferentes que tiene, para las mujeres y los hombres, entregarse a la vocación artística.
Ilustración: Daniela Gaule.
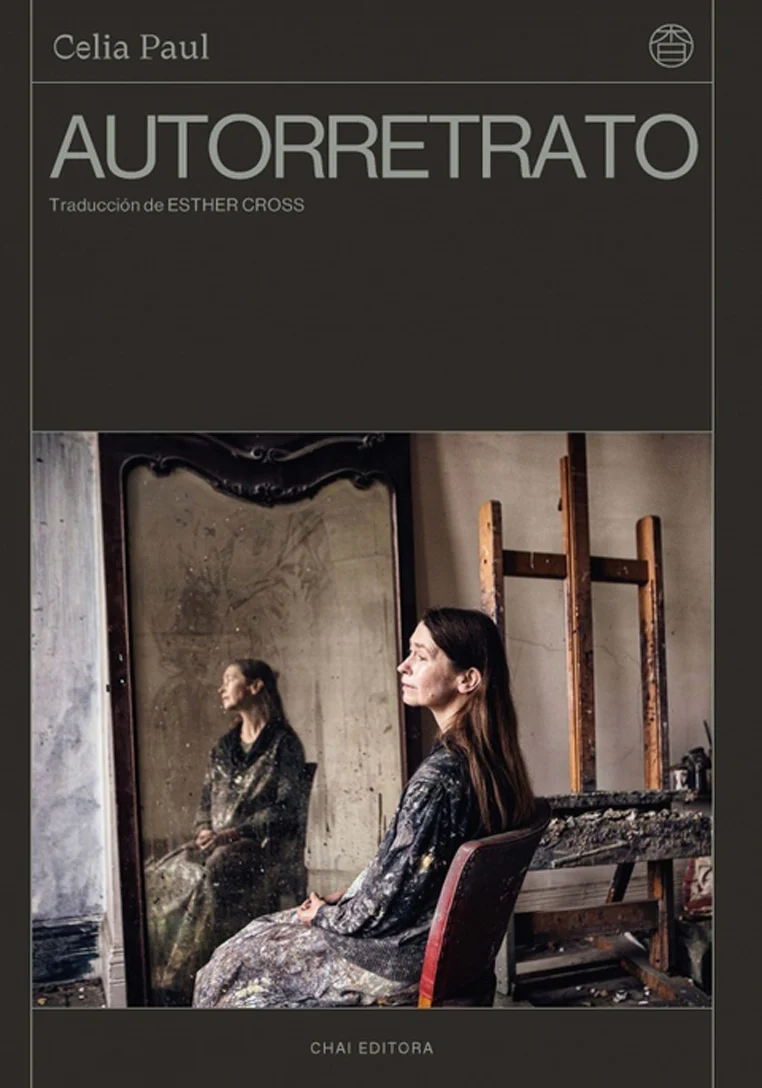
Autorretrato, Celia Paul, traducción de Esther Cross, Chai Editora, 2021, 240 páginas, $19.900.
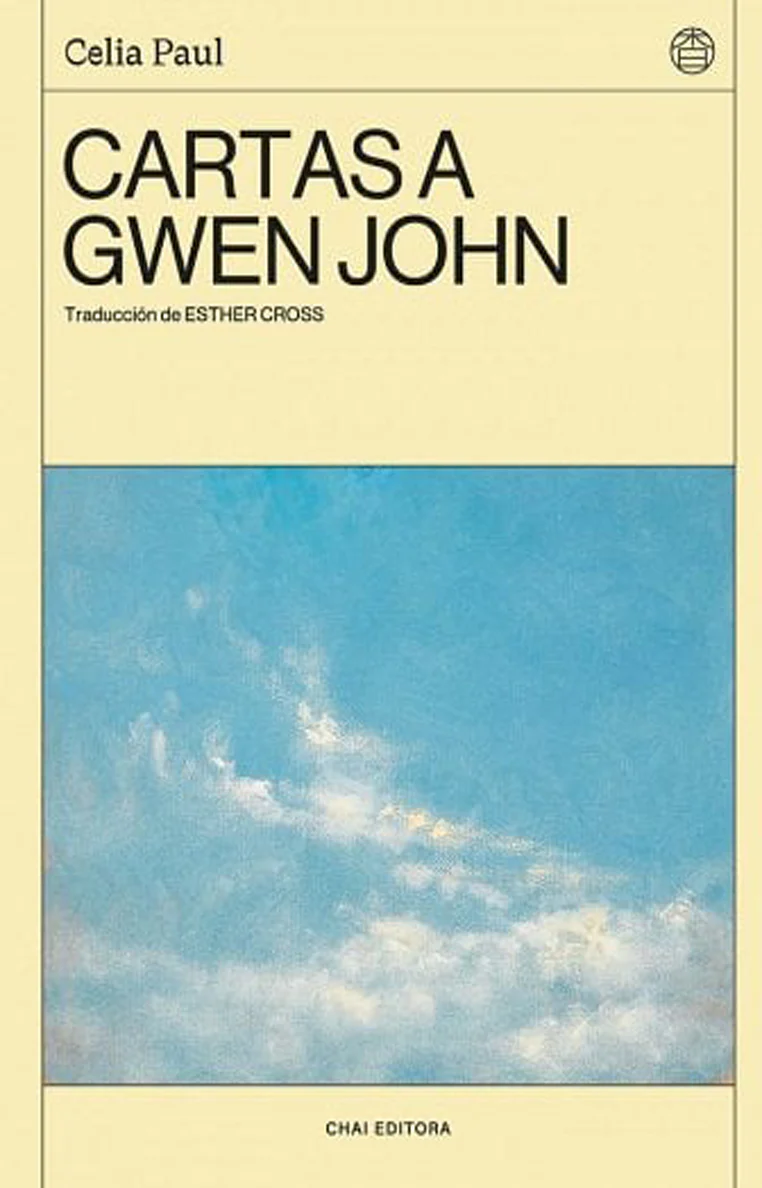
Cartas a Gwen John, Celia Paul, traducción de Esther Cross, Chai Editora, 2023, 308 páginas, $26.900.


