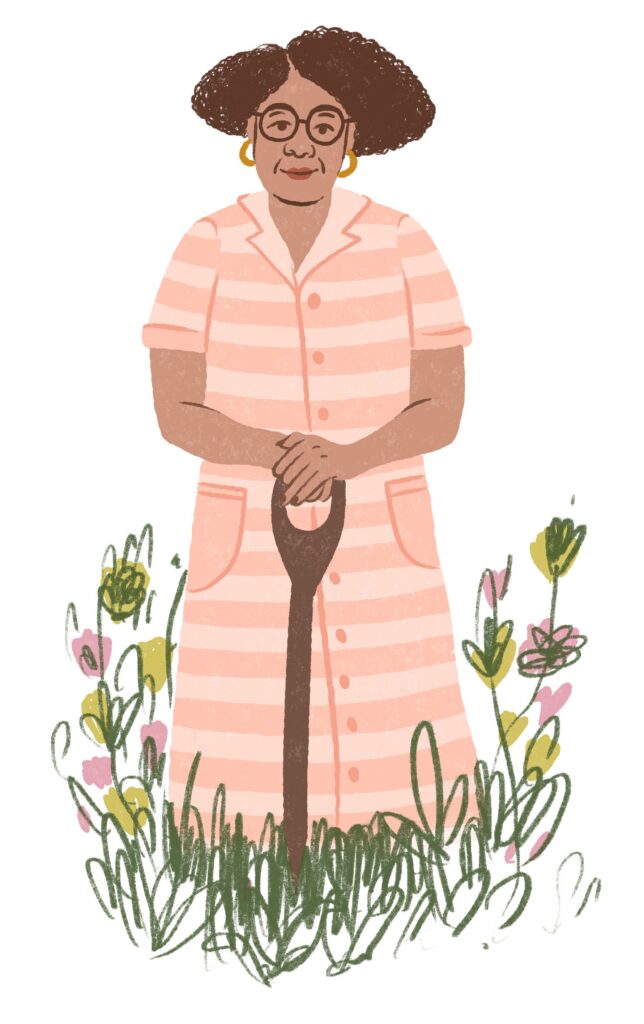
Jamaica Kincaid, una presencia hipnótica
“Las consecuencias del colonialismo se aprecian de manera dramática en la obra de Kincaid, pero ella siempre se cuida de que esos seres ignorantes y despreciativos, esas sociedades resquebrajadas, se mantuvieran bien lejos de ella. Hoy es profesora en Harvard, varias veces ha sido candidata al Premio Nobel y vive en Vermont, rodeada de plantas”.
por Álvaro Matus I 9 Febrero 2023
Elaine Potter Richardson nació en 1949 en Antigua, una isla del Caribe que perteneció al imperio británico, de 18 kilómetros de largo y 12 de ancho. Cuando se fue a Estados Unidos, con solo 17 años, ni siquiera la había recorrido entera. Sin embargo, su paisaje y sus personas la acompañarían siempre, en cada una de esas largas, circulares y afiladas oraciones que comenzó a escribir desde que se cambió de nombre y se convirtió, para todos sus lectores, en una presencia hipnótica. No podría haber dicho lo que dijo con el nombre que le fue dado; sí con el de Jamaica Kincaid, con el que pudo transmitir la noción de que el lugar de nacimiento —la isla, la familia, el pasado— es una condena o un agujero en el que se cae y se caerá siempre.
Kincaid comenzó a leer cuando era muy pequeña, al punto de que su madre la llevó a la escuela a los tres años y medio. “Si te preguntan qué edad tienes, di cinco”, dijo en un tono, más imperativo que cariñoso, aquella mujer que luego ocuparía el centro de buena parte de las obras de su hija. En Mi hermano, Lucy, Mr. Potter o en sus cuentos, la figura de la madre se filtra como un magma viscoso y quemante.
Kincaid fue hija única hasta los 13 años. Para ser exactos, era hija única por el lado de su madre. Su padre murió cuando ella recién había nacido; luego la madre se casó con un carpintero que tuvo alrededor de 30 hijos, con varias mujeres, algo no tan infrecuente en Antigua, pero con ella tuvo tres hijos. El menor es el protagonista de Mi hermano, que relata la agonía de Evon, contagiado de sida y recluido en un hospital donde ni siquiera hay medicamentos.
Pero antes, mucho antes, Kincaid debió cuidar de él, y un día la madre descubrió que su hija no había mudado al niño por estar absorta en la lectura. Era la época en que devoraba las novelas del siglo XIX, cuando soñaba con ser Jane Eyre o Charlotte Brontë o una mezcla de ambas. Entonces su madre agarró todos sus libros y, tras rociarlos con bencina, los quemó.
Nunca ha quedado del todo claro por qué Kincaid llegó a Estados Unidos a trabajar como niñera. Esa es la trama de Lucy, otro de sus relatos autobiográficos, aunque lo que en verdad hace esta autora es desestabilizar las nociones de invención y testimonio. Ella no escribe novelas para eludir el rigor de la verdad, sino justamente para evidenciar el carácter complejo —y no pocas veces turbulento— de la realidad (Saer dixit). Se suponía que debía estudiar enfermería, si bien es probable que su partida fuera una especie de sacrificio en aquellos hogares donde hay más niños que alimentos y comodidades.
El arribo a Nueva York de una joven que nunca se ha subido a un ascensor ni ha comido alimentos del refrigerador, y que debe encargarse de las cuatro hijas del matrimonio Lewis, es el eje de Lucy, una obra donde ya se aprecia esa mirada nada romántica del mundo que se abandonó. La visión de su lugar de origen es feroz y Lucy, por ende, hará todo lo posible por cortar cualquier vínculo: no lee ninguna de las cartas que le envía su madre, y cuando le escribe lo hace para decir que se cambiará de casa, dándole una dirección equivocada. Poco antes agarra el manojo de sobres sin abrir y los quema en la chimenea. Ojo por ojo.
En Kincaid no hay un ápice de nostalgia por su herencia ni victimización por crecer en un ambiente donde lo único que se da libremente es la brutalidad. Es fría y sus personajes parecen haber aprendido a vivir sin amor. En su obra predomina un deseo terrible por cortar los vínculos con todo lo que tenga que ver con el Caribe, lo que tampoco significa que exista admiración por los colonizadores.
Al final de Lucy se anuncia lo que será el recorrido vital de la propia autora: estudiará fotografía, ahorrará dinero y dejará a los Lewis. Kincaid fue recepcionista de la agencia Magnum, pero cuando empezó a inclinarse por la escritura, un amigo le presentó a William Shawn, el editor de The New Yorker, que publicó sus primeros relatos y la sumó a la plantilla de la revista en 1978.
Siete años después publicó Annie John, sobre la infancia y juventud de una niña en las Antillas. El volumen incluye un cuento extraordinario, “La mano”, donde una niña narra de qué manera cambió el amor absoluto que sentía por su madre —y la madre por ella—, cuando cumplió 12 años. Hasta ese momento, vivía en el “paraíso”: le pisaba los talones todo el tiempo a su mamá, absorta por la belleza de los labios, dientes, cabello, y por el tono envolvente de su voz y el olor a limón, salvia o laurel de su cuello. “Qué horrible —dice la niña— debía de ser para cualquier persona no tener quien lo quiera tanto, ni a quien querer tanto”. La magia se rompe un día cualquiera, cuando la pequeña quiere elegir la misma tela que su madre para un vestido: la madre le dice que ya está grandecita para seguir pareciendo “una copia mía en pequeño”. La hija siente que le quitan el suelo bajo los pies, y con esa inestabilidad existencial debe seguir caminando, descubriendo los secretos del sexo y la vida adulta. La embarga el odio y la amargura, como también le sucede a Lucy y a Xuela Claudette Richardson, la mujer que narra su vida en otra historia perturbadora: Autobiografía de mi madre.
En Kincaid no hay un ápice de nostalgia por su herencia ni victimización por crecer en un ambiente donde lo único que se da libremente es la brutalidad. Es fría y sus personajes parecen haber aprendido a vivir sin amor. En su obra predomina un deseo terrible por cortar los vínculos con todo lo que tenga que ver con el Caribe, lo que tampoco significa que exista admiración por los colonizadores. En su radicalidad hay una mujer tan herida como esa niña de “La mano” o como la Lucy que dice que si abría una sola de las cartas que le enviaba la madre se derrumbaría y le darían ganas de tomar el primer avión de regreso a Antigua.
Las consecuencias del colonialismo se aprecian de manera dramática en la obra de Kincaid, pero ella siempre se cuida de que esos seres ignorantes y despreciativos, esas sociedades resquebrajadas, se mantuvieran bien lejos de ella. Hoy es profesora en Harvard, varias veces ha sido candidata al Premio Nobel y vive en Vermont, rodeada de plantas.
Es magistral la manera en que ha sorteado el discurso de la víctima y ha complejizado el devenir de aquellas existencias trasplantadas, construyendo una de las obras más brillantes —y al mismo tiempo oscuras— de hoy, una obra hecha de memoria, furia y desesperación.
Ilustración: Daniela Gaule.


