
Un problema poco elegante
La teoría de la autoridad, tal como fue concebida a inicios del siglo XX, pareciera naufragar. Si el desafío para Max Weber consistía en legitimar jerarquías capaces de operar en un mundo moderno o “desencantado”, hoy ese imaginario secular se ha desplegado a tal punto que sus viejos cauces no alcanzan a contenerlo. Tanto se expandieron los ideales de democracia, igualdad y autonomía individual, así como las tecnologías de la comunicación, que la modernidad quedó sin antídoto para sí misma. El último libro de Kathya Araujo versa sobre este problema, interrogándose sobre dos cuestiones esenciales: a qué le llamamos autoridad hoy y si todavía se la puede pensar desde modelos teóricos donde el valor a conquistar es la legitimidad. La pregunta última, por ende, sería cómo alcanzar una obediencia conciliada sin aspirar a consensos normativos cada vez más improbables.
por Daniel Hopenhayn I 17 Noviembre 2021
Es muy raro ver que una investigación sociológica se reserve el marco teórico para las páginas finales. Ay del tesista que lo intente. Fue, sin embargo, lo que hizo Kathya Araujo en El miedo a los subordinados (2016), libro en el cual retrató a una sociedad chilena dislocada, justamente, entre la teoría y la práctica: ya no aprobamos las formas autoritarias, pero aún no sabemos de qué otra manera ejercer con éxito la autoridad. El caso fue que la socióloga, tan fiel a la evidencia empírica que se niega a responder en entrevistas sobre fenómenos que no ha estudiado, constató en el terreno que no solo los modelos de autoridad habían quedado a trasmano, sino también los enfoques con que las ciencias sociales intentan comprender ese descalce. Así es que, como quien arroja una botella al mar, esbozó en el último capítulo de aquel libro una propuesta destinada a actualizar la caja de herramientas.
Las zozobras de la autoridad, claro está, no han amainado desde entonces. Y el académico, a diferencia del novelista, no puede deducir de los elogios que su libro fue leído hasta el final. Quizás por ambas razones, Araujo ha decidido ser más explícita y publicar esta vez un libro de teoría pura: ¿Cómo estudiar la autoridad?
Tan directo y conciso como su título, el libro pretende ser una guía para investigadores y, como tal, podría resultarle ajeno al simple observador. Pero no es tan así. En parte, por el estilo llano de Araujo, que surca el lenguaje disciplinario sin sumergirse en él. Pero, sobre todo, porque pensar cómo se investiga un fenómeno es proponer cómo se lo entiende, y en esa medida este ensayo, más breve que tímido, se echa encima una pregunta del tamaño de una época: ¿a qué le llamamos, todavía, autoridad? ¿Y ante qué problema estamos, entonces, si creemos con la autora que ninguna sociedad es viable allí donde la autoridad tampoco lo es?
La aclaración permanente de Araujo es que no estamos ante un problema sino ante dos, uno local y otro global, y que es crucial distinguirlos. El primero es que seguimos pensando la autoridad desde modelos teóricos provenientes de las sociedades noroccidentales (y en particular, de la mente de Weber), donde el valor a conquistar es la legitimidad y la pregunta, por lo tanto, es cómo alcanzar una obediencia conciliada. El ideario liberal, como debía justificar instituciones que no usurparan la autonomía del sujeto, entendió que el poder no puede bastarse con dar por buenos sus argumentos: es aquel que obedece quien debe creer en la legitimidad de quien manda, o al menos que eso parezca.
La tradición latinoamericana, en cambio, y por cierto la chilena, se ha preguntado menos por qué el subordinado obedece y más cómo el jefe consigue hacerse obedecer. La cuestión de la autoridad, así, se ha resuelto desde el pragmatismo y con una concepción de los roles más personalista que institucional: la figura de un jefe o patrón (o presidente, Portales mediante) exigido a sobreactuar su potencia, pues su autoridad no ha sido conciliada y, por lo mismo, teme que lo desborden. De ahí que el miedo a los subordinados se haya constituido en un fantasma inherente a toda relación de autoridad, también en el trabajo o en la familia. Fantasma que no nos pena en calidad de atavismo histórico, sino de amenaza latente que las prácticas cotidianas nunca dejaron de reproducir, y que hoy impide a las personas, cuando les toca ejercer autoridad, dar cuenta de los valores y discursos que tornaron indeseables las maneras verticalistas o autoritarias.
Pero nada de esto les quita razón —o parte de ella— a quienes destacan, en defensa de nuestra historia reciente, que “lo que pasa en Chile está pasando en todas partes”. En efecto, las sociedades de todo el orbe occidental parecen volverse inasibles para la teoría de la autoridad concebida a inicios del siglo XX. Si el desafío, para Weber, consistía en legitimar jerarquías capaces de operar en un mundo moderno o “desencantado”, y si la solución fue llenar el vacío de las tradiciones con las lógicas racionalizadoras del Estado-nación y de la organización industrial, hoy el imaginario moderno se ha desplegado a tal punto que esos cauces no alcanzan a contenerlo. Tanto se expandieron los ideales de democracia, igualdad y autonomía individual, así como las tecnologías de la comunicación hostiles a las funciones mediadoras, que la modernidad, por decirlo así, quedó sin antídoto para sí misma.
Paradójica situación, a primera vista, la del Chile actual: decidimos completar una modernidad a medias —si de eso se trata el proceso constituyente— cuando hacerlo nos pondría al día ya no con la solución, sino con el problema.
Pero con algo de buena voluntad, también es posible imaginar que estamos en realidad ante un atajo, si es que ambos problemas, el local y el global, requieren de un mismo giro analítico: desplazar la atención desde la pregunta abstracta —¿en qué fundar la obediencia consentida?— hacia los conflictos que está encontrando la autoridad en su ejercicio, en la interacción misma entre los actores sociales.
En eso consiste, exactamente, la propuesta de Araujo. La autoridad no está en vías de desaparecer, asegura, sino sometida a “un proceso de álgida recomposición”. No es una calamidad. Tampoco es para relajarse. El álgido proceso exhibe ya “alarmantes tendencias hacia el uso de prácticas autoritarias”, “un punitivismo excesivo” y “la proliferación de formas violentas e intransigentes de producción y resolución del conflicto social”, entre otras señales más o menos borrascosas. La cuestión es comprender que en sociedades cada vez más plurales, con una enorme dispersión de valores y creencias, la autoridad no será reconfigurada a partir de fundamentos o consensos generales, como si se tratara de una sustancia homogénea cuya fórmula urge actualizar. Lo que cabe esperar es que sus formas sean cada vez más variables entre una esfera social y otra. En el mundo laboral, por ejemplo, las posiciones críticas de la autoridad se debilitaron de manera drástica en las últimas décadas, mientras en la escuela o en la familia pasó exactamente lo contrario.
Pero lo común a todos los ámbitos, y esto es para Araujo lo esencial, es que los subordinados no cuestionan los roles de autoridad como tales; al revés, los reconocen y hasta los demandan. Lo que se impugna es cómo se los está ejerciendo. De modo que la suerte de la autoridad se estaría jugando donde, al menos en Chile, siempre se jugó.
***
No es fácil, sin embargo, replantear un problema cuando se ha dejado de pensar en él. Y en ecosistemas progresistas, a partir de los años 60, “la autoridad se convirtió en un problema poco elegante para el pensamiento”, desliza Araujo con diplomacia.
No es que Araujo psicologice la escena de autoridad y así deje en sombras la estructura social que la condiciona. Su apuesta es, precisamente, advertir cómo los factores estructurales y los relacionales se condicionan mutuamente, y cabe destacar el interés, no tan frecuente en nuestras ciencias sociales, por evitar la disociación entre ambos planos.
Desde Foucault a Judith Butler, pasando por Althusser y Bourdieu, el control social se erigió en fundamento de la vida en común y esto enriqueció de modo notable la reflexión sobre el poder. Como contrapartida, “todo un espectro de la vida social quedó fuera de los análisis”. No solo se estrechó el espacio para pensar la agencia propia de los individuos, con sus sentimientos y motivaciones; también escapó al radar un hecho que había sido evidente para el mismo Engels: la subordinación de unas voluntades a otras subyace a toda posibilidad de organización social, así se trate de organizar un paseo de curso o las tareas de un hospital. En otras palabras, hay un límite infranqueable para el proyecto emancipador, y ese límite es la existencia de jerarquías.
El fenómeno de la autoridad, en ese entendido, se produce cuando un ejercicio de poder responde a jerarquías que unos y otros consideran pertinentes. No equivale a dominación porque, además de excluirse con la coacción física, supone la anuencia —consciente, no alienada— de quien acata. Como es obvio, únicamente podrá observar este fenómeno quien acepte que una asimetría de poder no constituye por defecto una lucha de poder ni una desigualdad social. Algunas sí, pero muchas otras no. Tampoco sus causas se restringen a la riqueza o el estatus. Bien pueden serlo “la fuerza física, la fortaleza emocional, las capacidades cognitivas o la belleza, por ejemplo”. La intolerancia contracultural a estas ambigüedades, reclama Araujo, fue lo que permitió monopolizar el estudio de la autoridad a los enfoques que le otorgan una función neutra de integración social, desvinculada de las relaciones de poder y su índole conflictiva.
Por otra parte, tanto la crítica que homologa autoridad con dominación o manipulación (malentendido al que Hannah Arendt, cree Araujo, contribuyó más de lo que quiso, al mostrar los peligros de la obediencia ciega), así como la tradición weberiana que persigue la legitimidad de jerarquías estables (el juez, el padre, el presidente), han desatendido una transformación que la socióloga pone al centro de su análisis: el carácter cada vez más alternante —y por ende transitorio— de las jerarquías en las sociedades modernas. A casi todos los individuos les está tocando, por turnos, ejercer autoridad o subordinarse a ella, y padecer, por lo tanto, las tensiones que hoy pesan sobre ambos roles. Cada vez más dúctiles, también, son las relaciones de autoridad que operan desde el reconocimiento y no desde la obediencia, como lo habrá notado el usuario de cualquier red social.
Buscar fuentes de legitimidad permanentes, además, ha inducido a la teoría clásica a descartar de la ecuación los cálculos de intereses, ya sea por volubles o por poco legítimos. Este es otro sesgo a remover, plantea Araujo, toda vez que en Chile, según sus investigaciones, las personas adhieren a una norma o un valor evaluando su rendimiento práctico. Es el caso de la meritocracia o, más significativo aún, del orden legal. Así, los sectores medios creen en el valor del derecho “como parte de su ideal del yo”, pero se permiten burlarlo en los hechos porque la propia experiencia les desmiente ese ideal de igualdad (transgresión que, para consuelo de los legalistas, no les sale gratis: “Les exige un permanente trabajo de autojustificación”). Para los sectores populares, mientras tanto, la noción del derecho ni siquiera alcanza a ser una clave de sentido capaz de orientar sus conductas, pues la asocian a un statu quo de discriminación sistemática en su contra.
Ahora bien, el leitmotiv metodológico de este libro, contra lo que podrían sugerir los párrafos anteriores, es que el hecho esencial a observar no son las motivaciones de las personas, sino sus interacciones. Es en esa fricción, sostiene Araujo, donde las lógicas sociales se ponen a prueba y es posible apreciar, por ejemplo, la irritación que producen hoy las escenas de subordinación de la voluntad en individuos que se saben más fuertes y más iguales. “Las obediencias funcionales, por rotativas que sean, son percibidas como profundamente humillantes”, pues se las interpreta en clave de sumisión y ello “ataca de manera directa el conjunto de convicciones que poseen acerca de sí como sujetos sociales”.
No es que Araujo psicologice la escena de autoridad y así deje en sombras la estructura social que la condiciona. Su apuesta es, precisamente, advertir cómo los factores estructurales y los relacionales se condicionan mutuamente, y cabe destacar el interés, no tan frecuente en nuestras ciencias sociales, por evitar la disociación entre ambos planos. Por medio de este enfoque se llega a describir, por ejemplo, el modo en que la estructura laboral debilita la autoridad de los padres, al minimizar su presencia en el hogar (antes de la pandemia, se entiende); o cómo chocan, en el trabajo mismo, las normas legales que favorecen al empleador y las normas sociales que crean expectativas de horizontalidad, dando lugar a una conflictividad soterrada, a tal punto enervante que algunos trabajadores prefieren rechazar ascensos antes que asumir jefaturas intermedias y exponerse al desgaste de manejar personal.
Y no solo en el trabajo. Hacer alarde, frente al otro, del poder que se tiene para prevalecer en caso de conflicto se ha vuelto la lógica predominante del espacio público en Chile, según Araujo. No así, necesariamente, en países occidentales que atraviesan un proceso similar de dispersión normativa, pero donde las contiendas de poder son mediadas, y hasta veladas, por la legitimidad de instituciones que atraen sobre sí los cuestionamientos, más que hacia figuras individuales. En sociedades como la nuestra, las relaciones de poder entre jefe y subordinado “se transparentan constantemente” y esto obliga a ambos a mostrarse los dientes para no ceder terreno.
En los efectos generalizados de esa escena, y no tanto en el debilitamiento institucional, sitúa Araujo las dificultades de Chile para recomponer sus modelos de autoridad. La irresoluble necesidad de meter miedo —y de hacerlo, muchas veces, de manera subliminal, para graduar el riesgo— inocula el miedo al subordinado en cada individuo que debe ejercer una función de jefatura, “no importando ni el sector social ni el sexo”. Si damos crédito a este diagnóstico, celebrar desde la izquierda que “el miedo cambió de bando” daría cuenta de un proyecto transformador singularmente alienado.
¿Y el proceso constituyente? No es materia de este libro, pero late en él una advertencia: el propósito de legitimar un nuevo tipo de autoridad solo se verá realizado si moviliza, a la larga, nuevas formas de ejercerla. A ello podría contribuir, para ser optimistas, una eventual corrección de las asimetrías de poder que las haga más aceptables, así como el efecto terapéutico que pueda tener en las élites —para ser más optimistas todavía— atestiguar el milagro de que un órgano constituyente sobre el cual han perdido el control lleve las cosas a buen término.
Pero en el párrafo final de El miedo a los subordinados se leía otra advertencia: “No será en un formato de confrontación del tipo ‘las élites’ contra ‘el pueblo’ o los ‘jefes’ contra los ‘subordinados’ como se deberá abrir este debate, sino a través de una toma de conciencia transversal. (…) A todos les cuesta, a su turno, ejercer la autoridad”. Se entiende el mensaje: bien podrían cambiar los actores sin que cambie el repertorio. En ese sentido, la percepción del espacio público como un escenario de “guerra de poderes” y la moralización del conflicto social —fenómenos observados por Araujo en sus trabajos recientes— no son buenos augurios. ¿Cómo se hace, en definitiva, una transición desde la desconfianza hacia la confianza?
“Es poco acertado afirmar que la autoridad carismática está en retroceso en nuestra época”, escribe Araujo con evidente base en la realidad. Los pequeños éxitos de la autoridad parecen depender cada vez más de las aptitudes personales con que se la ejerce, aunque el público, conviene notarlo, se aburre de esas aptitudes apenas su eficacia empieza a vacilar. Es muy pronto, sin embargo, para ver si esta primacía del estilo precipita una disolución de la razón pública o, al revés, sirve de puente para reconfigurarla. Muchos confían en esto último, pero rara vez han pasado de los simbolismos. Otros alertan que ocurrirá lo primero, pero ya nadie les hace caso.
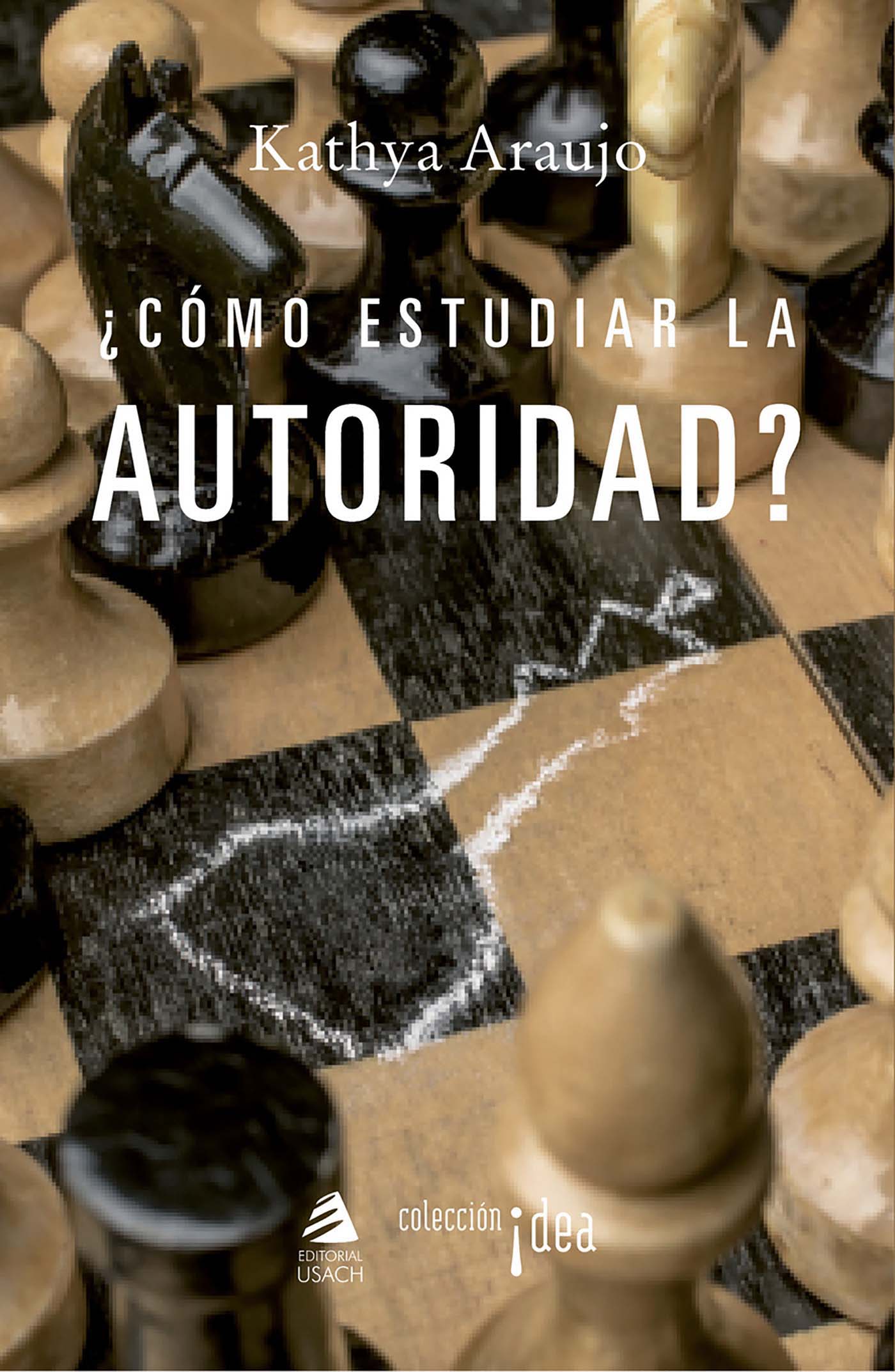
¿Cómo estudiar la autoridad?, Kathya Araujo, Editorial USACH, 2021, 154 páginas, $12.000.
Relacionados
Remedios Zafra: “No se puede ser justo sin tiempo, y no se puede pensar sin tiempo”
por Juan Íñigo Ibáñez


