
Bajo el sol de Jackie
La biografía de Jacques Derrida escrita por el belga Benoît Peeters es un retrato admirable, tanto de una figura filosófica como de una época irrepetible, la Francia de los años 60 y 70, con Camus, Foucault y Lacan paseándose por las aulas y agitando el debate público. La riqueza documental del libro contribuye a comprender una obra que apostó por diluir las fronteras entre pensamiento y biografía, y que colocó el secreto y la vida íntima en un lugar de privilegio.
por Andrea Kottow I 10 Octubre 2019
Escribir la biografía de un filósofo no es tan solo trazar los hitos de una vida. Es también, y quizás sobre todo, dibujar las líneas de un pensamiento. Y como este último no se forja en soledad, sino en vínculo con un contexto –político, social, cultural–, realizar aquel cuadro implicará dar cuenta, asimismo, de todo un entorno, un orden histórico y de los múltiples personajes que le dieron vida. La biografía de Jacques Derrida escrita por Benoît Peeters es fascinante, entre muchas otras cosas porque logra entregar un cuadro de época, de un momento de especial efervescencia en la intelectualidad francesa, y de las figuras que la conforman. El autor se maneja con soltura en esas aguas: él mismo es doctor en filosofía y fue discípulo de Roland Barthes en la École des Hautes Études, una institución central en la historia de la filosofía francesa.
Asimismo, la biografía cautiva por la prosa: imágenes, tensiones y relaciones, además de un cuidado equilibrio entre el mundo interno de Derrida –los afectos, las pulsiones, los rencores– y la obra misma, el paseo por los textos. Esa combinación alquímica arroja un retrato vívido, lleno de sorpresas, sin por ello sacrificar el aliento teórico. La de Derrida no es la única biografía de Peeters. Antes retrató a Paul Valery, a Alfred Hitchcock y a Hergé, el creador de Tintín. Las páginas de Derrida transmiten erudición, respeto y cariño, al punto de que, al ir finalizando las más de 600 páginas, una empieza a demorarse en las últimas escenas, retrasando la inevitable muerte del filósofo y el cierre de la biografía. Se termina con la sensación de querer seguir acompañada por este pensador complejo y controvertido, celebrado por algunos como genio y vilipendiado por otros como un charlatán indigno del título de filósofo.
Extranjerías
Jacques Derrida es uno entre varios pensadores franceses-argelinos; con Albert Camus, el más reconocido de todos ellos, compartió la misma actitud política frente al problema de Argelia. Nunca dejó de sentir un vínculo muy fuerte con su lugar de nacimiento, país que abandonó a los 19 años para estudiar en París, pero al que solía volver al menos una vez al año a ver a su familia.
La condición de extranjería, que se convertiría en fundamental para el pensamiento de Derrida, forma parte de su genealogía: los Derrida son una familia judía de ascendencia española y cultura francesa. Allí se encuentra la impronta de una minoría múltiple, de la que muy tempranamente el pequeño Jackie, como solían llamar a este niño simpático y coqueto, toma conciencia.
Cuando en 1949 llega a París como interno al liceo Louis-le-Grand, para la preparación de la hypokhâgne –estudios requeridos para ingresar a las prestigiosas escuelas superiores–, la extranjería se vuelve un asunto existencial. Jackie extraña la blanca y soleada Argelia, los largos baños que solía tomar en sus playas, y no se acostumbra fácilmente a una ciudad que le parece sucia y decadente. Los internos del liceo son reconocidos de inmediato por sus delantales grises y conforman algo así como el proletariado de la khâgne. Duermen todos juntos en grandes dormitorios que no permiten privacidad, y Derrida sufre la poca delicadeza de la comida ofertada. Los padecimientos estomacales le provocan problemas de concentración, un rendimiento deficiente y trastornos de ánimo. Su estilo escritural, que comienza a desplegar en los trabajos que entrega a sus profesores –entre otros, a Merleau-Ponty–, se estrella contra la incomprensión y es acusado de falta de rigor. Tras algunas interrupciones por problemas de ánimo y salud, y después de haber fallado dos veces los exámenes para aprobar la khâgne, Derrida logra pasar las pruebas para ingresar en 1953 a la École Supérieure. Este primer episodio en Louis-le-Grand vaticina lo que sería una constante en la vida académica de Derrida. Si bien algunos le reconocerán gran talento filosófico, su relación con la institucionalidad y la autoridad siempre será difícil. Parece permanecer un remanente de esa extranjería fundamental que hace de él un desadaptado, alguien que encanta por su exotismo y radicalidad, pero que choca con resistencias tanto externas como internas. A Derrida le cuesta sentirse cómodo y tranquilo en el lugar donde se encuentra. Y esto se refleja en su relación con Francia, con el judaísmo, con Argelia, con la institución universitaria, con la escena editorial, con la filosofía y, sobre todo, pues se vuelve repositorio de todo lo anterior, con la escritura. Probablemente el texto más conocido y citado de Derrida sea su ensayo “La différance”, en el que a partir de un análisis de la filosofía de Husserl –siempre clave para Derrida en su diálogo con la fenomenología– introduce esa diferencia inaudible en la lengua hablada, pero visible en la escritura. El concepto se vuelve central para pensar el asunto de la escritura, justamente desde la no-coincidencia como marca constitutiva.
Derrida era, así lo atestiguan sus cercanos, un buen amigo; preocupado y sensible a las necesidades de los otros. Pero también era demandante, requería de incondicionalidad y apoyo, y a quien no gustaba el disenso, sobre todo en lo que a sus textos se refería.
Correspondencias
Otra de las razones que hacen de la biografía de Peeters una lectura cautivante es la cantidad de referencias que incluye a las correspondencias que Derrida llevó con amigos, profesores y colegas durante décadas, y que constituyen una parte fundamental de los archivos del autor.
Hay cartas que operan como una especie de diario, en las cuales expresa lo que lo hace sufrir, sus emociones y anhelos más íntimos. El primer tiempo de Derrida en París está marcado por una intensa amistad con su compañero Michel Monory, con el cual se cartearon durante años. Cada vez que Derrida se ve obligado a abandonar París en pos de recuperar un estado de salud y de ánimo que le permita rendir académicamente, le escribe apasionadas cartas a Monory, temiendo perder la complicidad que reina entre ellos: “Estoy muy mal, Michel, y todavía no soy lo suficientemente fuerte como para aceptar la distancia que ahora nos separa”. Verdaderas cartas de amor, en las cuales nos encontramos con un joven pensador, sensible y sentimental, sufriente y ávido de comprensión.
Luego están las cartas que por años se escribió con quien fue su maestro en la École Normale Supérieure y que se convertiría en un gran amigo, a quien Derrida, ni en los momentos más difíciles, abandonó: Louis Althusser. Derrida nunca lo pasó bien en la École, volvía a sufrir las mismas crisis que le habían provocado las presiones del liceo, y a Althusser, un profesor joven y desconocido entonces, siempre lo sintió cómplice. Althusser mismo padecía sus propios males y se veía obligado a abandonar la École cada cierto tiempo. Derrida lo considera un compañero en el estado melancólico que lo embarga, una vez más ante las obligaciones de la agrégation: “La filosofía –y lo demás, ya que también está lo demás y es cada vez más importante– sufre, sufre por este cautiverio agregativo, al punto de que corro el riesgo de haber contraído ya una especie de enfermedad crónica como la tuya. ¿Crees que nos curaremos por completo algún día?”.
Hay correspondencias que Derrida utiliza para desplegar sus opiniones políticas, como la que dirige a Pierre Nora tras escribir este su libro sobre los franceses en Argelia después del estallido de la guerra, donde Derrida se pone en la línea de Camus para defender la idea de una república franco-musulmana y matizar así las opiniones marxistas en boga entre los intelectuales de París.
Y están las cartas que intercambia con quien fuera por algunos años su profesor en la École y con quien mantuvo una relación difícil, marcada por encuentros y desencuentros, y largos años de absoluta distancia: Michel Foucault. En esas misivas articula su proyecto vital, la búsqueda de “un tipo de escritura filosófica donde pueda decir ‘Yo’, contarme sin vergüenza y sin las delicias de un Diario metafísico”.
Probablemente dos de los libros más apreciados por su autor, así como los más cuestionados por la crítica filosófica, sean Glas (1974) –análisis de la obra de Hegel a partir de una lectura de un texto de Jean Genet– y Circonfesión (1991), especie de autobiografía oblicua. En ambas obras, Derrida rompe con el formato clásico del tratado filosófico, introduce un “yo” que acompaña el análisis de ideas y privilegia un tono literario. La filosofía analítica anglosajona –Searle, Chomsky y Rorty– nunca logró reconciliarse con ese estilo tan particular de escribir, viendo mera palabrería en unos juegos que se escaparían por completo al rigor y a la lógica de la Filosofía (así, con mayúscula).
La escritura de una correspondencia profusa parece haber formado parte de la manera de relacionarse de Derrida con otros, consigo mismo, con la escritura, con el estado de las cosas. Cuando el filósofo comienza a ganar fama y a adquirir cada vez más compromisos –académicos y editoriales–, sufre por la falta de tiempo para escribir con dedicación cartas largas. Se siente en falta con sus amigos, y la sustitución de la palabra escrita por el teléfono no termina nunca de satisfacerlo.

Junto a su esposa, Marguerite Aucouturier, en Cerisy.
Filiaciones y rechazos
Por la biografía también se pasean varias de las figuras más atrayentes de la intelligentsia francesa de los años 60 y 70. La lista es larga e incluye, entre otros, a Pierre Bourdieu, Paul Ricoeur, Julia Kristeva, Philippe Sollers, Maurice Blanchot, Jacques Lacan, Elisabeth Roudinesco, Sarah Kofman. De algunos se hizo amigo (Jean-Luc Nancy); con otros, en cambio, lo unió la inmensa admiración que sentía por sus obras (Edmond Jabés, Emmanuel Lévinas, Jean Genet). Y están las enemistades, los resentimientos y resquemores, como con Sollers y Kristeva, con Foucault y Lacan.
Sabida es la importancia que Derrida otorgó dentro de sus preocupaciones al don, a la hospitalidad y a la amistad. Derrida era, así lo atestiguan sus cercanos, un buen amigo; preocupado y sensible a las necesidades de los otros. Pero también era demandante, requería de incondicionalidad y apoyo, y a quien no gustaba el disenso, sobre todo en lo que a sus textos se refería. Sus enemistades más espectaculares así lo demuestran.
Cuando Michel Foucault publica su Historia de la locura, Derrida queda muy impresionado por la contundencia de la obra y se lo expresa en varias ocasiones a su autor. Decide escribir algo y elige el breve análisis que Foucault dedica al pensamiento cartesiano. En una conferencia dictada en el Collège Philosophique en 1963, Derrida termina por deconstruir –con todas las herramientas que le son propias a su forma de leer– las tres páginas foucaultianas sobre Descartes. Foucault se encuentra entre el público y debe escuchar cómo Derrida desgrana su lectura de Descartes, para terminar cuestionando toda la noción de locura que sostendría el proyecto de Foucault.
Aunque al principio Foucault se muestra lleno de agradecimiento por la exhaustiva lectura, una década más tarde atacará de lleno el proyecto de la deconstrucción derridiana que, según Foucault, mantiene la idea de la filosofía como una ley, frente a la cual se falla y se reprueba, y agrega estas reflexiones como apéndice a la reedición de su Historia de la locura. Los dos pensadores dejarán de hablarse por décadas.
Si bien Derrida siempre sintió que las ideas psicoanalíticas puestas en juego por Lacan formaban parte de los grandes acontecimientos intelectuales de su época, nunca tuvo buenas relaciones con él. Los dos pensadores se encuentran en el famoso seminario de Baltimore –el punto de partida de la así llamada French Theory–, donde no logran empatizar. Lacan acusa a Derrida indirectamente de robo de ideas y plantea que es él, el primero en desmitologizar la idea de origen. El punto de cruce entre la deconstrucción derridiana y el psicoanálisis lacaniano es, justamente, la desconfianza frente a cualquier pensamiento que reivindique una esencia y un origen. Aunque nunca hubo una pelea abierta, Lacan no dejó de hacer sentir a Derrida que él era más importante.
El seminario de Baltimore –y el irrestricto apoyo de Paul de Man– marcará la entrada de Derrida a Estados Unidos, país que se convertiría en su segunda o tercera patria y, sin lugar a dudas, en el espacio que proyectaría su fama mundial (y esto en momentos en que Derrida aún luchaba por reconocimiento y una posición universitaria estable en su país).
Cuando a De Man le enrostran su simpatía juvenil hacia el nazismo, tras el reflote de algunos artículos publicados en la prensa belga, Derrida antepone la amistad y el respeto profesional. Y cuando se devela el pasado nazi de Heidegger, privilegia su admiración filosófica.
Lacan acusa a Derrida indirectamente de robo de ideas y plantea que es él, el primero en desmitologizar la idea de origen. El punto de cruce entre la deconstrucción derridiana y el psicoanálisis lacaniano es, justamente, la desconfianza frente a cualquier pensamiento que reivindique una esencia y un origen. Aunque nunca hubo una pelea abierta, Lacan no dejó de hacer sentir a Derrida que él era más importante.
Vida, escritura y secreto
En una entrevista concedida a Mauricio Ferraris, Derrida reflexiona acerca del secreto y la importancia que tiene para su obra. Derrida piensa el secreto en su máxima radicalidad, es decir, en tanto fondo indecible de todo lenguaje. Habría algo que permanece en el plano de lo innombrable, que no tiene cabida en el orden de las palabras, pero que es la condición para cualquier intento de comunicación. El secreto último referiría a la muerte: algo que nos vuelve comunes con otros seres humanos, pero que no entra en una posible lógica de la palabra. Estas teorizaciones en torno al secreto se vinculan con la demanda de un cuidadoso resguardo de la intimidad, cuya invasión pasa por la violencia.
El correlato existencial es la larga relación amorosa que mantuvo con la filósofa Sylviane Agacinski. Derrida se había casado en 1957, a los 27 años, con Marguerite Aucouturier, con la que tuvo dos hijos y con quien mantuvo un matrimonio armonioso hasta su muerte, en el año 2004. A Agacinski la conoce en su seminario e inician una relación amorosa en 1972. Según palabras de Jean-Luc Nancy, el ambiente de la época, los encuentros y seminarios que se celebraban, estaban cargados no solo de entusiasmo intelectual sino también de sensualidad y erotismo. De hecho, Derrida había ya tenido algunas aventuras y se le conocía su halo de seductor. Pero la relación con Agacinski cobró una importancia distinta y tendría consecuencias muy diferentes.
Derrida y Agacinski se vieron por más de una década –era una especie de secreto a voces que conocían no solo los amigos más cercanos, sino también Marguerite y los dos hijos–, y en 1984 Sylviane queda embarazada, decidiéndose por tener al niño, que se llamará Daniel. Derrida solo vio un par de veces a ese hijo; aunque, impulsado por la propia Marguerite, lo reconoció oficialmente.
Este verdadero acontecimiento marcaría el final de su relación con Agacinski. Ella primero se hace cargo sola de la crianza de Daniel, para luego compartirla con su marido, Lionel Jospin, futuro primer ministro de Francia. Es durante la campaña presidencial de este, y sobre todo durante su mandato, que el secreto que Derrida más quiso mantener oculto, sale a la luz pública. La ruptura con Sylviane será feroz y definitiva.
El secreto, el silencio, la imposibilidad de la confesión total, están en el centro de las preocupaciones filosóficas de Derrida. Quizás sea esta afición la que, a su vez, lo inclinó siempre al decir oblicuo de la literatura y a la resistencia a pensar la filosofía en términos sistemáticos.
La obra de Derrida se caracteriza por su diseminación, por el carácter ensayístico e incluso poético, por la búsqueda de un tono personal que acoja el yo más allá de sus coordenadas biográficas y por reconocer en la escritura un proceso tanto de develación como de ocultamiento.
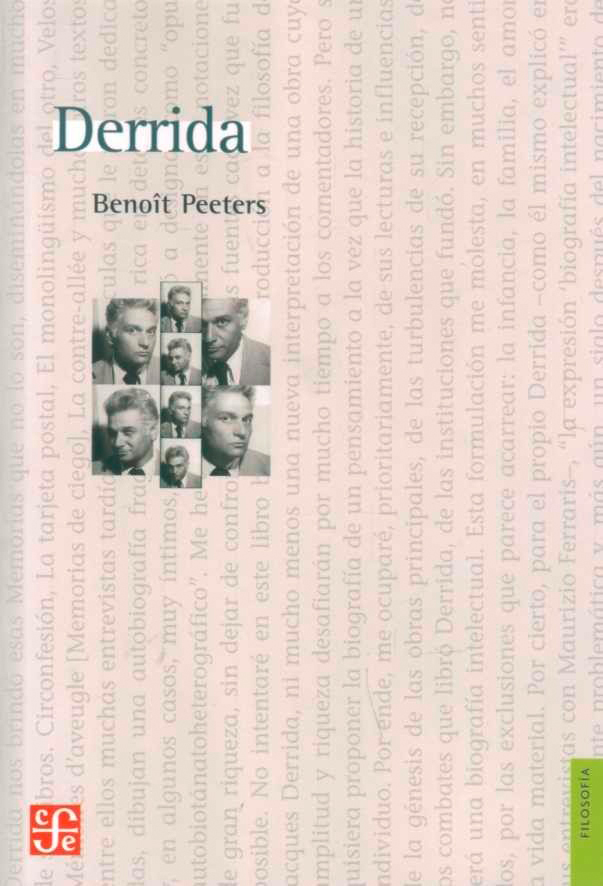
Derrida, Benoît Peeters, FCE, 681 páginas, $29.900.


