
Demasiada inocencia
Los inocentes al poder, el último libro de Daniel Mansuy, repasa los principales postulados del Frente Amplio (o de la generación que cuajó en él) desde su irrupción en 2011 hasta el presente. Lo que emerge de ese recorrido se parece bastante a un museo de la superchería: una década entera de predicamentos que resultaron inservibles a la hora de gobernar, pues habrían emanado de un altruismo espurio. No obstante, para el autor de esta reseña, queda pendiente un balance del rol propiamente político que ha jugado esa generación en el Chile reciente.
por Daniel Hopenhayn I 22 Enero 2026
Hace tres o cuatro años, un libro como Los inocentes al poder habría suscitado toda clase de réplicas y descargos. Publicado, sin embargo, en un período de fatiga intelectual, de creciente desconfianza en el poder de las ideas, el ensayo de Daniel Mansuy apenas ha sido respondido. En parte, tal vez, porque el autor se adelantó a un debate que la izquierda debiera enfrentar cuando el actual gobierno termine. Su propia vehemencia, además, puede haberlo privado de lectores que en otro momento valoraron su libro sobre Allende y la Unidad Popular, de vocación más ponderada. En cualquier caso, que esta “crónica de una generación” quede sin respuesta no va a ser sostenible, puesto que se trata de una crítica demoledora —sostenida en argumentos para nada triviales— a la biografía completa de una tribu política.
El texto repasa los principales postulados del Frente Amplio (o de la generación que cuajó en él) desde su irrupción en 2011 hasta el presente. Para ello cita profusamente a sus protagonistas políticos e intelectuales. Lo que emerge de ese recorrido —leído desde hoy, por cierto— se parece bastante a un museo de la superchería: una década entera (2011-2021) de predicamentos y sentencias que resultaron totalmente inservibles a la hora de gobernar, y no por mala suerte. Lo peor es que ni siquiera se puede acusar a Mansuy de pasarse de listo en la elección de las citas (ni de conformarse con Google: sorprende la variedad de fuentes). Por lo general, son afirmaciones de personajes relevantes y que resumen varios de los ejes discursivos sobre los cuales el Frente Amplio montó su identidad. Y si bien el intérprete maximiza los alcances de algunos enunciados, prescindir de ese recurso —y de cierta adjetivación dramática— le hubiera dado más solidez a su aparato conceptual, no menos.
La inconsistencia ideológica, para decirlo en breve, queda acreditada. Sin embargo, Mansuy no remite esa inconsistencia a una crítica liviana del neoliberalismo ni a una interpretación sesgada del malestar social. El extravío fundacional de la nueva izquierda, y la causa profunda de sus recientes fracasos, habría sido una mala comprensión de la representación política. Vale decir, la idea de que los “pactos de la transición”, culpables de haber escindido política y sociedad, debían ser desbordados por una ciudadanía organizada que desconfía de la mediación y vuelve por sus fueros a representarse a sí misma, con los movimientos sociales —y no las instituciones representativas— como fuente de la legitimidad democrática. Para el autor, “esta es la idea central del ciclo que se abre en 2011”. Se aspiraba a restituir el conflicto político en nombre de los “excluidos”, pero la disputa no se centró en los intereses de esos grupos, sino en la pureza y autoridad de su agencia. ¿Fue esa, desde el comienzo, la idea central? Por lo menos fue la que llegó con más impulso a la Convención Constitucional, donde “la izquierda pagó —al contado— todos y cada uno de sus errores de apreciación”.
Pero ese no es todavía el fondo de la cuestión. La tesis que inspira a Mansuy es que esos errores de apreciación, más que desaciertos intelectuales, fueron el resultado de algo peor: un altruismo espurio. “Esas convicciones no buscaban transformar el mundo, sino confortar moralmente a quienes las enunciaban”, apunta. Los lapidarios diagnósticos, las desafiantes consignas de los cuadros frenteamplistas, habrían sido antes que nada “un lente para contemplarse a sí mismos”, en tanto portadores de una nobleza perdida y de una virtud perentoria que avalaba su incursión en las aguas turbias de la política: la inocencia.
Entre los incontables efectos que el autor atribuye a esa “pulsión de inocencia”, el más importante es haber transformado el rechazo a las mediaciones en un reflejo innato, puesto que “la inocencia no acepta transacciones con la oscuridad del mundo”. Aquí estaría la explicación de una política que, no obstante su acervo ideológico, una y otra vez disuelve su consistencia en el acto performativo: el representante, siempre bajo sospecha, necesita poner su inocencia en escena, evidenciar que no la ha perdido, así como apelar insistentemente a los símbolos para resistir a las impurezas de la realidad. Es lo que habría hecho el presidente Boric el 18 de octubre de 2024, en aquel desastroso punto de prensa donde intentó explicar su manejo del caso Monsalve. La anécdota, en estas páginas, adquiere el rango de parábola: el consecuente Gabriel, con tal de certificar que no mentía, hizo todo lo necesario para transformar una crisis en una catástrofe. Enfrentado a un dilema político, pretendió salir del paso esgrimiendo una cualidad personal —su sinceridad— y ese error, para Mansuy, no define a un novato, sino a un narciso: “Gabriel Boric está obsesionado con su inocencia, y por eso intenta mostrarlo todo. (…) Quiere demostrarle al país —y a sí mismo— que el ejercicio del poder no lo ha cambiado, que podemos seguir confiando en él”.
Tomás Moulian, en los pasajes más revisionistas de Chile actual. Anatomía de un mito, le imputaba a la Unidad Popular un “síndrome de autenticidad discursiva”, así como “una ilusión de transparencia comunicativa”; falencias originadas, según el sociólogo, en el deseo de ser la antítesis de sus adversarios, percibidos como estrategas y calculadores. La coincidencia es casi textual cuando Mansuy, repetidamente, cuestiona la ilusión de “transparencia total” que abonaría la cultura política de la generación 2011. Pero salta a la vista una diferencia. Allí donde la idealización observada por Moulian se refería a un sujeto colectivo (“el pueblo no engaña ni miente”), la que describe Mansuy corresponde a “una hipertrofia del ego que conduce a poner el propio yo como objeto exclusivo de atención”. Es lo que aborrece del ritual performático: “En el centro ya no están la república ni la historia, y tampoco las instituciones. En el centro se encuentran quienes se sienten obligados a dar constante prueba de su inocencia. Ellos son el espectáculo que se ofrece a nuestros ojos, ellos agotan el fenómeno”. A modo de ilustración se recogen, entre otros ejemplos, un par de fragmentos antológicos del diputado Winter.
Como se ve, el diagnóstico es severo. Y si bien el autor ha elaborado un enfoque interesante, urdido con sagacidad, también ha corrido riesgos al hacer de la pulsión de inocencia el hilo que enhebra su análisis. Por lo pronto, no es claro si los inocentes fingen esa condición para lograr sus fines o si genuinamente quieren sentirse tales. Para Mansuy, al parecer, ambas cosas serían ciertas. Así puede afirmar que Boric “necesita sentir que es inocente”, pero también que su triunfo electoral “se erigió sobre una formidable trama de equívocos que él mismo tejió con el exclusivo fin de llegar al poder”, por citar uno entre varios juicios similares. Es natural preguntarse cómo hace el personaje para convencerse de su inocencia al mismo tiempo que planifica el modo de deshacerse de ella.
El extravío fundacional de la nueva izquierda, y la causa profunda de sus recientes fracasos, habría sido una mala comprensión de la representación política. Vale decir, la idea de que los ‘pactos de la transición’, culpables de haber escindido política y sociedad, debían ser desbordados por una ciudadanía organizada que desconfía de la mediación y vuelve por sus fueros a representarse a sí misma, con los movimientos sociales —y no las instituciones representativas— como fuente de la legitimidad democrática.
Sin embargo, el mayor riesgo de evaluar a un político por sus rasgos de carácter es perder de vista, precisamente, al político. Puede que Mansuy tenga razones para proponer, apoyado en Kundera, que el Frente Amplio encarnó un tipo ideal de “monistas apasionados y mensajeros de lo absoluto: creen que la transacción los ensucia, que no es digna de su carácter impoluto”, cosmovisión que engendra “figuras rígidas en política”. El problema es que Gabriel Boric no ha sido una figura rígida en política, sino una radicalmente maleable, de lo cual este libro ofrece un cúmulo de evidencias.
Otro tanto ocurre cuando el autor, con su habitual prestancia en el terreno de las ideas, recurre a los argumentos de la izquierda intelectualmente más pura (el autonomismo ligado a Carlos Ruiz, el PC) para ilustrar cómo el Frente Amplio, escalón tras escalón, ha desechado la coherencia entre su ideario y sus estrategias. La exposición es contundente, pero se exime de sopesar si acaso el Frente Amplio, aferrado a esa coherencia, se hubiera también aferrado a la permanente postergación de sus objetivos políticos (sí, disputar el poder). O si el mismo Gabriel Boric, poniendo la consistencia por delante, debió abstenerse de firmar en solitario el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre, acción descrita aquí como “la confirmación de su fracaso teórico y político”, por ser propia de un “rostro” que deserta de la lógica del movimiento social. El dictamen presupone que preservar la democracia institucional y habilitar una asamblea constituyente eran éxitos ajenos a su doctrina, o que no valían un rasguño a “la idea central”.
En definitiva, es la repulsa simultánea de la pretensión de inocencia y de la flexibilidad táctica, del culto a la identidad propia y de la traición a esa identidad, lo que por momentos hace difícil aquilatar este ensayo. Ambas críticas se suceden de tal modo que Boric “no tuvo escrúpulos” en cambiar su discurso para la elección de segunda vuelta, pero se refugió en su inocencia una vez que la ganó; se negó a tomar nota de la realidad cuando designó solo a cercanos en su primer gabinete político, pero su realismo careció de explicaciones cuando nombró a Mario Marcel en Hacienda… En otras palabras: ni atisbos de pureza, pura política.
¿Cuál es, entonces, el denominador común de todas estas objeciones, por más que cada una sea atendible en su mérito?
“Nuestra historia no anota un presidente cuyo mandato esté tan lejos de aquello que prometió”, constata Mansuy, aunque es improbable que él prefiriese el cumplimiento de tales promesas. Lo que en realidad impugna, lo que no quiere dejar pasar, es que la generación gobernante, en lugar de asumir que su paso por el poder le asestó un profundo quiebre narrativo a su identidad (y dar cuenta, entonces, de la insolvente trayectoria), realice “ingentes esfuerzos para convencernos de que tal quiebre nunca existió”. De ahí que los zigzagueos de Boric, su adecuación a las circunstancias, no sean valorados como síntomas de madurez o de responsabilidad. Más bien, el ensayista reconoce en el presidente al intérprete más hábil de un guion inadmisible: sacrificar el relato original en su gestión, pero a la vez sostenerlo en sus gestos. Establecer la invalidez de esa operación, a la vez ingenua y ladina, parece ser el verdadero nudo argumental de esta polémica cuyo objeto, desde luego, no es simplemente dilucidar las contradicciones del Frente Amplio, sino también apuntalar un juicio histórico. De hecho, abundantes notas a pie de página dejan constancia de declaraciones irresponsables y de conductas que hoy harían sonrojar a sus protagonistas, con el legítimo afán de documentar una historia que, si esta lectura se impone, será la historia de un embuste, premeditado o no tanto.
Bajo esas coordenadas, Los inocentes al poder deja pocos cabos sueltos. Queda pendiente, sin embargo, un balance del rol propiamente político que ha jugado la generación del Frente Amplio en el Chile posterior a 2011. ¿Han sido agentes de desestabilización, de envilecimiento del debate, o contenedores de un proceso político desbordado que nadie más estaba en condiciones de canalizar? Bien se puede conjeturar, por ejemplo, que si Boric y compañía no hubieran sido quienes han sido, el país habría enfrentado una segunda vuelta entre Daniel Jadue y José Antonio Kast, con misteriosas consecuencias en aquel momento de crispación y algarabía constitucional. O aventurar que el mismo Boric, por medio de esos guiños identitarios que le procuran la fidelidad de su tribu, ha conseguido involucrar a su generación en una cultura institucional de la que carecía, llegando a justificar las transacciones y los ejercicios de autoridad que ayer condenaba por principio. Si algo de esto es cierto, habría que preguntarse si Boric, con sus irritantes vaivenes, o gracias a ellos, ha sido a la larga un mediador entre generaciones y culturas políticas. Y si acaso podría haber cumplido ese papel exhibiendo la estatura que le reclama Mansuy; por ejemplo, admitiendo al comenzar su gobierno que el proyecto transformador ya no tenía cabida, que el relato originario tendría que ser desahuciado. Por lo demás, ¿qué político prudente hace eso?
Este tipo de interrogantes exceden el marco del libro, pues los inocentes solo comparecen ante su propio espejo (ellos agotan el fenómeno). Así, tampoco es necesario apreciar los fenómenos análogos que proliferan en el resto del mundo, ni proyectar en una perspectiva epocal más amplia las tendencias culturales que el frenteamplismo habría infiltrado en nuestra vida política. En su lugar, Mansuy lamenta la abdicación de la centroizquierda, según la nunca comprobada tesis de que ese sector habría puesto un dique a los discursos impugnatorios si en vez de plegarse a la crítica de los jóvenes los hubiera confrontado (visión simétrica a aquella que percibe, desde la izquierda, que el individualismo se impuso en Occidente cuando la Tercera Vía se entregó a la ola neoliberal).
Con todo, las observaciones precedentes, aun si tuvieran asidero, no son la respuesta que demanda esta crónica. Respuesta que, desde luego, debieran ofrecer los aludidos en cuanto dejen el gobierno y les toque hacer, de sus dos pasados, una sola historia. “Entre comprender el mundo y preservar su identidad, escogieron lo segundo”, sentencia Mansuy. Aquí hemos sugerido que, atenazado por el poder, el gobierno de Boric escogió las dos cosas. Pero es evidente que al equilibrista se le acaba la cuerda y que esa identidad deberá ser sometida al horror del espejo. Quizás el resultado no sea tan calamitoso como esperarían sus críticos; pero sin duda el peor escenario, la más sombría confirmación de que Mansuy ha dado en el clavo, sería cualquier asomo de lo que él pone en estas palabras: “Es cierto que no fuimos capaces de transformar el mundo, pero lo relevante es que el mundo tampoco nos transformó a nosotros”.
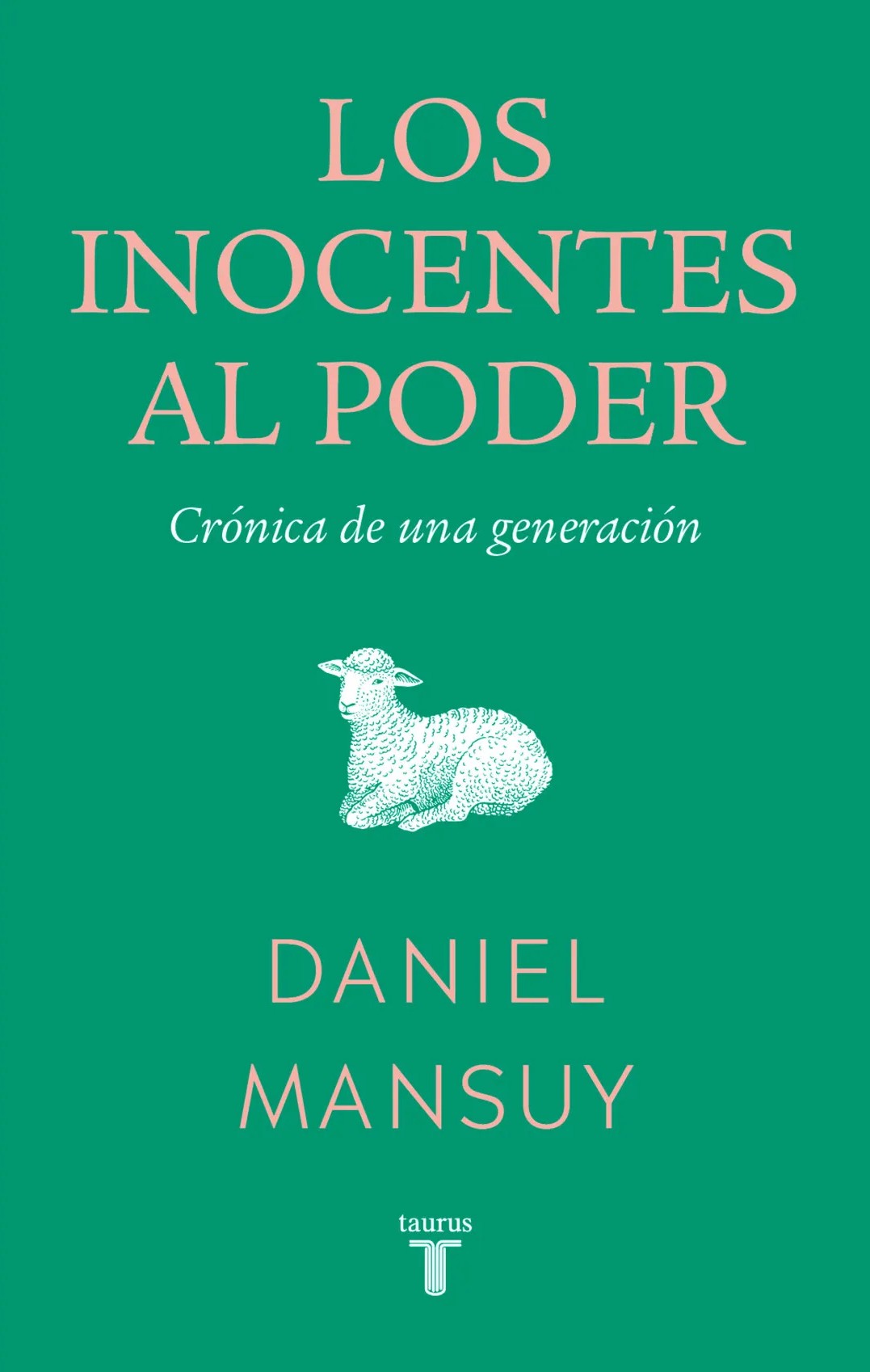
Los inocentes al poder. Crónica de una generación, Daniel Mansuy, Taurus, 2025, 221 páginas, $18.000.


