
En último trámite: Martín Cerda y el ensayo
Lo que hizo Cerda en La palabra quebrada es lo que anuncia ya en su subtítulo: un ensayo sobre el ensayo. Lleva a cabo una meditación sobre el género con las herramientas y modos del propio género. Trata sobre cómo tratar todo lo existente, desde las palabras hasta el ensayo mismo, pasando por la memoria, la envidia, la literatura como modo de “introducir un radical desequilibrio entre el hombre y el mundo”, la vanidad, las calles.
por Vicente Undurraga I 4 Mayo 2023
En el prólogo a esta nueva edición de La palabra quebrada, Marcela Fuentealba repara en un detalle elocuente en la escritura de Martín Cerda: el uso reiterado de la expresión “en último trámite”, que es como decir hoy “en definitiva” o “sumando y restando” o “al final del día”, algo así. Y advierte que ese uso muestra “que son varias las fases de ese tiempo de pensar”.
Y es que el ensayo es escritura en el tiempo. Pensamiento en curso. Proceso —búsqueda—, no sentencia. Pensamiento y despensamiento, sostiene Cerda. Así, el último-trámite sería, más que un punto final, una cuenta transitoria. “Último” en el sentido de “más reciente”, no de “terminal”. Un sumando y restando que no acaba la operación, solo la actualiza y proyecta. Un balance, no un balazo. Un final del día al que seguirá indefectiblemente una noche y otro día en los que el ensayista seguirá dando “la brazada del náufrago”, explorando “las pistas del posible curso del mundo”.
Nacido en Antofagasta en 1930, Cerda estudió en los Padres Franceses de Viña del Mar, derecho en la Universidad de Chile y filosofía en Francia, donde decía haber sacado “carnet de existencialista”. Escribió siempre en diarios y revistas y vivió, además de dos temporadas largas en Venezuela —participó ahí de la legendaria editorial Monte Ávila—, en Santiago y hacia el final de su vida en Punta Arenas, donde un incendio destruyó su biblioteca y los manuscritos de los libros que tenía proyectados. “Estoy saliendo de la violenta depresión que me produjo la pérdida de varios años de trabajo”, le escribiría a su amigo, el poeta y crítico venezolano Guillermo Sucre, pero al cabo de poco, en 1991, murió tras sufrir un infarto y un derrame. Años antes, en 1982, cuando ya tenía más de 50, había publicado este primer libro, La palabra quebrada, que obtuvo entre otros el Premio Municipal de Santiago y que después continuaría en su segundo libro, Escritorio.
Lo que hizo Cerda en La palabra quebrada es lo que anuncia ya en su subtítulo con meridiana claridad: un ensayo sobre el ensayo. Al tratar el ensayo sobre todo lo existente, un ensayo sobre el ensayo trata sobre cómo tratar todo lo existente, desde las palabras hasta, nada menos, el ensayo mismo, pasando por la memoria, la envidia, la literatura como modo de “introducir un radical desequilibrio entre el hombre y el mundo”, la vanidad, las calles.
No se queda corto en alcances, pero su centro es el ensayismo; lleva a cabo una meditación sobre el género con las herramientas y modos del propio género. La fragmentariedad, entonces, es forma y contenido desde el principio, desde el título mismo: La palabra quebrada. Fragmentos no entendidos como restos o escolios de textos mayores ni como apuntes o esbozos para futuros tratados integrales, sino como unidades en sí mismas, “un modo de mirar y valorar el mundo”. De escudriñarlo y desentrañarlo. De dar la mejor cuenta posible de su multiplicidad y complejidad. Por eso se permitía, como apuntara Martín Hopenhayn hace años, “la licencia de la discontinuidad. Más aún, la trabaja deliberadamente para contrastarla con un mundo que se pretende totalizador y, por lo mismo, aprisiona”.
Cerda articuló así una larga reflexión sobre la forma del ensayo, sobre el ensayo como forma —entendida como el “principio de estructuración que permite al escritor aprehender, ordenar y exponer esa región de la realidad que se propuso reconocer”. Una forma, la del ensayo, marcada a fuego por la ironía y por el hecho de tratar siempre sobre otras formas: vidas, libros, obras de arte. Es un comentario, todo ensayo, tal como la crítica (“descripciones de descripciones”, las llamaba Pasolini). Pero es un comentario abierto, digresivo, exploratorio, y en esa medida creativo, no un conjunto de cláusulas o un glosario. Por eso, tal vez, Cerda arremete con firmeza contra lo que llama “la falsa ensayística”, la producción de “libros útiles” y, sobre todo, de “libros superfluos”, que al no ser de ficción a menudo son por defecto catalogados de ensayo, sin tener ni sus vacilaciones ni sus intrepideces, disidencias y perspicacias: comunicaciones de temporada, compendios de generalidades con buen eco, papers y demás prosas de servicio.
El ensayo es para Cerda ante todo un despensar lo pensado. Pero en serio, radicalmente, no discutiendo con caricaturas de refutación regalada. Un desmontaje delicado y perspicaz de ideas recibidas. Un buen ensayo ha de airear nociones fijas y quebrar cerrazones conceptuales, torcerles el cuello a los lugares comunes.
El ensayo se juega en buena medida en la escritura misma, en cómo se escogen las palabras y se las articula para hacerlas decir de manera iluminadora y vivaz —elegante, dirá Cerda citando a Ortega— no solo lo pensable, sino lo hasta entonces impensable, lo no obvio. Por eso, como queda dicho, el ensayo es para Cerda ante todo un despensar lo pensado. Pero en serio, radicalmente, no discutiendo con caricaturas de refutación regalada. Un desmontaje delicado y perspicaz de ideas recibidas. Un buen ensayo ha de airear nociones fijas y quebrar cerrazones conceptuales, torcerles el cuello a los lugares comunes. Por eso, dice el autor, el ensayo está siempre en problemas. Trata con ellos. Es problemático. No zanja; aborda, abre.
Algunos problemas que marcan la deriva que toma La palabra quebrada y que Cerda escruta con lucidez que el tiempo no arruga son cuestiones que en 1982 seguro han de haber tenido, en Chile y el continente, resonancias poderosas: la violencia, el fanatismo (“esa epilepsia de las ideas”), los extremismos ideológicos, el deseo utópico, la razón y el terror, o la razón cuando deviene amenaza y terror. Y también los modos burgueses y la cotidianidad como “común trasfondo del ensayo”. Y entre divagaciones sobre la novela, las ciudades, el testimonio y los diarios, pobladas siempre de abundantes citas, van y vienen sus figuras tutelares: Lukács, Adorno, Kafka, Jünger, Benjamin, Benn, Blanchot, Barthes. Y antes Bacon, Montaigne, Nietzsche, Freud. A propósito, la idea moderna de autor, de autoría en relación con un público y un sistema de circulación, es también un foco del libro.
En la tercera de sus cuatro partes, La palabra quebrada se detiene en la casa como “espacio biográfico”, ahí donde la vida tiene lugar y que el ensayo hace tan a menudo su objeto y su modelo. Ese lugar donde se escribe y se lee, se vive. Caso emblemático el del escritor italiano Mario Praz y su autobiografía contada a través de la historia de su casa y los muebles y objetos que la conformaban.
Muebles, mesas de trabajo, escritorios, vidas, todo le sirve a Cerda para hablar del ensayismo en este libro. Todo, menos la tradición de su propia lengua. Imposible no reparar en eso. Porque en este ensayo apenas se considera la prosa de la lengua. Por España aparece el gran Ortega y Gasset, Julián Marías y sería. No se ven ensayistas latinoamericanos. Ni siquiera se echa aquí mano a los chilenos, ni a los poetas, que conforman, como dijera otro ensayista local, la más alta forma de pensamiento chileno. Esto es llamativo, porque el mismo Cerda tantas veces abordó autores nacionales, antes y después de publicar este libro, en sus escritos periodísticos compilados en volúmenes póstumos (la mayoría a cargo de Alfonso Calderón): Joaquín Edwards Bello, Gonzalo Rojas, José Donoso, Adolfo Couve y Juan Luis Martínez, entre otros. Lo mismo las cuestiones de la vida chilena, por ejemplo el saber reír, del que habló en ese notable escrito titulado “Éramos un pueblo alegre”, recogido póstumamente en Escombros: “Ni el tonto grave, ni el aguafiestas, ni el solemne huemul fueron nunca bien recibidos en ninguna parte, porque andar con la cara seria era casi lo mismo que estar enfermo. El bromista fue siempre, en cambio, recibido con los brazos abiertos hasta en los velorios”.
Y aunque tampoco sea el humor una presencia activa en este libro, como sí lo es en otras páginas que escribió, no se impone ninguna pesadez porque Cerda tiene cierta serenidad e ironía, dadas tal vez por la claridad de un razonado escepticismo, de un recio desapego ideológico. Todo esto puede responder a lo que apuntara Guillermo Sucre en el precioso texto que le dedicó tras su muerte: “Asumir lo trágico de la condición humana: esta es, para mí, una de las lecciones del ensayismo de Martín Cerda”.
En último trámite, La palabra quebrada mantiene intacta su vivacidad, su aguda indagatoria ética y su fuerza crítica que pasa, según el favor del viento, de la lucidez a la brillantez. Por lo que tuvo de señero, de avanzada intelectual, por cómo lee vidas y textos y los cruza, por lo que tiene de apertura y de actitud especulativa, es, en más de un sentido, un ensayo ejemplar.
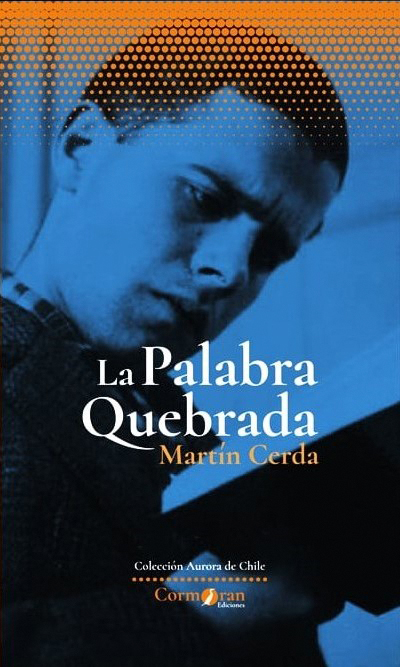
La palabra quebrada, Martín Cerda, Cormorán Ediciones, 2022, 218 páginas, $16.800.


