
Politizar la melancolía
Los fantasmas de mi vida, del crítico cultural Mark Fisher, compila una veintena de artículos fechados entre 2006 y 2016, la mayoría enfocados en la vanguardia musical británica de las últimas tres décadas. El concepto clave del libro es hauntología, neologismo que define la condición fantasmal del marxismo tras la caída del Muro: un horizonte de futuro que ha quedado atrapado en el pasado, pero que aún sugestiona al presente.
por Daniel Hopenhayn I 25 Junio 2019
“El futuro se fue”, proclamó Jorge González en el título de su disco más oscuro, publicado en 1994. La canción homónima atribuía la pérdida al golpe de Estado del 73 y a la “vuelta de tortilla” de los 90. En Los fantasmas de mi vida, Mark Fisher se refiere más de una vez al Golpe en Chile como hito precursor de la “cancelación del futuro” que luego nublaría el horizonte de toda la cultura occidental. Fue al expirar la década de los 70, dice el ensayista inglés, que el tiempo, como un tren engañado por el espejismo de una estación terminal, comenzó a ralentar su marcha. A principios de los 2000, ya se había detenido por completo.
El espejismo que engañó a la historia fue el que Fisher intentó develar en Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? (2007), libro que disparó su fama y que, según Žižek, ofrece “el mejor diagnóstico de nuestros dilemas actuales”. Se trataba, desde luego, de las mil maneras en que el “capitalismo posfordeano” ha borrado sus huellas ideológicas para presentarse como la única realidad concebible. El diagnóstico no era nuevo, pero Fisher, ni economista ni filósofo, sino un crítico cultural que se mueve sin esfuerzo entre Schopenhauer y el punk, conectó las dimensiones subjetivas y objetivas del fenómeno como nadie había sabido hacerlo. Plasticidad teórica que, reforzada por la exquisita hibridez de su estilo literario, dotó a la crítica al neoliberalismo de una vitalidad desconocida.
Los fantasmas de mi vida compila una veintena de artículos fechados entre 2006 y 2016, la mayoría enfocados en la vanguardia musical británica de las últimas tres décadas. Desconocer las referencias, sin embargo, rara vez nos aleja del texto. Oportunamente, además, la edición en castellano, a cargo de Caja Negra, excluyó algunos artículos del original –demasiado locales− e incorporó otros que resultan fundamentales para seguir al último Fisher, luminoso y trágico, dueño de una lúcida esperanza que –ahora lo sabemos− no alcanzaría para evitar su suicidio, ocurrido en enero de 2017.
El concepto clave del libro es hauntología, formulado por Derrida (pensador al que Fisher, en todo caso, estima “decepcionante”) en Espectros de Marx (1993). El neologismo pretendía definir la condición fantasmal del marxismo tras la caída del Muro: un horizonte de futuro que ha quedado atrapado en el pasado, pero que aún sugestiona al presente.
Nacido en 1968, Fisher no tiene edad para añorar la utopía del comunismo ni el mito redentor de la Revolución, pero sí el relato de la modernidad asociado a un progreso creciente, a la permanente conquista de un futuro siempre abierto. Neomarxista antes que socialdemócrata, se cuida de extrañar demasiado el viejo Estado de bienestar. Su nostalgia se arraiga en lo que llama “modernismo popular”: la contracultura londinense de los años 60 y 70, creadora, segura de sí misma y con conciencia de clase (en los 70, dice, “la cultura se abrió a la inventiva de la clase trabajadora de un modo que es apenas imaginable hoy para nosotros”); el masivo frente de experimentación que formaban la escena musical, el pop art, la TV pública, el cine, el cómic y la literatura de vanguardia, y donde el avance del tiempo quedaba asegurado “por un delirio recombinatorio que nos hizo sentir que la novedad estaría disponible infinitamente”.
Pero luego llegaron Thatcher, Reagan, la precarización laboral, la gentrificación de los viejos barrios, la impotencia de lo colectivo, el éxito de bandas como Oasis y Blur (“un rock de chicos blancos bravucones”), la depresión post punk ante la muerte del futuro. Fukuyama circunscribió el fin de la historia a una mezcla definitiva de libre mercado y democracia liberal, pero Fisher lo extiende a una parálisis de la cultura y ofrece un ejemplo radical: si entre 1960 y 1990, cualquiera habría quedado atónito al escuchar la música popular que se iba a grabar diez años después, nada de lo grabado en el siglo XXI habría sonado extraño en 1995. “No se siente como si el propio siglo XXI hubiera comenzado”, constata Fisher, hastiado del frenético revival posmodernista que solo busca en el pasado texturas, tipografías, haciendo aún más evidente la triste verdad: como el protagonista de la película Memento, conservamos los viejos recuerdos, pero ya no podemos generar nuevos.
Fukuyama circunscribió el fin de la historia a una mezcla definitiva de libre mercado y democracia liberal, pero Fisher lo extiende a una parálisis de la cultura y ofrece un ejemplo radical: si entre 1960 y 1990, cualquiera habría quedado atónito al escuchar la música popular que se iba a grabar diez años después, nada de lo grabado en el siglo XXI habría sonado extraño en 1995.
Fisher se pregunta desde dónde romper esa inercia si la aceleración de la vida cotidiana −la fatal alianza entre el pragmatismo y la inmediatez− no parece dejar espacio para lo que toma tiempo: la seducción, la experimentación, la expansión de lo posible. Su primera apuesta es cultivar esa nostalgia que no deja partir a su fantasma. “La negación a abandonar el deseo de futuro”, propone, “otorga una dimensión política a la melancolía, ya que equivale a un rechazo a acomodarse a los horizontes cerrados del realismo capitalista”.
Pero transformar ese repliegue en fuerza creativa exige un segundo movimiento, aquel que Fisher considera el mayor desafío de la izquierda: volver a hacer visible la estructura social, hoy camuflada entre los discursos de superación personal que han cargado sobre el individuo todo el peso de su destino (al extremo de conseguir que “las ambiciones de la clase trabajadora fueran compradas por el oro para tontos de la cultura de las celebridades y el reality”). De ahí su llamado a politizar también la depresión. Él mismo, según cuenta, pudo lidiar mejor con la suya una vez que logró concebirla como una enfermedad, al menos en parte, social. En su caso, la de quien proviene de la clase subordinada y por eso carga con una conciencia de inferioridad indisoluble, “ontológica”; un demonio interior que sabotea todos sus esfuerzos al recordarle que lo suyo es “ser un bueno para nada”.
Los últimos textos de Fisher tienden a concluir en un llamado optimista, casi vibrante, a regenerar una conciencia de clase que devuelva a los individuos la confianza colectiva –la mística de lo impersonal− y los anime a forzar la reinvención del futuro. Las primaveras ciudadanas de 2011 alimentan su sospecha de que ahora es cuando, pues no habiendo nada ya que perder, tampoco hay nada que temer.
Pero son varios los fantasmas que no termina de conjurar. Por lo pronto, la pesadilla cultural de la izquierda en el siglo XXI: cómo reivindicar la conciencia de clase mientras se desprecia la cultura de masas. Quien añora el modernismo añora las vanguardias, placer de minorías por definición (como también lo es el modo en que Fisher disfruta la música, tan anclado en la analogía semiótica como Adorno gozando de Schoenberg). Es cierto que, hasta los años 80, el “modernismo popular” que evoca Fisher ocupó espacios de difusión hegemónicos que hoy escapan a su alcance. Pero no podríamos omitir, entre las causas de ese retroceso, la mayor capacidad que hoy tiene el gran público de pautear –control remoto y clics mediante− la oferta de los grandes medios. De poco ha servido argumentar que ese público está ejerciendo una falsa libertad: cada día está menos claro cuál sería la verdadera.
Otra pregunta ineludible es si lo que Fisher llama clase trabajadora (concepto más nítido ayer que hoy) tiene en países como Chile la nostalgia europea por ese pasado lleno de perspectivas que el neoliberalismo vino a malograr. Probablemente, no. Quizás dialogan mejor con nuestro caso las muy interesantes reflexiones de Fisher en torno a la dislocación identitaria que sufre quien accede a la movilidad social, a los espacios de la élite que desprecia y codicia al mismo tiempo. El autor admite su desazón ante la respuesta que parece predominar: el individualismo a ultranza del hiphopero que se jacta de haberles ganado a todos.
Como sea, no es fácil sustraerse a la seducción teórica de Fisher, un escritor que piensa por necesidad y cuyas páginas consiguen, no pocas veces, lo mismo que él le reclama al siglo XXI: un sonido nuevo. Para transformar ese sonido en música popular, quizás sea necesario revisar una parte de la letra, deudora en exceso del fantasma de Marx: la consigna de que las clases subordinadas ya no tienen nada que perder. Fisher escribió el último de estos artículos en 2016, y desde entonces la actualidad mundial parece obstinada en probarle a la izquierda que todavía hay bastante que perder. Y que los trabajadores del mundo, en ese caso, también pueden correr a la derecha a cuidar lo que les queda.
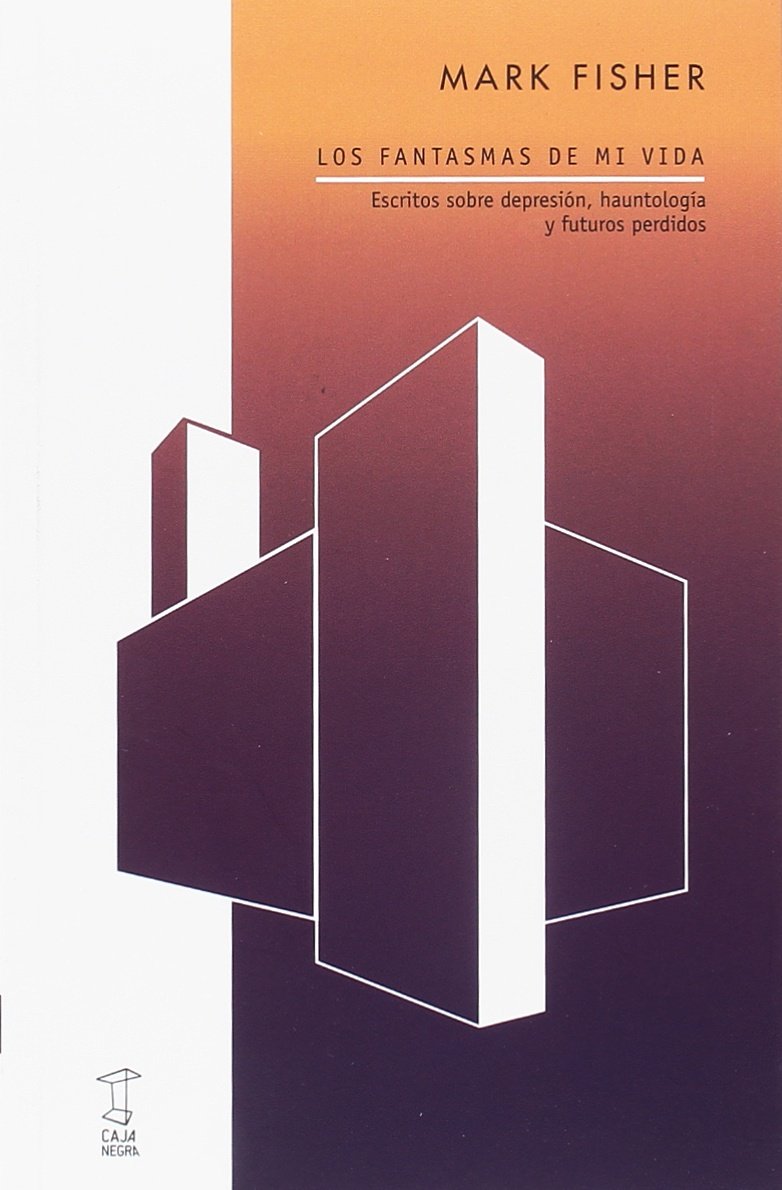
Los fantasmas de mi vida. Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos, Mark Fisher, Caja Negra, 2018, 285 páginas, $19.900.


