
El sueño de la razón produce ballenas
En Leviatán o la ballena, un hermoso ensayo, Philip Hoare habla de esos gigantes marinos para perfilar en realidad la modernidad. El libro es una oportunidad para mirarnos al espejo, para divagar sobre monstruos y miedos, vida, muerte y resurrección, mar y mitos, poder y dominio. “Sí, oh necios mortales, el diluvio de Noé aún no ha remitido: sus aguas todavía cubren dos tercios del mar”, dijo Melville.
por Juan Rodríguez M. I 1 Septiembre 2021
Llamamos monstruos a esas criaturas ajenas a nuestra normalidad, deformes y hasta amorfas, familiares pero irreconocibles, enviadas por los dioses como un augurio. Para el inglés Philip Hoare, la imagen de una ballena, “lista para emerger de las profundidades como el pulpo gigante de la película Veinte mil leguas de viaje submarino”, se encuentra entre los miedos y fascinaciones infantiles. Y quizás no solo infantiles: para nosotros, seres terrestres, el mar sería signo de lo desconocido.
En su libro Leviatán o la ballena, Hoare ve al cetáceo –el mayor de todos los animales– como algo más allá de nuestro orden, más allá de los sentidos, extraño, ajeno, sobrenatural. Una suerte de interferencia, un ruido que se cuela en medio de una transmisión radial o de una llamada por celular. “En delicada sintonía con lo que las rodea, las ballenas anuncian su presencia mediante ondas de sonar; observan a través del sonido, diagnostican el estado de un mundo que nuestra ignorancia nos tiene vedado”, leemos. Solo un 1% de la luz del sol penetra más allá de los 200 metros de profundidad, y algunos científicos especulan que las ballenas iluminan el plancton con las ondas de sonido que emiten: “En la oscuridad más tenebrosa, puede que el leviatán sepa iluminar el camino hacia su comida”.
Quizás el mar sea nuestro primer Marte y sus criaturas sean los marcianos originales; vida inteligente. “Piensen ustedes en la astucia del mar: sus criaturas más temibles se deslizan bajo el agua, sin mostrarse casi nunca, pérfidamente ocultas bajo los matices del azul más seductor”, dice Herman Melville en Moby Dick. El fragmento lo cita Hoare en las primeras páginas de su ensayo, cuando habla de la relación que tiene él con el agua –ama nadar en el mar, flotar, dejarse llevar, alejarse del mundo– y de la perturbación que todavía le produce la forma “en que el agua revela y oculta a la vez”.
“El mar es el gran desconocido”, dice Hoare. Sin embargo, Melville, en otra cita recogida en Leviatán o la ballena, apunta que “el hombre ha perdido la sensación de tremenda ferocidad que pertenece al mar desde sus orígenes”. Aunque luego advierte: “Sí, oh necios mortales, el diluvio de Noé aún no ha remitido: sus aguas todavía cubren dos tercios del mar”.
Las puertas del infierno
La paradoja, quizás el chiste negro, es que ese ser de la oscuridad que es la ballena, en especial el cachalote, fue cazado casi hasta la extinción para extraer desde su cabeza la esperma que iluminó el mundo moderno y alimentó el motor del nuevo imperio comercial que llegaría a ser Estados Unidos.
De hecho, Hoare hace un paralelo entre la caza de ballenas y la esclavitud como pilares de la economía moderna. También con la explotación asalariada.
“El ballenero –escribe– era una especie de pirata minero que extraía aceite de los océanos para alimentar los hornos de la Revolución Industrial igual que otros extraían carbón de las entrañas de la tierra. El aceite de ballena y las barbas de ballena eran mercancías de la Edad de la Máquina, y los armadores y capitanes adoptaron las mismas prácticas punitivas empleadas en los telares y las fábricas, reduciendo sueldos y provisiones para aumentar sus beneficios”.
Tras atisbar a una comunidad de ballenas, un grupo de hombres descendía de su barco en un bote en el que esperaban, quietos, en silencio, para no espantar al leviatán de 20 o más metros de largo que daba sentido a las inhumanas jornadas de navegación. Cuando aparecía una ballena, el arponero se ponía de pie en la proa: “Solo entonces, al mirar hacia el agua y a la ballena que parecía llenarle los ojos, comprendía la enormidad de lo que tenía que hacer”, dice Hoare. El hombre lanzaba el arpón, que, con un golpe sordo, se clavaba hasta la empuñadura en la grasa del animal. “Y se abrían las puertas del infierno”.
La manada de ballenas huía, “haciendo que pareciera un terremoto en el mar”. La presa se encabritaba, se sumergía para arrastrar a sus atacantes al abismo. El cabo de más de un kilómetro y medio evitaba el desastre, pero se movía a una velocidad que lo convertía en un látigo que de un golpe te mandaba al otro mundo.
“En un extremo había un animal de sesenta toneladas. En el otro seis hombres”, precisa Hoare.
Tirada por la ballena, la embarcación avanzaba a 42 kilómetros por hora. Había que dar gracias de que no decidiera dar la vuelta y arremeter contra el bote con su boca abierta. Si lo hacía, no había salvación.
El arponero dejaba su puesto al oficial a cargo. “Desenvainando su larga lanza y agarrándola por el mango con ambas manos para poder empujarla con todo su cuerpo, el oficial la hundía una y otra vez en el cuerpo de la ballena. Con la sangre cayendo a borbotones por su cuerpo negro, la desquiciada ballena trataba de defenderse abriendo y cerrando impotente sus mandíbulas. Al fin la hoja daba con los órganos vitales de la ballena: el corazón y los pulmones, alojados tras su aleta izquierda”, relata Hoare.
La cita que agrega luego el autor ahorra palabras: “Y le atravesaron el costado con una lanza”.
El Leviatán, monstruo marino que, de Melville a Hoare, hemos identificado con la ballena, Dios y diablo, también somos nosotros, la humanidad que domina el mundo, unidos en la civilización y la barbarie, con la razón o quizás la excusa de la sobrevivencia.
Como la muestra Hoare, la caza de ballenas era una locura: por el horror de los procedimientos, por el riesgo involucrado. “La mayoría de las veces, la presa era más lista que los cazadores; prueba, si es que hacía falta alguna, de la locura que supone la caza de ballenas. (…) Era una guerra, ‘un auténtico combate’, confesó un ballenero”.
Y entonces uno podría decir que la modernidad enraíza, o mejor, que nada en la locura.
Temor al caos
Thomas Hobbes, el filósofo inglés, pilar del pensamiento político moderno, imaginó un tiempo en el que los seres humanos vivíamos en plena libertad, sin otra ley que la de nuestra fuerza; un estado de naturaleza en el que todos luchábamos contra todos. El hombre, dijo, es el lobo del hombre.
Del caos o anarquía, de la naturaleza, a la que tanto teme Hobbes; de la guerra y la peste que había vivido, solo podemos resguardarnos con otro gigante, igual de poderoso y temible, el Estado, esa suma de individuos que renuncian a su libertad natural, que ceden su soberanía para temer solo a uno y no a todos.
Ese es el cuento que imagina la razón de Hobbes.
A ese Estado, única fuente de poder y temor, lo llamó Leviatán en su libro de 1651: Leviatán o la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil.
El Leviatán es un monstruo marino, quizás una ballena; en la Biblia, está asociado a Satanás y entonces a la rebelión, es la reencarnación de la serpiente que tentó a Adán y Eva: “Aquel día el señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar”, se lee en Isaías.
Y así y todo, Hobbes eligió a ese ser para calmar sus miedos: la pesadilla de un mundo sin orden le hizo imaginar a ese monstruo bíblico para nombrar al soberano, al orden. Es como hacerse del fuego por temor a un incendio.
El Leviatán, monstruo marino que, de Melville a Hoare, hemos identificado con la ballena, Dios y diablo, también somos nosotros, la humanidad que domina el mundo, unidos en la civilización y la barbarie, con la razón o quizás la excusa de la sobrevivencia.
Tras el relato de la caza y faena de las ballenas, de ese horror que contrariaba incluso a los balleneros, Hoare escribe: “Los hombres tienen que comer, igual que sus familias; (…) los ciudadanos deben poder ver por las noches. (…) Lo que antes era de la ballena, ahora era del hombre”.
De monstruos temibles, las ballenas han pasado a animales tiernos, dice Hoare. Primero los matamos, ahora intentamos salvarlos. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés), ocho de las 13 grandes especies de ballenas están en peligro de extinción o son vulnerables. Todas las amenazas a las que están expuestas son modernas, que es lo mismo que decir humanas: capturas accidentales, caza, cambio climático, colisiones de barcos, impacto de la industria, contaminación y tóxicos.
Si nuestra historia está tan ligada a la de las ballenas, uno podría preguntarse qué peligra cuando las ballenas están en peligro.
Las almas de los muertos
En Mitos de Chile, Sonia Montecino dice que en el imaginario de muchas sociedades las ballenas aparecen como monstruos marinos ligados a la resurrección. Se cuenta, por ejemplo, que “en 1870 dos ballenas destruyeron la barca en la que navegaba John Tabor, a quien, sin embargo, las mismas le salvaron la vida llevándolo sobre sus lomos hasta el puerto de Valparaíso. Tabor era amigo del mar y saludaba a la Cruz del Sur y la Osa Mayor con las palabras precisas, y entonando una canción daba la bienvenida a los albatros que se posaban en su mástil. Por eso los cetáceos no lo dejaron morir”.
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, ocho de las 13 grandes especies de ballenas están en peligro de extinción o son vulnerables. Todas las amenazas a las que están expuestas son modernas, que es lo mismo que decir humanas: capturas accidentales, caza, cambio climático, colisiones de barcos, impacto de la industria, contaminación y tóxicos.
Montecino también recuerda el relato de Mocha, la ballena blanca, la abuela de todas las ballenas, y una de las inspiraciones de Melville para escribir Moby Dick: “Muchos han intentado atraparla. Incluso, varias veces los balleneros de la caleta Quintay se organizaron para su caza, pero no hay datos que informen del éxito de su expedición”.
A Mocha dicen que hay que saludarla cada vez que se asoma en el mar. ¿Un gesto de civilidad? ¿De humanidad? John Tabor, protagonista de la leyenda que recoge Montecino, lo habría hecho.
Para los mapuches las ballenas son las que llevan las almas de los muertos hacia el Wenumapu, o Tierra del Cielo, previa retribución con cuentas de piedra o de vidrio.
Lola Kiepja, la chamana selk’nam, recitó en uno de sus cantos: “La ballena está montada sobre mí, / está sentada sobre mí. / La estoy esperando, la ballena macho. / La ballena, mi padre, está por ahogarme. / La estoy esperando”.
Tal vez todos esperamos a nuestra ballena.
En Tierra del Fuego hay una, está atrapada en un lago, y es temida hasta por el más poderoso: “Cuentan que el potente chamán Onkolxón mató con su mirada a todas las ballenas que habitaban las lagunas de la comarca, pero no lastimó a aquella, pues detentaba un poder mayor que el suyo. Onkolxón temía que la ballena pudiera partir la tierra, formar un gran río y escapar al mar abierto. Por eso rodeó la laguna y no se atrevió a perjudicarla”, escribe Montecino.
El sueño de la razón produce monstruos, y tal vez sean esos monstruos el material del que están hechos los relatos, y la escritura. Sean de vida, muerte o resurrección. La Biblia, Moby Dick, el Leviatán y otras leyendas. Los ensayos como el de Philip Hoare, quien al escribir sobre ballenas escribe también sobre él y sobre los seres humanos, esos animales unidos para dominar lo que temen, incluso a los suyos.
La ballena, parece, es la encarnación del poder, sea humano o inhumano; eso que queremos y que nos espanta.
Hobbes lo dice mejor en el Leviatán: “Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina Estado, en latín, civitas. Esta es la generación de aquel gran Leviatán, o más bien (hablando con más reverencia), de aquel dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Porque en virtud de esta autoridad que se le confiere por cada hombre particular en el Estado, posee y utiliza tanto poder y fortaleza, que por el terror que inspira es capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz, en su propio país, y para la mutua ayuda contra sus enemigos, en el extranjero”.
Cuando despertó, se había convertido en una ballena, podría decir todo cuento, parafraseando a Monterroso o a Kafka.
O sea que, dormidos o despiertos, sigue el sueño, los miedos, las esperanzas y las fantasías; sigue el misterio.
Recién en 1984 se pudo grabar por primera vez a unos cachalotes bajo el agua, o sea, como hace notar Hoare, después de la invención de los computadores personales. “Todavía en el siglo XXI se siguen identificando nuevos cetáceos y haríamos bien en recordar que el mundo alberga animales mayores a nosotros mismos que aún no conocemos, y que no todo está descubierto, catalogado y digitalizado. Que en los océanos nadan grandes ballenas que el hombre todavía no ha bautizado”.
El ensayista tantea, se deja llevar por la corriente; hace un descenso a las profundidades, interrumpido por sucesivas salidas a la superficie para botar y tomar aire, para expirar e inspirar. Y al revés. Porque la ballena, no lo olvidemos, es a la vez un animal submarino, que emerge para respirar, y un animal superficial, que se sumerge para comer. “La ballena era el futuro, el presente y el pasado, todo en uno”, dice Hoare. ¿Qué significa que ya no lo sea? ¿Estamos seguros de que ya no lo es?
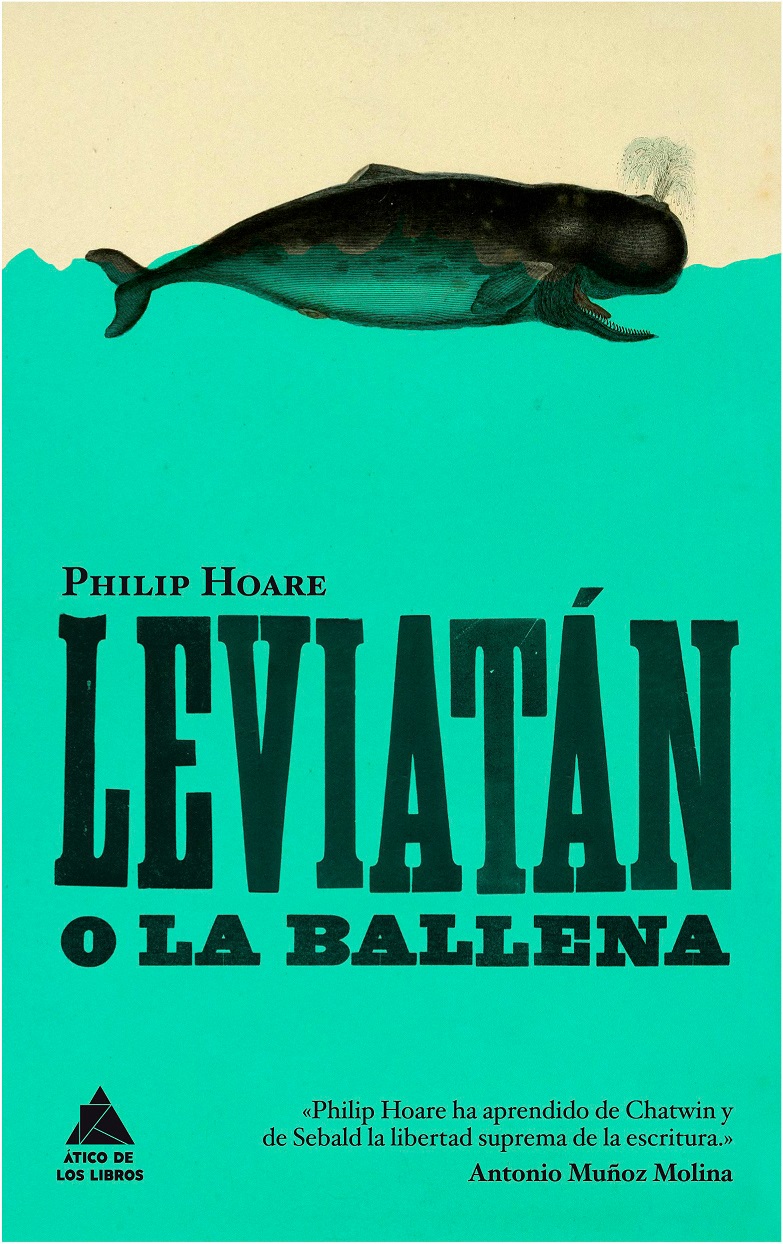
Leviatán o la ballena, Philip Hoare, Ático de los Libros, 2018, 512 páginas, $42.520.


