
La canción como diagnóstico
La nueva investigación del musicólogo Juan Pablo González entrega una detallada descripción de la autoría chilena, concentrada exclusivamente en los años 90, década de transición democrática, expansión macroeconómica y despercudimiento cultural. Es un libro escrito desde “la triple condición de fanático, crítico y académico”, que tiende un puente poco frecuente entre investigación, crónica de época y las impresiones directas de quienes hacen las canciones y nos las hacen llegar.
por Marisol García I 9 Marzo 2023
Los libros sobre música popular y sociedad chilena que son los antecedentes de esta nueva publicación de Juan Pablo González, remitían a periodos históricos que al lector podían parecerle lejanos a su propia experiencia. Los dos volúmenes de Historia social de la música popular en Chile, en coautoría con Claudio Rolle, atendían un panorama extenso (1890 a 1950, el primero; hasta 1970, el segundo, también con créditos a Óscar Ohlsen), y se volvieron referencia imbatible para quienes trabajamos alrededor de la música chilena. La profusión de datos, asociaciones y citas nunca antes se había abordado de un modo tan abarcador y detallado (amable en la prosa, además). Eran, eso sí, investigaciones sobre coyunturas un tanto ajenas a las dinámicas y códigos del presente (la escucha pública de gramófonos entre medidas de higiene, las “buenas maneras” asociadas a la cultura de salón, la irrupción colérica, entre tantas). Considerando que González persistió luego a solas con su (más breve) Des/encuentros en la música popular chilena 1970-1990 (2017), corresponde comprender este nuevo Música popular chilena de autor. Industria y ciudadanía a fines del siglo XX, como el cierre de una tetralogía, pero además como el relato más cercano de los cuatro a la biografía de su autor, de los protagonistas a los que alude y también del propio lector. No se indica en portada, pero quedará claro en el primer párrafo del prólogo: el turno corresponde esta vez a una sola década, la de los 90; aquella “con los protagonistas vigentes y la memoria viva”.
Como antes, González va a abordarla desde las múltiples perspectivas y oficios en torno a la canción popular y la escucha, pero siendo también categórico sobre particularidades derivadas de nuevos ritmos de mercado, sociabilidad y técnica que son propios de esos años. Estas se exponen con una minuciosidad ajena a aquella de la que es capaz la prensa musical —a la que González nunca desprecia y cita con recurrencia, aunque como una parte de sus muchos recursos—, y así de pronto se nos revelan más complejas (e irrepetibles) de lo que asumíamos antes de su lectura.
Aunque próximas en nuestra memoria —reconocemos a las bandas y los discos que se nombran, estuvimos en la barra de la Laberinto y bailamos en la Blondie, acumulamos CDs—, distinguimos en el libro tendencias irremediablemente extintas. Hacia 1994 el casete aún era el formato de música más vendido en el país (60% del total), durante un decenio en el que además un 85% de los jóvenes decía escuchar radio todos los días (la mayoría, durante dos a cuatro horas). Para 1992, Feria del Disco administraba 1.600 metros cuadrados en tres grandes tiendas (poco después, sumaría más locales en centros comerciales y puntos de venta, además de franquicias en regiones). Desde oficinas de sellos multinacionales con decenas de empleados a jornada completa, todopoderosos directores artísticos decidían desde el extranjero qué íbamos a escuchar y cómo.
Aunque próximas en nuestra memoria —reconocemos a las bandas y los discos que se nombran, estuvimos en la barra de la Laberinto y bailamos en la Blondie, acumulamos CDs—, distinguimos en el libro tendencias irremediablemente extintas. Hacia 1994 el casete aún era el formato de música más vendido en el país (60% del total), durante un decenio en el que además un 85% de los jóvenes decía escuchar radio todos los días (la mayoría, durante dos a cuatro horas).
Que en paz descanse todo aquello. A la rotativa de antiguos nombres y avances técnicos a la que el libro atiende, se suma la descripción precisa de aquellos lugares de encuentro (detallados con rigor, aunque foco inevitablemente capitalino), hábitos de sociabilidad y consumo, oficios laborales y tendencias de negocio global en torno a la música chilena de esos años. Este libro extenso, que nunca se aparta del estricto foco musicológico en su desarrollo, insiste en que no olvidemos que “son muchos los elementos que conforman una canción grabada”, y así pone a nuestra disposición datos articulados en diálogo con otras disciplinas. Aquel error frecuente entre cronistas y auditores de compartimentar géneros musicales (“como si no tuvieran vínculos, no habitaran espacios similares, ni tuvieran problemas en común, o como si los gustos y repertorios de su público no saltaran de aquí para allá”, se lee en la página 21) no es solo estético, sino también de diagnóstico, sobre todo en un país como el nuestro, donde un mercado acotado vuelve inevitable que al fin todos nos terminemos encontrando.
Es estimulante que González incluya en su indagatoria la consulta a profesionales de la grabación, la realización audiovisual (videoclips), la producción de conciertos y el diseño, entre otros, cuyas perspectivas refuerzan lo que el autor integra bajo el concepto de “intermedia” (“relaciones de sentido que hay entre el racimo de medios que conforman una canción grabada, considerando además sus posibles relaciones con la cultura y sociedad en que está inmersa”).
Según González, son siete las expresiones de distinta naturaleza que convergen en la canción (“la literaria, la musical, la performativa, la sonora, la audiovisual, la iconográfica y la discursiva”), y su esfuerzo lo compara en un momento con un “doble click” que permita integrar la mayor cantidad posible de ellas en la escucha: “Este es uno de los desafíos centrales de la musicología popular al abordar una canción de tres minutos de duración, que antes no ofrecía mayor interés a una disciplina como la musicología, hasta la década del 70, demasiado ocupada en el estudio de las grandes obras de la historia de la música occidental”.
La música popular chilena se ha configurado en función de nuestra ubicación geográfica, la lejanía del molde africano, los escasos géneros urbanos propios y la distancia de los grandes mercados discográficos. Habiendo analizado aquellas características en su obra previa, González atribuye ahora a los años 90 el añadido de tres nuevas mezclas: la performativa, la histórica y la del consumo. Así, cuando expone los rasgos de la autoría en Chile, lo hace como quien describe un oficio pero también un comportamiento; que como tal excede el ejercicio individual de componer una canción. Es importante cómo González cincela bien el concepto para luego no soltarlo, instalándolo así en un intencionado énfasis de proposición nueva y hasta cierto punto rupturista. La autoría creativa no remite solo al creador de una letra y una música. Ser autor, establece, en realidad es una labor que se sostiene en siete pilares: compositor, autor, arreglador, músicos, cantante, productor e ingeniero: “Una música popular autoral será entonces una música fundante, aquella que manifiesta grados apreciables de originalidad y autonomía respecto a los géneros en los cuales se basa y que expresa conciencia y control del artista sobre el material con el que trabaja. Todo esto, en diálogo con los requerimientos de la industria y su cadena productiva; es decir, sin abandonar su articulación con la cultura de masas”.
Escrito con precisión y abundancia de datos, el texto va dialogando también con los análisis que sobre un país en transición democrática, expansión macroeconómica y despercudimiento cultural hicieron en los 90 autores como Tomás Moulian, Alfredo Jocelyn-Holt, Julio Pinto y Gabriel Salazar. Al fin, el investigador aborda su trabajo desde ‘una musicología concebida en las humanidades’.
Los conceptos de González cristalizan en una selección de 30 álbumes, una antología parcial y sin intención canónica, conformada luego de consultas a cercanos al trabajo musical. Presenta ocho géneros, con definiciones contundentes (abarcadoras y precisas) sobre su conformación, desarrollo, audiencias asociadas e hitos básicos para su mejor comprensión durante los 90; aunque sin esquivar sus problemas coyunturales, como “la irrupción de la memoria para la nueva-canción; la dicotomía entre raíces y modernidad para la fusión latinoamericana; la tensión entre industria y vanguardia para las contracorrientes; el cosmopolitismo tardío en el pop-rock; la articulación entre diseño y contingencia para el punk y el grunge; y la construcción de nuevas identidades para el funk y el hip-hop”. Si por igual podemos leer sobre un disco de Illapu y Parkinson, de Makiza y Fulano, de Pánico y Christian Gálvez, es dentro de su respectiva adscripción a un campo mayor al que ese determinado álbum alimentó.
En tal sentido, el libro aventaja en su enfoque al periodismo musical. Si por ejemplo se asume la tarea de describir un disco como Corazones (1990), de Los Prisioneros —perfecto representante del “cosmopolitismo tardío” al que González le otorga uno de los ocho apartados—, no es solo para repetir los datos en torno a su significado en la historia de la banda, sino que también habrá descripciones precisas de las opciones de producción y arreglos que este tuvo, excepcionales entonces en Chile. Se describe cómo en “Estrechez de corazón” la mezcla adelanta bajo y batería, y la voz muestra preeminencia de frecuencias agudas; que la mayoría de las estrofas comienzan con un adverbio de negación “(y) posee un constante movimiento hacia el modo frigio descendente sobre Sol#”. En fin: detalles musicales en panorámica de 360 grados.
Así, el libro cumple con retratar la década no necesariamente desde sus hitos “noticiosos” ni de venta, sino desde los sonidos que generó, los versos que hizo corear, los nuevos lazos creativos (y técnicos) que forjó y los desvíos que, de lo sentimental a lo político, fueron dotando a la canción chilena de legitimidad como registro de época (en tal sentido, la primacía del citado foco autoral puede restarle representatividad a una selección que no se detiene en géneros popularmente relevantes entonces, como la balada o el axé).
“Historia social” llamaron en portada a los dos primeros volúmenes de este proyecto, decididos sus autores a desafiar la perspectiva usualmente política de este tipo de recuentos. La definición ya no está explicitada en este (cuarto) tomo de la serie —la cercanía temporal impediría una perspectiva efectivamente “histórica”—, pero es innegable que Juan Pablo González como investigador sigue recorriendo tal camino. Escrito con precisión y abundancia de datos, el texto va dialogando también con los análisis que sobre un país en transición democrática, expansión macroeconómica y despercudimiento cultural hicieron en los 90 autores como Tomás Moulian, Alfredo Jocelyn-Holt, Julio Pinto y Gabriel Salazar. Al fin, el investigador aborda su trabajo desde “una musicología concebida en las humanidades”. Está dentro del aporte general de este excepcional libro el gesto mismo de quien escribe sobre música popular atento a los muchos rasgos sociales que en realidad afectan en ida-y-vuelta a las canciones y quienes nos las hacen llegar, tomándole el debido peso a la insoslayable relevancia que muchos sabemos que ellas tienen en nuestras vidas e intereses, lo reconozcan o no la institucionalidad cultural o el entramado académico. Ese entusiasmo salva a González de parecer un erudito. O, mejor dicho: es ya un erudito cómplice de nuestras propias convicciones.
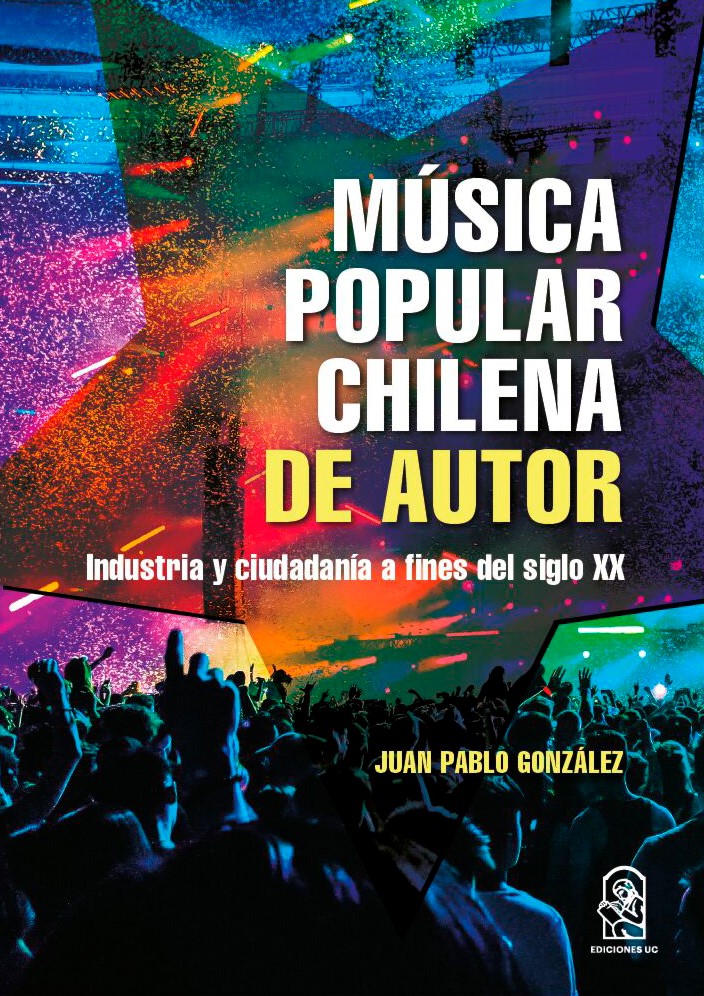
Música popular chilena de autor. Industria y ciudadanía a fines del siglo XX, Juan Pablo González, Ediciones UC, 2022, 556 páginas, $35.000.


