
Cementerio General
Una pareja de padres primerizos intenta sin éxito conciliar el sueño. El ruido de una fiesta y la amenazante visita de un grupo de niños durante la noche de Halloween, los mantiene en vilo y transporta a escenas del pasado marcadas por la muerte. Este relato forma parte del volumen de cuentos Es lo que hay, de Begoña Ugalde, un libro que desmantela imperativos de todo tipo y aborda, con mordacidad, varias idealizaciones sobre la mujer, la maternidad y el amor.
por Begoña Ugalde I 8 Abril 2021
Por lo menos es Violeta Parra, dices al escuchar a los de arriba cantar “Gracias a la vida que me ha dado tanto”. Otras veces han sido bachatas, rancheras y rock progresivo. Decidimos soportarlo, no llamar a los pacos. Sería algo muy cobarde de nuestra parte. Son los únicos vecinos de nuestra edad. Asumimos que nosotros, los que acabamos de tener un hijo, debemos entenderlos a ellos. Antes de reproducirnos también nos gustaba el karaoke.
El problema es que en realidad no cantan, aúllan. Y, además de que me despiertan las pocas veces que logro conciliar el sueño, tengo que perdonarles que me recuerden a gritos que ya no puedo permitirme un desmadre así.
Estaba soñando que iba en una montaña rusa, con los ojos cerrados. O estaba ciega. No sé bien. Sentía el vértigo de subir por el riel, con la mandíbula apretada. Adivinaba que lo próximo sería una caída libre. Al parecer grité fuerte porque me tomaste la mano.
Es cosa de respirar profundo. De acostumbrarse al ruido, dices. Que la guagua también se acostumbre. Porque el mundo no es un lugar silencioso. Y es bonito que se familiarice con las letras de la Violeta. Así de a poco va absorbiendo lo importante.
Hablas de nuestro hijo como si fuera una esponja. Una esponja de mar. Todo va en cámara lenta. Las voces parecen distorsionadas. Como si estuviéramos bajo el agua. Aunque el cuerpo me pesa. Estoy en blanco. ¿Tendrán memoria las esponjas? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Con cada estrofa se despierta un poco más mi instinto asesino. Porque me duele todo. Todo. El niño mamando en la oscuridad es un pequeño vampiro. Lleva días así. Pegado a mi piel. Absorbiendo. Absorbiendo. Molusco pegado a la roca. No se da cuenta de que me vuelo de fiebre, de que me arde el contacto de su boca sobre la carne abierta de mis pezones. Su saliva es la sal en mi herida. Quiero que todo esto sea solo un mal sueño. Dormirme hasta que camine, hable y coma solo.
La oscuridad de la pieza se vuelve cada vez más densa. Ahora distingo incluso distintas tonalidades en las sombras. Te pido que prendas una luz y te niegas. Quieres que los niños del barrio piensen que salimos. Afuera se les escucha decir “dulce o truco”, igual que en las películas dobladas al castellano. Somos como esos animales que se hacen los muertos para que no les pase nada. Nuestra casa es una tumba. Nuestra casa es una tumba. Tarareo como si fuera la letra de una canción pegajosa. Luego murmuro argumentos para convencerte de ir a dar la cara. Lo peor que podría pasar es que estalle un huevo podrido contra la ventana. O que dejen un chicle pegado en el timbre. Pero tú insistes en mantenernos a oscuras para no tener que dar explicaciones. Te pregunto por qué no aprovechaste de comprar dulces cuando saliste en busca de pañales. Respondes que dónde se ha visto lo de celebrar Halloween.
Entonces me veo pedaleando con los nudillos helados frente a las fachadas de las casas de Brooklyn, mirando las calabazas que estaban ya empezando a descomponerse, pero mantenían sus dibujos iluminados desde dentro. Carcajadas insolentes. Murciélagos. Brujas volando sobre sus escobas. Ahora esa vida y esa ciudad están muy lejos. Como un sueño que no puedo recordar bien.
Sentimos de nuevo golpes en la puerta. No digo nada. Insistes que fue bueno no comprar dulces, porque seguro terminaría comiéndomelos yo. Leíste en una página de crianza consciente que todo se transmite a través de la leche materna. Que el azúcar es diez veces más adictivo que la cocaína. Y queremos evitar que sea un vicioso ¿verdad?
Lo cierto es que tú y yo fuimos bastante tóxicos esos años en que el cerebro está desarrollando toda su potencia. Cada uno por su lado pasó fines de semana tomando pisco barato y pastillas de origen incierto. Intentaba pasar todo el día en la calle. Y la noche. Y aquí estoy ahora, soy una madre que quiere que todos se queden por fin callados.
Me dan tres escalofríos seguidos. Te pido que me tapes los pies, que me hables de cualquier cosa. Esta noche de los muertos tengo más miedo que antes. A la muerte misma y a los virus que podríamos contagiarnos. Hay tantas cosas feas circulando por el aire. Lloro bajito, sin poder aguantarme. Sé que te aterra que esté deprimida y que desconozca al ser que engendramos. Llamas a escondidas a la doctora. Ella dice que es normal que después de unas semanas de parir venga la fiebre. “Es una manera que tiene el organismo para entender la metamorfosis radical que significa dar a luz”. Claro, si mi cuerpo se partió en dos para abrir paso a ese otro cuerpo que chupa, chupa, chupa, mi sangre convertida en leche. Un ser que es todavía como un órgano mío. Que no termina de salir de mí. Que necesito siempre cerca, aunque me aplaste con su ínfimo peso.
Vuelves del baño con un analgésico que me trago de mala gana. Luego tomo melisa. Hierbabuena. Manzanilla. Debo hidratarme, digo. Debo calmarme, dices. El pequeño vampiro respira con toda la caja torácica y los ojos entrecerrados. Su corazón late tan rápido que da vértigo. Cierro los ojos y me saluda un ejército de seres sin cara. Amenazan con llevarme a una fosa donde todo es muy estrecho y no cabe mi cuerpo adolorido. Les digo que no. Que no me voy con ellos. Aunque tampoco tienen dedos, se toman de las manos y se transforman en un nudo que me aprieta hasta que me falta el aire y grito fuerte.
Me pones una mano en la cabeza. Dices que todo está bien. Que tome un poco más de agüita. Después nos haces cariño por turnos. Hasta que la pastilla al fin hace efecto. Ya no me duele todo. Pero tampoco puedo dormir. Ahora los vecinos cantan a todo pulmón “Cuéntame una historia original”. La cantamos también, acordándonos de que coincidimos en algunas fiestas. Te confieso que muchas veces quise hablarte, pero nunca me atreví. Parecías siempre enojado. No te sacabas tu polera de Bad Religion. Te gustaba andar con un crucifijo tachado y al revés. Yo tenía el pelo teñido con anilina azul. ¿Qué tipo de disfraz va a elegir nuestra criatura cuando crezca? Me gustaría ver a los niños que esta noche desfilan vestidos de monstruos por nuestro barrio. Te digo que quiero salir a la esquina. Dices que estoy loca, que tengo que descansar. Te pregunto si de verdad nunca has celebrado la noche de los muertos.
Enciendes la linterna de tu teléfono y te iluminas la cara, como si estuviéramos en un campamento. Me siento en la cama apoyada en un cerro de almohadas. El niño duerme sobre mi pecho, cosido a mí.
Es una historia que ya conozco. Fui esa noche a la misma fiesta, en una casa enorme, del barrio alto. Había que disfrazarse y yo me puse un vestido negro hasta el suelo. Nadie captó que intenté disfrazarme de Morticia. Ningún disfraz estaba demasiado logrado. Parecía más bien una fiesta gótica. Bailé con mis amigas un disco entero de The Cure. Tú estabas en el patio, tomando ron cerca de la piscina. Hasta que a un par de amigos tuyos les pareció divertido abrir una puerta escondida entre los arbustos del patio. Resultó que esa puerta protegía una caja de alta tensión. Se electrocutaron al instante. Salieron disparados varios metros hacia atrás. Uno murió ahí mismo. El otro se quemó gran parte del cuerpo. Su polola se puso a gritar como loca y salimos a ver qué había pasado. Se encendieron los regadores automáticos y nadie sabía cómo apagarlos. Estuvimos mirando el cadáver, que humeaba sobre el pasto, hasta que llegó la ambulancia y nos fuimos todos de la fiesta, bajando por las calles, mirando las mansiones en silencio.
Después pasó un tiempo largo en que no nos encontramos. Ambos supimos que la novia del que murió salía por las noches a escribir su nombre con spray en los muros de las casas de ese mismo barrio deprimente. Que la llevaron detenida los de seguridad ciudadana un par de veces, y a ella le daba lo mismo. Que le contaba, a quien quisiera escucharla, que el fantasma de su ex se le aparecía en la mitad de la noche y se daban besos hasta el amanecer.
¿Cómo será darse besos por horas con un fantasma? Trato de recordar otro cuento parecido. Me gusta la idea de pasar la noche contándonos historias con la luz apagada. Pero suena el timbre y apagas la linterna. Veo manchitas de luz flotando a mi alrededor. Pienso en prender velas, invocar a nuestros muertos, pedir su protección. Porque te aterrorizas más de la cuenta. Como si fueran militares que vienen a detenernos. Me dices que es mejor no movernos. No hacer nada. Resistir en la penumbra.
Suena el timbre de nuevo. Esta vez con insistencia. El pequeño vampiro despierta, me mira con sus ojos húmedos, gime bajito. Necesita sujetarse con fuerza, que le confirme que estoy aquí, que respiro, que somos parte de un mismo mar de cosas.
—¡Dulce o travesura! Abre la puerta conchetumare, sabemos que hay alguien ahí.
El niño lloriquea y le ofrezco el pezón derecho irritadísimo. Vuelve a succionar con fuerza. La canción de arriba acaba. Surge un silencio. Sabemos que será muy breve. Entonces me cuentas en susurros una historia que ya he escuchado antes pero que sé que necesitas repetir, a ver si logras exorcizarla. Eres capaz de describir cómo los milicos se llevaron a tu papá con tanto detalle que es como si lo hubieras visto todo. Lo sacaron de la casa en medio de la noche. Tu mamá no pudo hacer nada más que suplicar que tuvieran piedad porque estaba embarazada. Pero no hubo caso. Eran unos pendejos fuera de sí. Se notaba que estaban durísimos de coca. Después de registrar toda la casa, de burlarse de las fotos, de los cuadros, de la decoración, y de manosear a tu mamá que no paraba de llorar, se lo llevaron con los ojos vendados. Ahora nadie sabe dónde están sus restos. Pero sí que lo torturaron hasta que no pudo más. Que, aunque lo quemaron en una parrilla eléctrica, no lograron quebrarlo. Eso te llena de orgullo, pero también te duele. Quisieras que hubiera salido vivo de ahí.
No necesitamos contarnos historias de terror. Todos estamos muertos de miedo. Y mi susurro se interrumpe con otro grito que me sobresalta.
—¡Abre la puerta conchetumare! Creíh que somos giles.
Me quedo muy quieta, protegiendo al niño con mis manos. Tú te asomas por la ventana y dices que saltaron nuestra reja insignificante y están en el antejardín. Llevan la cara tapada con máscaras.
Te digo que ahora sí llames a la policía. Niegas con la cabeza. Son unos pendejos jugando a ser malos, respondes intentando sonar seguro, convincente. Pero puedo sentir el miedo adherido en tus palabras y flotando entre nosotros como una presencia.
Justo cuando los vecinos se ponen a cantar “Thriller” de Michael Jackson, se escuchan golpes en la puerta de entrada. Te asomas de nuevo y dices que están escondidos entre los arbustos. Y tienen algo en las manos. Un palo. Una piedra. Tal vez un arma blanca o algún tipo de arma hechiza, quién sabe. Estás muy nervioso, dices que te mueres por prender un cigarro. Te paras y te sientas de la cama. Buscas algo con que defendernos. Golpean con fuerza la puerta otra vez y vuelven a esconderse.
—Dulce o truco. Dulce o muerte.
Nuestro hijo se mueve inquieto. Lo conecto al otro pezón. Me acuerdo de unos chocolates que nos regaló mi mamá después del parto y te digo que se los entregues para que se vayan de una vez por todas. Buscamos bajo la cama, y ahí están, medio abiertos, medio aplastados. Juntas ánimo y sales a ofrecérselos. “Es importante alimentar a nuestros demonios”, me repito a mí misma en un mantra improvisado. Los vecinos no son nuestros enemigos, le susurro a la criatura que se despega de mí, respira profundo y se estira en la sábana.
Me concentro en sus ronquidos suaves y cierro los ojos al sentirte entrar de nuevo a la pieza en puntillas. Te pido que te saques la ropa y te acuestes a mi lado. Estoy segura de que si dormimos lo suficiente mañana nos sentiremos bien. Y podremos levantarnos para ir a dejar flores al Cementerio General.
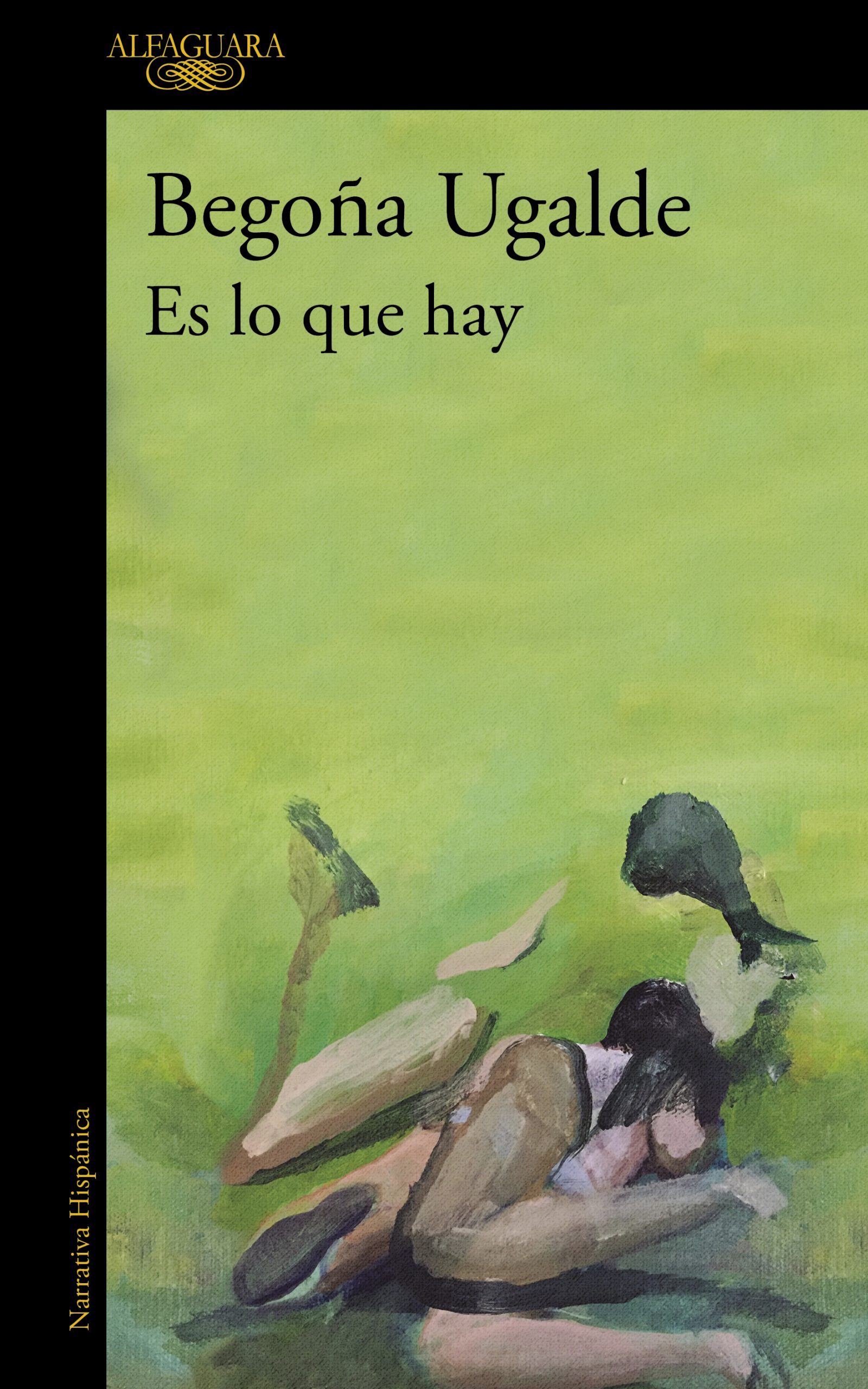
Es lo que hay, Begoña Ugalde, Alfaguara, 2021, 171 páginas, $14.000.


