
Alguien escribe a bordo
Cuando se conmemoran 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, el libro La primera vuelta al mundo cobra un valor distinto. Volver al relato de Antonio Pigafetta logra el mismo efecto del mejor periodismo: abrir espacio a las preguntas, a los matices, a las zonas oscuras que, como todo texto, son las que lo mantienen vivo a través del tiempo. Tanto por las condiciones en que se hizo la búsqueda de una nueva ruta a las islas Molucas (que era el plan), como por las circunstancias en que terminó la expedición: salieron cinco naves y volvió una; se enrolaron 239 hombres y regresaron 18; zarpó comandada por Fernando de Magallanes y recaló a las órdenes de Sebastián Elcano.
por Patricio Jara I 18 Enero 2021
La primera seña de honestidad que entrega Antonio Pigafetta, el italiano que acompañó como cronista a Fernando de Magallanes en su viaje, que resultó la primera vuelta al mundo, está en el segundo párrafo de su narración. Allí declara con toda elocuencia que sus motivaciones han sido dos: ver con sus propios ojos las maravillas que contaban los navegantes, con el deseo de ponerlas por escrito de la mejor manera posible y, como consecuencia, hacerse de un nombre “que llegase a la posteridad”. Pigafetta, nacido en Vicenza, tenía entonces menos de 40 años y quería ser famoso.
En tiempos en que se conmemoran 500 años de la travesía náutica iniciada en Sevilla el 10 de agosto de 1519 y que concluyó con su regreso a la misma ciudad el 8 de septiembre de 1522, su libro La primera vuelta al mundo cobra un valor distinto. Conocida la información esencial, volver al relato de Pigafetta logra el mismo efecto del mejor periodismo: abrir espacio a las preguntas, a los matices, a las zonas oscuras que, como todo texto, son las que lo mantienen vivo a través del tiempo. En este caso, tanto por las condiciones en que se hizo la búsqueda de una nueva ruta a las islas Molucas (que era el plan), como por las circunstancias en que terminó la expedición: salieron cinco naves y volvió una; se enrolaron 239 hombres y regresaron 18; zarpó comandada por Fernando de Magallanes y recaló a las órdenes de Sebastián Elcano.
***
Se cuenta que, al principio, Magallanes no quería entre su tripulación a nadie que no fuera hombre de mar. Si bien Pigafetta tenía conocimientos teóricos de cartas de navegación y del uso de ciertos instrumentos náuticos, la sola idea de que alguien estuviera con ellos nada más que para escribir, al portugués le parecía, cuando menos, inútil. De cualquier modo, gracias a sus buenas relaciones con la Iglesia y la nobleza de la época, el italiano logró ser admitido y al poco tiempo se ganó la confianza y el aprecio del líder.
Si bien en estos días algunos historiadores españoles sospechan sobre ciertas omisiones del cronista, en especial para explicar pasajes violentos o por qué no hace mención a Sebastián Elcano cuando se hizo cargo de la expedición, aquello no resta mérito a la globalidad del texto. Es más: tal vez en esas partes “no contadas”, en esas zonas borrosas, un lector incisivo podrá ver entre líneas.
Durante el viaje, Pigafetta solo tomó apuntes y dio forma al relato a su regreso. No obstante su valor documental y los viajes que hizo a diversos países promoviéndolo, no tuvo suerte en sus intentos de publicación y este fue impreso recién en 1536, dos años después de su muerte. Según consigna el Archivo de la Frontera, institución nacida al interior de la Universidad de Alcalá, se conservan tres manuscritos en francés, dos en la Biblioteca Nacional de París y otro en manos privadas en Nancy, más uno escrito en italiano, en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. El Archivo de la Frontera destaca también al historiador chileno José Toribio Medina, quien en 1888 publicó una edición “que se convirtió en la clásica en español”.
***
El valor de la crónica de Antonio Pigafetta sobrepasa la bitácora y muestra una manera de mirar y entender el mundo. El autor opina y hace pequeños comentarios laterales, lo cual da humanidad al relato. Así, poco a poco el narrador resalta dos procedimientos que marcaron a la mayoría de las expediciones de ese tiempo: intercambios comerciales con mucho de estafa y la imposición del credo católico mediante el terror y el castigo.
Lo primero se evidencia desde el comienzo de La primera vuelta al mundo, y se hará cada vez más evidente conforme se acercan a su destino final, la llamada Tierra de las Especias. Esto, por ejemplo, ocurre a comienzos del viaje, apenas llegados a Brasil: “Realizamos aquí excelentes negociaciones: por un anzuelo o por un cuchillo, nos daban cinco o seis gallinas; dos gansos por un peine; por un espejo pequeño o por un par de tijeras, obteníamos pescado suficiente para alimentar 10 personas; por un cascabel o una cinta, los indígenas nos traían una cesta de patatas”, anota el navegante. “De una manera igualmente ventajosa, cambiábamos las cartas de los naipes: por un rey me dieron seis gallinas, creyendo que con ello habían hecho un magnífico negocio”.
Así se entiende la razón por la que las naves eran verdaderos bazares flotantes, cargados con toda clase de baratijas (o simples cachureos) para trocar, sobre todo pensando en abastecerse de alimentos durante el viaje. Mientras que para las grandes negociaciones, cuando llegaran a las Molucas y debieran conseguir especias, lo fundamental serían metros de tela, tazas de vidrio, hachas y otros artefactos de hierro (“porque les gusta mucho el hierro”). Todo a cambio de sacos cargados con nuez moscada, clavo de olor y canela: una fortuna para la época.
Se cuenta que, al principio, Magallanes no quería entre su tripulación a nadie que no fuera hombre de mar. Si bien Pigafetta tenía conocimientos teóricos de cartas de navegación y del uso de ciertos instrumentos náuticos, la sola idea de que alguien estuviera con ellos nada más que para escribir, al portugués le parecía, cuando menos, inútil.
El segundo aspecto, en tanto, bien puede ser visto como consecuencia del primero: hecha la transacción económica, es el tiempo de la espiritualidad y las deudas del alma, por lo tanto, los viajeros exigen lealtad a la corona católica y el pago de tributos a los “reyes” de los “países” que visitan (o bien, según algunos historiadores españoles actuales y demasiado orgullosos de su pasado, a los “reyezuelos”). Si ellos se oponen, la respuesta de los visitantes será drástica: antes de retirarse, incendiarán parte de sus aldeas y se despedirán con unos cuantos cañonazos.
El mundo que describe Antonio Pigafetta es el mundo del Tratado de Tordesillas, el mundo de la depredación, con España y Portugal disputándose el dominio sobre un planeta que cada vez tiene forma más esférica.
***
Conforme avanzan las naves de Magallanes, el relato aumenta en crudeza. El horizonte deja de ser un lugar apacible. Hay intentos de sublevación en las naves que terminan con rebeldes ejecutados y el encuentro con pueblos desconocidos pasa de la admiración al espanto. Así ocurre con su primer encuentro con los patagones, hombres tan altos “que con la cabeza apenas les llegábamos a la cintura”. Pese al detalle de sus costumbres, de todos modos hay una mirada desconfiada ante su corpulencia y el rico imaginario de los habitantes de lo que hoy es el Estrecho de Magallanes. “Parece que su religión se limita a adorar al diablo”, especula sobre sus ritos fúnebres. “Nuestro gigante pretendía haber visto una vez un demonio con cuernos y pelos tan largos que le cubrían los pies, y arrojaba llamas por delante y por detrás”.
La perplejidad es evidente. Hay islas donde es mejor no pasar. Hay mares donde no ocurre nada bueno. Y todo como antesala al gran momento: descubrir que el estrecho que navegaban sí tenía salida al gran mar Pacífico. De manera que lo que sigue será la mayor prueba de resistencia humana conocida hasta entonces: un viaje de tres meses y 20 días sin tocar tierra ni abastecimiento fresco.
Así comienza la segunda parte del libro de Pigafetta y la bitácora de pronto se transforma en una novela de horror en el tono que siglos después tendría La narración de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, o bien ciertos pasajes de Jack London. Es el hombre enfrentado a las fuerzas de la naturaleza, abandonado a su suerte en medio del océano, con sus convicciones derrumbándose, y el miedo y la desesperanza como únicos compañeros.
“El bizcocho que comíamos ya no era pan, sino un polvo mezclado de gusanos que habían devorado toda su sustancia, y que además tenía un hedor insoportable por hallarse impregnado de orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber estaba igualmente podrida y hedionda. Para no morirnos de hambre, nos vimos aun obligados a comer pedazos de cuero de vaca”, describe Pigafetta. “Este cuero, siempre expuesto al agua, al sol y a los vientos, estaba tan duro que era necesario sumergirlo durante cuatro o cinco días en el mar para ablandarlo un poco; para comerlo lo poníamos en seguida sobre las brasas. A menudo aun estábamos reducidos a alimentarnos de serrín, y hasta las ratas, tan repelentes para el hombre, habían llegado a ser un alimento tan delicado que se pagaba medio ducado por cada una”.
Luego, los marineros deberán hacer frente al escorbuto y su espantosa manifestación en las encías.
Cada vez son menos.
***
La llegada a las islas Molucas, en Indonesia, hace que la narración de Pigafetta cobre otro tono. Se vuelve luminosa gracias a las certeras descripciones de los paisajes y de las extravagantes costumbres de los pueblos que conocen. Hay un afán naturalista en mostrar lo que ve.
“Todas las islas producen clavo, jengibre, sagú (que es el árbol de que hacen el pan), arroz, cocos, higos, plátanos, almendras más grandes que las nuestras, granadas dulces y ácidas, caña de azúcar, melones, pepinos, cidras, una fruta que llaman comilicai, muy refrescante, del tamaño de una sandía; otra fruta que se parece al durazno, llamado guave, y algunos vegetales buenos para comer”, detalla. “Hay también mucha variedad de loros, entre otros algunos blancos que llaman catara, y unos rojos que se conocen con el nombre de nori, que son los más estimados, no solo por la belleza de su plumaje, también porque pronuncian más distintamente que los otros las palabras que se les enseñan”.
Conforme avanzan las naves de Magallanes, el relato aumenta en crudeza. El horizonte deja de ser un lugar apacible. Hay intentos de sublevación en las naves que terminan con rebeldes ejecutados y el encuentro con pueblos desconocidos pasa de la admiración al espanto. Así ocurre con su primer encuentro con los patagones, hombres tan altos ‘que con la cabeza apenas les llegábamos a la cintura’.
Bien conocido es el discurso que dio Gabriel García Márquez en la aceptación del Nobel en 1982, sobre todo su comienzo. De hecho, las dos primeras palabras del texto fueron “Antonio Pigafetta”, a quien citó para destacar su “crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación”, y el último tercio del libro tiene mucho de aquello. El italiano cuenta lo que ve y también lo que le han dicho, en un magma que a ratos se desborda.
No olvidemos que las relaciones eran textos que tanto como pormenorizar sucesos, eran una evidencia que exigía la corona. Debían tener sustancia y revelar conocimiento.
“Por muy salvajes que sean, no dejan estos indios de poseer cierta especie de ciencia médica”, apunta Pigafetta. “Por ejemplo, cuando se sienten mal del estómago, en lugar de purgarse, como lo haríamos nosotros, se introducen bastante adentro de la boca una flecha para provocar los vómitos, lanzando una materia verde, mezclada con sangre. Lo verde proviene de una especie de cardo del que se alimentan. Si tienen dolor de cabeza, se hacen una incisión en la frente, efectuando la misma operación en todas las partes del cuerpo donde sienten dolor, a fin de dejar salir una gran cantidad de sangre de la región dolorida. Su teoría, que nos fue explicada por uno de los que habíamos cogido, está en relación con su práctica: el dolor, dicen, es causado por la sangre que no quiere sujetarse en tal o tal parte del cuerpo; por consiguiente, haciéndola salir debe cesar el dolor”.
Sin embargo, por más que los visitantes traten de mantener una actitud moderada ante sus prácticas, la crónica de Pigafetta no deja de transmitir una tensión que se encaminará hacia la fatalidad y el choque de mundos dejará de ser una metáfora.
Es así como se llega a la muerte de Magallanes en el archipiélago que hoy es Filipinas. Una muerte, desde luego, espectacular, en su propia ley. Al saber que los nativos se negaban a aceptar la soberanía del rey de España, ni pagar tributos ni reconocer a su dios, ordenó atacarlos. “Los isleños no se amedrentaron con nuestras amenazas, respondiendo que tenían también lanzas”, narra el cronista en un tono similar a las novelas de aventuras. Son 50 marineros enfrentados a mil 500 nativos, formados en tres batallones, “y que en el acto se lanzaron sobre nosotros con un ruido horrible”.
Antonio Pigafetta se las arregla para estar donde ocurren los hechos, a la suficiente distancia para detallarlos y salir siempre ileso. Más en este caso, donde las fuerzas eran tan disparejas.
Continúa, entonces, la narración: “Su número parecía aumentar tanto como la impetuosidad con que se arrojaban contra nosotros. Una flecha envenenada vino a atravesar una pierna al comandante, quien ordenó que nos retirásemos lentamente y en buen orden; pero la mayor parte de los nuestros tomó precipitadamente la fuga, de modo que quedamos apenas siete u ocho con nuestro jefe”.
A los 40 años, Antonio Pigafetta consiguió la trascendencia. Su nombre es un referente nítido en el estudio de la crónica como género, aunque en cuanto a su imagen y figura, las cosas no salieron tan bien. No hay retratos de su persona y el que habitualmente se presenta, no es el suyo, sino el de Giovanni Alberto di Girolamo, a quien los expertos solo pueden señalar como “un familiar”.
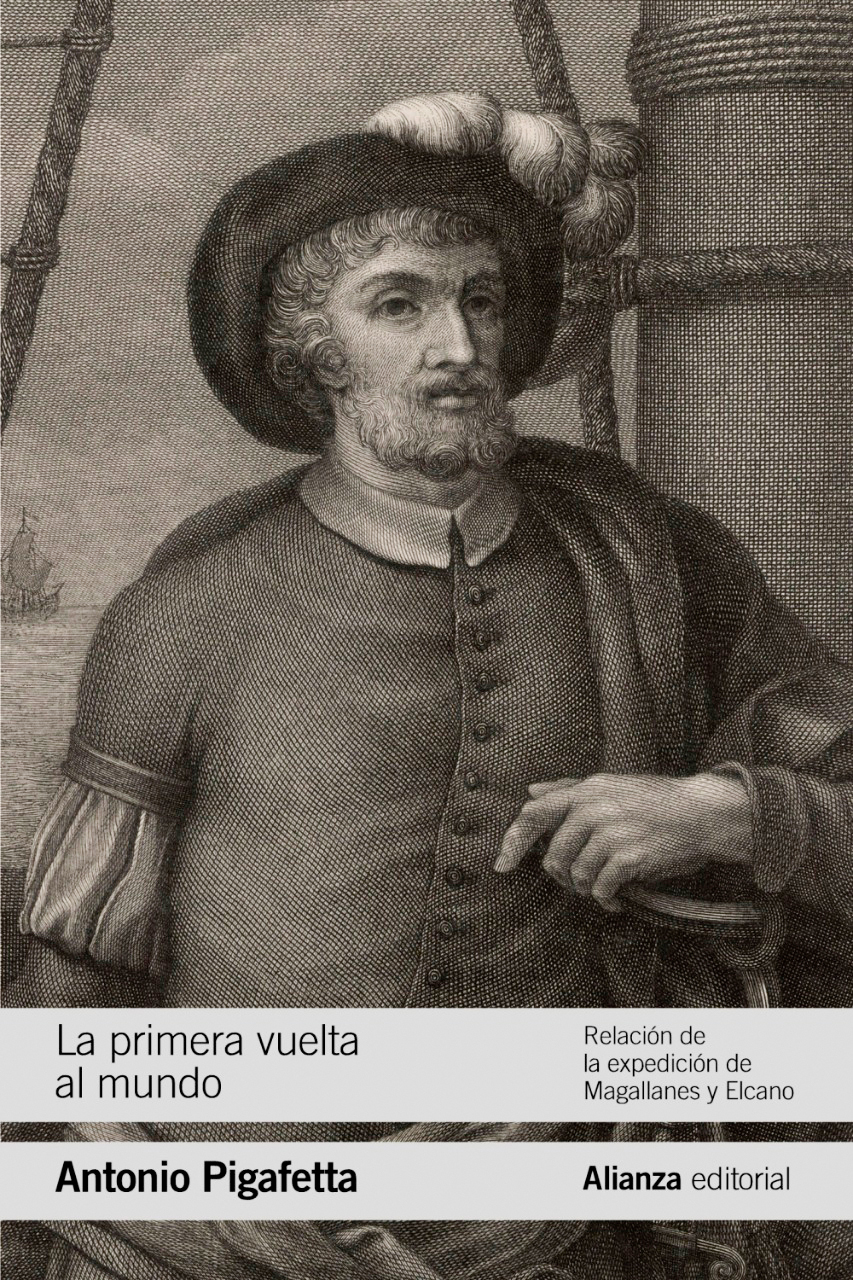
La primera vuelta al mundo, Antonio Pigafetta, Alianza, 2019, 295 páginas, $16.500.


