
Aprendices de brujo
En Delirio americano: Una historia cultural y política de América Latina, el antropólogo y ensayista colombiano Carlos Granés traza la genealogía y los vasos comunicantes entre el arte y el poder en América Latina durante el siglo XX. Con exhaustividad enciclopédica, contrasta los delirios del arte —una producción creativa deslumbrante— con los de la política, casi siempre nefastos. Cual aprendices de brujo, nuestros líderes políticos habrían jugado con fuego una y otra vez, invocando “demonios peligrosos”, a menudo con complicidad de las artes. Hoy presenciamos, sostiene Granés, una latinoamericanización de todo el mundo con el auge del populismo y el retorno del indigenismo: “Las venas abiertas de Occidente”.
por Sergio Missana I 25 Julio 2023
Doris Lessing observó que, tanto en religión como en política, suelen tomarse en serio actitudes o ideas que en otros campos se considerarían señales inequívocas de locura. Y agregó que si un suficiente número de personas está desquiciada al mismo tiempo, su locura no se toma por tal. A su vez, el novelista indio Amitav Ghosh ha llamado “el gran desquiciamiento” (the great derangement) a la incapacidad de las élites de aquilatar y hacerse cargo del gran riesgo existencial de nuestro tiempo: la crisis climática. Carlos Granés ha optado, para describir la historia cultural y política de América Latina en el siglo pasado, por la noción de delirio.
Delirio americano puede leerse al mismo tiempo como un ensayo, una cautivante narrativa historiográfica y un manual de consulta que lo abarca todo. Absolutamente todo: cada paso de nuestra ardua trayectoria política y la asombrosa proliferación de movimientos culturales, tanto en literatura como en plástica. Adoptando la nomenclatura de Eric Hobsbawm —para quien al largo siglo XIX en Europa (que se extendió desde la Revolución francesa hasta la Primera Guerra Mundial) habría seguido un corto siglo XX, hasta la caída del Muro de Berlín—, Granés se refiere al largo siglo XX latinoamericano, que comenzó en 1898 con la independencia de Cuba y continuaría hasta nuestros días.
1898 es un año clave, porque marcó un súbito cambio de enemigo: tras el derrumbe del imperio español, la amenaza se desplazó al imperialismo estadounidense. En su influyente ensayo Ariel (1900), el uruguayo José Enrique Rodó trazó una frontera moral entre el mundo latino —reservorio de valores espirituales y estéticos— y el anglosajón —con su burdo utilitarismo. Estados Unidos pasaba a ser la bestia negra de los intelectuales latinoamericanos. Arrancaba también una larga tradición de reticencia ante la democracia, considerada una institución foránea, importada a la fuerza desde el Norte, sin raíces en nuestras tierras.
Para Granés, la cooptación por el fascismo y el tránsito al comunismo de muchos artistas de vanguardia aluden a uno de los grandes dilemas de la modernidad occidental: ‘Los sueños de los artistas no cabían en las estrecheces de la democracia, la desbordaban, eran mucho más osados y ambiciosos, tenían el semblante de la utopía’.
Borrachera identitaria
Las primeras décadas del siglo XX estuvieron marcadas por una obsesiva búsqueda de la identidad latinoamericana, muchas veces sobre la base de dudosas teorías raciales, una “borrachera identitaria” centrada en personajes vernáculos arquetípicos (el gaucho, el indio) que fragmentaron el arielismo en diversos nacionalismos.
Granés destaca el enorme impacto del Manifiesto futurista (1909) de Marinetti. La obsesión por lo nuevo, la transgresión de las convenciones burguesas, la ambición de transformar la sociedad, su carácter performativo —un hambre de cambio propio de toda ruptura generacional, pero exacerbada por la “cafeína” futurista—, iban a proyectar una larga sombra en América Latina. Algunos estudiosos se han interesado en las vanguardias históricas como un fenómeno sociológico: en el heroísmo implícito en la metáfora militar (la avanzada), el carácter mesiánico de los manifiestos que venían a ser verdaderos programas políticos llenos de promesas estéticas no necesariamente respaldadas por obras a la altura de sus ambiciones megalómanas, pero recibidos con credulidad, celebrados acríticamente hasta hoy. El autor enfatiza ese carácter político desde un ángulo distinto: explorando los nexos con la política real.
El americanismo impulsado por el modernismo y algunas vanguardias alimentó la explosión creativa de los años 20 (Granés concuerda en que las vanguardias latinoamericanas no fueron un mero epifenómeno de las europeas), pero al mismo tiempo invocó “demonios peligrosos”: el tránsito al nacionalismo y, siguiendo el ejemplo de Marinetti, al fascismo: “importantes creadores empezaron descifrando sus propias nacionalidades y acabaron legitimando, invocando y promoviendo la dictadura y el totalitarismo”.
Otro punto de inflexión fue el crac económico de 1929, que condujo a una serie de golpes militares nacionalistas, de modo que en los años 30 “en América Latina no cabía un fascista más”. El fascismo ultranacionalista, pro-eje, anticomunista, antisemita y antiinmigrantes campeó en Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y Paraguay. A ello se sumaron, en 1938, intentos de golpe de Estado en Brasil (por los integralistas) y en Chile a manos del partido nacista (la versión criolla del partido nazi), cuyo resultado fue la matanza del Seguro Obrero. En México, con la fundación del PNR en 1929, el protagonismo pasaba de los caudillos revolucionarios al partido. El PRI iba a consolidar en 1946 la “particular forma de autoritarismo mexicano”. En Argentina, los años 30 contemplaron el ascenso, todavía en la segunda línea, de Perón. Su viaje a Italia en 1939, en que quedó deslumbrado por Mussolini, iba a ser clave a la hora de concebir su propia versión del corporativismo.
Por su parte, tras su derrota a manos de Sandino en 1932 y su expulsión de Nicaragua, Estados Unidos iba a transitar en el Caribe desde la intervención militar directa hasta una fase “diplomática” que Granés califica de “un asco moral y una estupidez”. Aunque preocupados por la deriva fascista de Perón y Getulio Vargas, los yanquis dieron su apoyo a dictadores de la calaña de Trujillo y el primer Somoza. F. D. Roosevelt habría descrito a este último como “our son of a bitch” (“será un monstruo, pero es nuestro monstruo”).
Los regímenes nacionalistas se apropiaron del arte vernáculo impulsado por las vanguardias de los años 20, que fue en un principio patrimonio de la izquierda, pero que resultó también funcional a la derecha.
Granés ve en el surrealismo una reacción contra la “aplanadora nacionalista” del muralismo mexicano y el “chantaje moral del indigenismo”. Las obras de Westphalen, Moro, Paz, Matta, la Mandrágora y Varela, entre otras y otros, le habrían dado un segundo aire al surrealismo (al que se sumarían los beats en Estados Unidos), en un momento en que la mayoría de los surrealistas franceses había transitado al estalinismo. Subraya la influencia decisiva del surrealismo en los orígenes de lo real maravilloso y el realismo mágico. Asturias, Carpentier y Uslar Pietri encontraron el surrealismo en Europa (al igual que artistas como Tarsila do Amaral o Torres García descubrieron el arte geométrico prehispano a partir del interés de las vanguardias europeas por el arte “primitivo”); aunque les pareció artificial, impostado, les ayudó a dejar atrás las novelas de la tierra realistas y regionalistas, y crear una literatura que interpelaba a toda América Latina, basada en el mito, la magia y la superstición, en la intuición de que “la realidad americana ya era surrealista”.
Para Granés, la cooptación por el fascismo y el tránsito al comunismo de muchos artistas de vanguardia aluden a uno de los grandes dilemas de la modernidad occidental: “Los sueños de los artistas no cabían en las estrecheces de la democracia, la desbordaban, eran mucho más osados y ambiciosos, tenían el semblante de la utopía”. En contraste con la tibia, mediocre democracia, los artistas veían reflejados en la retórica exaltada y las promesas redentoras de los políticos más radicales sus ambiciones espirituales. “La imaginación poética tomó un camino y la democracia otro, y aún no acaban de encontrarse”.
Muchas sociedades se encuentran hoy partidas por la mitad en bloques populistas que se disputan ante todo el relato mediático, el manejo y manipulación de los medios de comunicación. Ambos bandos enarbolan un mismo adanismo, una ‘pulsión redentora’, un afán por refundar la nación, de modo que muchas elecciones son de todo o nada, cada cambio de gobierno un nuevo amanecer, muchas veces codificado en Constituciones.
Los delirios de la soberbia
El final de la Segunda Guerra Mundial marcó un giro radical, un “huracán democratizador”. Ante la derrota y desprestigio del fascismo en Europa y bajo la presión económica de Estados Unidos, varios fascistas latinoamericanos se reciclaron como demócratas, aunque iliberales, populistas. El primero en reinventarse fue Perón, privilegiando un aspecto de la democracia en perjuicio de los demás: las elecciones. El delirio “personalista y egocéntrico” del peronismo pasó por la captura de todos los sectores culturales en una unánime narrativa sentimental, cursi, una “fábula kitsch” que transformó al caudillo y a Evita en personajes de telenovela. En su reconversión del autoritarismo al populismo lo siguieron, entre otros, Velasco Ibarra en Ecuador e Ibáñez en Chile.
El periodo 1945-1959 marcó un breve interludio de legitimidad democrática, que llegó a su fin con la Revolución cubana. Estados Unidos, “incansable a la hora de meter la pata en América Latina”, había apoyado en 1954 el golpe de Estado en Guatemala en favor de los intereses de la United Fruit Company. Su “incompetencia abrumadora” continuaría con la invasión de Bahía Cochinos de 1961, durante la cual Fidel Castro iba a anunciar por primera vez que la suya era una revolución socialista. Granés enfatiza que esta enarboló, en un principio, demandas nacionalistas y antiimperialistas similares a las de otras revoluciones, para luego cambiar de curso una vez en el poder.
El triunfo de la Revolución cubana fue un hito decisivo, cuya influencia irradió a toda América Latina. “La fascinación procubana fue abrumadora”, no solo en la política sino también en las artes, que pasaron a ser instrumentos revolucionarios. La democracia otra vez se transaba a la baja. En 1963, el Che Guevara declaraba que la legalidad burguesa era una fachada de la dictadura de las clases dominantes. Miles de jóvenes pasaron de ser seducidos por la violencia fascista a la revolucionaria. El autor afirma, a propósito de la filosofía emancipadora que se imponía en esos años, incluyendo la Teología de la Liberación: “La teoría social de los 60 fue una gran epopeya sadomasoquista”. El problema ya no era el subdesarrollo, como se había articulado desde la Cepal, sino la dominación económica y espiritual. Comenzaba, sostiene Granés, la victimización generalizada del continente.
Entre los grupos y grupúsculos guerrilleros surgidos en esos años en toda América Latina destacan las FARC, que tuvieron su origen en enclaves de resistencia campesina, no en una aplicación ideológica de la teoría guevarista del foco guerrillero. Las instituciones del Estado y los rituales de la democracia no abarcaban a toda la población colombiana. Solo a partir de una intervención armada del gobierno en 1964 en contra de uno de los asentamientos independientes, los campesinos se organizaron, aceptaron el padrinazgo del Partido Comunista y formaron las FARC.
En el plano cultural, Granés valoriza al boom, que describe como “el punto más alto del americanismo artístico”. Ángel Rama lo había considerado un fenómeno más de marketing que literario, marcado no solo por el impacto de la Revolución cubana sino también por la política editorial del régimen franquista. Juan José Saer señaló que los escritores latinoamericanos más valiosos pertenecían a la generación anterior: Borges, Carpentier, Rulfo y Onetti. Se ha tachado al boom de “club de Toby”, del que quedaron excluidas autoras de la talla de Lispector, Garro o Silvina Ocampo. Varias de las novelas canónicas del boom no han resistido bien el paso del tiempo. Para el autor, este fue más que la suma de sus influencias: combinó el americanismo de principios de siglo, la obsesión con la identidad latinoamericana de las vanguardias, la vuelta al paisaje de la poesía de los 30 y el impacto del surrealismo de la narrativa de los 40, a lo que se sumó una apropiación de técnicas literarias anglosajonas —con Faulkner a la cabeza— y la ambición totalizante de la novela decimonónica. (En general, Granés tiende a suspender o al menos a atenuar el juicio estético en favor de una descripción detallada de los movimientos artísticos: Delirio americano no es un catálogo de preferencias y fobias literarias y artísticas; más que aquilatar las obras y tendencias, las sitúa en su interfaz con el poder).
El fervor revolucionario de los 60 fue seguido por su sombra. En el desolador panorama de las dictaduras militares de los 70 en Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y gran parte de Centroamérica, destaca la guerra en Guatemala y El Salvador, una de las “más bárbaras y desquiciadas” del continente, la confrontación maniquea entre guerrillas comunistas y escuadrones de la muerte filofascistas. A diferencia de los regímenes autoritarios de los 30, las nuevas dictaduras no cooptaron la cultura, sino que “prefirieron el fútbol”, como en el caso emblemático de Argentina. La cultura debió buscar espacios intersticiales, como el CADA en Chile o los “siluetazos” en Argentina.
El peronismo y el indigenismo, con sus énfasis en los marginados, las víctimas, han triunfado más allá de nuestras fronteras. Granés habla de una latinoamericanización de Occidente, a medida que se descubre la ‘utilidad política del sufrimiento’. No se trata solo de regímenes y movimientos populistas (Trump, el Brexit, los casos de Hungría, Polonia, Turquía o India), sino también por la adopción de un victimismo generalizado y la confrontación de enemigos difusos e invencibles.
Las venas abiertas de Occidente
Los 90 marcaron, para Granés, un nuevo interregno democrático, también de corta duración. Tras la caída del Muro de Berlín y la creciente influencia de Felipe González y Mitterrand, la izquierda latinoamericana anunció en el Foro de São Paulo (1990) su compromiso con la democracia, enfrentada ahora a un nuevo enemigo, el neoliberalismo. Ese giro hacia la socialdemocracia tendría los días contados. “Ser demócrata en América Latina siempre pareció muy poca cosa”, sostiene el autor, al tiempo que celebra la evolución hacia la derecha liberal de Paz y Vargas Llosa. A diferencia de García Márquez, quien en su discurso del Nobel pidió paciencia para que América Latina buscara un camino propio, Vargas Llosa ha abogado por una integración inmediata a Occidente: no sería necesario esperar no ya 100, sino 300 años de autoritarismo y caudillismo. (Su apuesta por la democracia liberal no le ha impedido brindar su apoyo a representantes de la derecha cavernaria como Bolsonaro y Kast).
Granés dedica especial atención a Rafael Guillén, el Subcomandante Marcos, en quien la historia parece repetirse en clave de tragicomedia. El EZLN fue tomado por sorpresa por la caída del Muro de Berlín, señala. Se trataba de guerrilleros clásicos que habían elegido Chiapas por su impenetrabilidad; el hecho de que allí hubiera indígenas era casualidad. Marcos supo transitar de reivindicaciones de clase a culturalistas e identitarias, adoptando un indigenismo performático, exotista, transformando Chiapas en un “museo de autenticidad”. Con él la guerrilla estetizaba su revuelta, la transformaba en espectáculo mediático hecho a medida de la academia estadounidense y sus obsesiones por el reconocimiento, la ética de la autenticidad y el poscolonialismo.
Tras la caída de las utopías, América Latina se ha transformado en la utopía vicaria de otros. Se trata, afirma Granés, de una proyección, una “pantalla de fantasías” y culpas de la academia anglosajona, símbolo de resistencia a la modernidad, fuente de identidades y razas auténticas, némesis del neoliberalismo y, en definitiva, una oportunidad de redención para la izquierda estadounidense. América Latina debe arrastrar su identidad, seguir exhibiendo su herida colonial, aspirar a una “imposible pureza premoderna”, ser el “deshuesadero de las ideologías que fracasaron en el resto del mundo”.
A fin de cuentas, no fueron Fidel y el Che quienes ganaron la batalla por las ideas, sino Perón. El populismo —en esto concuerda con el diagnóstico de Ernesto Laclau, aunque desde una óptica diametralmente opuesta— sería la estrategia política triunfante: el ascenso al poder mediante la movilización de maquinarias electorales, para luego erosionar y demoler la democracia desde adentro, con el fin de eternizarse en el poder. Muchas sociedades se encuentran hoy partidas por la mitad en bloques populistas que se disputan ante todo el relato mediático, el manejo y manipulación de los medios de comunicación. Ambos bandos enarbolan un mismo adanismo, una “pulsión redentora”, un afán por refundar la nación, de modo que muchas elecciones son de todo o nada, cada cambio de gobierno un nuevo amanecer, muchas veces codificado en Constituciones. Al populismo de izquierda nacionalista, identitario, antineoliberal y anticolonialista (Chávez, Morales, Ortega, los Kirchner, AMLO), se opone un populismo de derecha autoritario, patriótico, economicista y redentor (Menem, Fujimori, Bucaram, Uribe, Bukele, Bolsonaro). El informe más reciente de The Economist Intelligence Unit (febrero de 2023) parece darle la razón a Granés, concluyendo que en América Latina solo hay tres democracias plenas: Chile, Costa Rica y Uruguay.
El peronismo y el indigenismo, con sus énfasis en los marginados, las víctimas, han triunfado más allá de nuestras fronteras. Granés habla de una latinoamericanización de Occidente, a medida que se descubre la “utilidad política del sufrimiento”. No se trata solo de regímenes y movimientos populistas (Trump, el Brexit, los casos de Hungría, Polonia, Turquía o India), sino también por la adopción de un victimismo generalizado y la confrontación de enemigos difusos e invencibles. En artes visuales, agotados los experimentos conceptuales de la vanguardia de los 60 y 70, impera en todo el mundo la corrección política en forma del Victim Art, que sería una nueva vuelta de tuerca del muralismo e indigenismo.
Tras cebarse con los “delirios de la soberbia” de la izquierda latinoamericana, el autor esboza una escueta crítica al liberalismo. Aunque claramente se ubica en la línea de Paz y Vargas Llosa, concede que los liberales no han logrado integrar a sectores populares y marginados, que la democracia —el “menos malo” de los instrumentos de convivencia— ha sido asunto de élites urbanas. Sería una tarea pendiente monumental. La enciclopédica narrativa histórica de Granés deja, sobre todo en el plano político, un regusto amargo. El delirio ha asumido la forma de oleadas de emoción colectiva, “aplanadoras” de las que ha sido difícil sustraerse. Carlos Fuentes afirmó, a propósito de la invasión de Irak por George W. Bush, que no hay nada peor que un cretino con iniciativa. Por iniciativa, América Latina no se ha quedado corta.
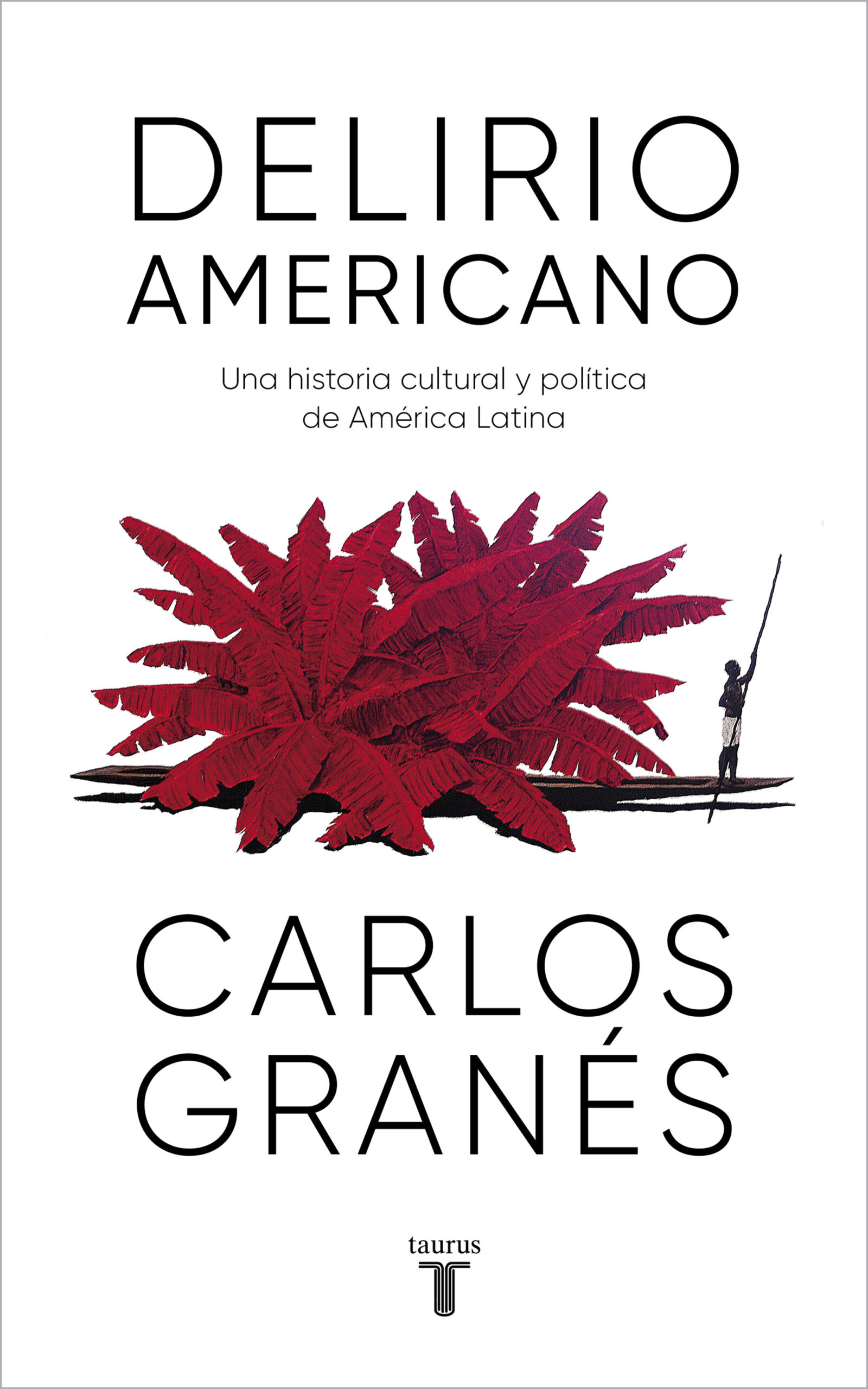
Delirio americano: Una historia cultural y política de América Latina, Carlos Granés, Taurus, 2022, 600 páginas, $29.000.
Relacionados
Orlando Figes: “Rusia es una entidad geopolítica y geográficamente insegura”
por Juan Paulo Iglesias


