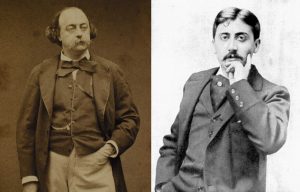Contra la mirada bien situada
Un escritor vive de mirar, pero también es muy probable que en algún momento deje de mirar. Es lo que le sucedió a la autora un día cualquiera, y para descubrir a qué se debía echó mano a su biblioteca (Walter Benjamin, Georges Perec, John Berger, Ricardo Piglia, María Moreno) y a su propia experiencia, desde un viaje a Ucrania hasta su recorrido por el ramal Talca-Constitución. El resultado es este ensayo que reproduce en forma admirable el fluir de la vida: oscilaciones, dudas, ansiedades, perplejidad e invención.
por Cynthia Rimsky I 26 Abril 2023
Esto es absurdo, el día que me pongo a pensar en la mirada, aparece en mi propio jardín algo que mirar. Llegan sin aviso, cinco jovencitos, dos camionetas y una máquina parchada a perforar el nuevo pozo de agua. Desde el segundo piso los veo colgarse de la torre sin cuerda o arnés, y presionar con las plantas de sus pies el cabezal del taladro para convencerlo de que entre a la tierra. Solo uno trae botas y son de goma, los demás meten al barro las zapatillas de marca, toman sin guantes los caños, las cadenas, los pernos. Cuando los jóvenes miran hacia el segundo piso, me ven sentada al otro lado de la ventana, no saben qué hago tantas horas en este cuarto. Hasta que uno, curioso, escala más arriba y mira hacia el escritorio.
Nos reímos.
Los cuerpos juveniles, aceitados por los 20 pozos de agua que perforan al mes, son una suerte de titanes a pie pelado. Busco la imagen de un Titán y me encuentro con que Wikipedia te pide una contribución voluntaria “para ayudar a construir un mundo donde el conocimiento sea gratuito para todas las personas”.
El asunto se pone apasionante.
Sigamos.
Teniendo todos los elementos que necesito para mirar, algo pasa, y no miro. Ni siquiera cuando sacan los tubos estilando barro y salta cabriosa el agua. Yo también me sorprendo: he perdido las ganas de mirar. No solo es una actividad vital. ¡De eso vivo!
Necesito entender por qué dejé de mirar.
Voy hacia atrás, al libro con el que aprendí a mirar por primera vez. Había un rey, relata Walter Benjamin en Cuadros de pensamiento, que año a año veía aumentar su melancolía. Un día llamó a su cocinero y le pidió un omelette de moras como el que saboreó en su tierna juventud la noche en la que escapó del castillo con su padre, el antiguo rey. Dentro del bosque, con el enemigo pisándoles los talones, con miedo, hambre y frío, una mujer los cobijó, y lo único que tenía para ofrecerles era un omelette de moras.
Tras escuchar el relato, el cocinero le dice al rey que él conoce el secreto del omelette de moras y sus ingredientes, desde el simple berro hasta el noble tomillo, las frases que hay que decir al revolver y cómo el batidor de madera de boj debe girarse siempre hacia la derecha. “Sin embargo, oh Rey, no te agradará la omelette. ¿Cómo habría de condimentarla con todo lo que saboreaste aquella vez? El peligro de la batalla y el acecho, el calor del horno y la dulzura del descanso, la presencia ajena y el futuro oscuro”.
Si le hago caso a Benjamin tendré que volver a las circunstancias en las que saboreé mirar por primera vez. Curiosamente, el punto de partida fueron sus fábulas y relatos de viaje que una amiga me prestó para mi primer viaje largo. A esa edad creía que escribir era expresar pensamientos y sentimientos a través de la escritura. Con Benjamin descubrí que entre expresión y escritura, existe la mirada.
Ahora siento que en ese pacto hubo algo que perdí, algo que el hijo del rey, cuando se convirtió en rey, añora.
Sigamos.
En el relato Espacio para lo valioso, Benjamin mira una silla a través de una puerta abierta y de la cortina perlada y recogida de una casa. Va a distintas horas, a otras casas y pueblos del sur de España, y la silla siempre está en un lugar diferente. Es todo un misterio para él. Se le ocurre que la misma silla en la que comen, por la tarde la llevan a la galería para mirar la calle. Si tiene colgando un sombrero indica que el padre está en casa y si dejan la red de pesca encima se preparan a salir al mar. Va más hondo. Porque eso es mirar para él. Ir más y más hondo en el pozo que los titanes a pie pelado perforan en mi jardín. Benjamin lee en la silla que en estos pueblos a los objetos se les da espacio para que puedan ser valiosos en toda su magnitud, en contraposición a las casas burguesas donde no hay un lugar libre para que lo valioso pueda brindar sus servicios.
Googleo qué más importante que los movimientos de una silla podría haber visto Benjamin en el sur de España. Aparece un pueblo de 500 habitantes que viven dentro de una roca. Otro con un río que lo atraviesa y separa la “calle de sol” de la “calle de sombra”. Un espectacular faro, imponentes fondos marinos para bucear.
Estando en Tel Aviv, pillo la puerta abierta de un local a la calle que ahora sirve de habitación y donde cocinan un padre judío y su hijo. Estoy horas mirando la olla, los huesos y la formación del caldo. Siento que hay algo más que no estoy viendo. El procedimiento de Benjamin es desafiante. Para él, pensar y mirar no van por carriles separados. Cuando él mira, piensa. Cuando piensa, ve. La imagen no es utilitaria, no adorna. El pensamiento jamás excede en peso, tamaño, sonido, sabor, color, a lo visto. No se ahogan, conversan como dos camaradas. La idea se va formulando mientras la imagen toma cuerpo, y viceversa. El resultado es que después de haber visto la silla a través de la cortina abierta de esas casas en el sur de España, el o la lectora también siente que allí a los objetos se les da espacio para que puedan ser valiosos en toda su magnitud.
Cuando Benjamin me pregunta al oído qué más veo a través de la puerta abierta de ese local en Tel Aviv, le cuento que mi abuelo tenía un local en la Vega en Santiago y que podía haber revuelto el caldo de huesos como estos dos. ¿Qué más?, insiste. En ese momento recuerdo que al local en Tel Aviv entró un sobrino del viejo a contar muy ufano que emigraba a América a hacerse rico. Mientras el padre se burlaba de las aspiraciones del joven, su hijo procedió a lavar la loza. Nunca levantó la mirada de la operación que hacían sus manos; la delicadeza, la atención con la que lavó esos tres platos y tres cucharas me conmovió. Vuelvo a sentir el ahogo que me oprimía en la adolescencia, cuando me daba por pensar que jamás iba a salir del molde que mis padres habían construido para mí. Muchas veces quise describir esa sensación y no pude. La olla, los huesos, el caldo, lo hicieron posible.
Si le hago caso a Benjamin tendré que volver a las circunstancias en las que saboreé mirar por primera vez. Curiosamente, el punto de partida fueron sus fábulas y relatos de viaje que una amiga me prestó para mi primer viaje largo. A esa edad creía que escribir era expresar pensamientos y sentimientos a través de la escritura. Con Benjamin descubrí que entre expresión y escritura, existe la mirada.
Dice Proust: “Miraba los tres árboles, los veía perfectamente, pero mi espíritu sentía que ocultaban algo que no podía aprehender. […] Con mi pensamiento concentrado, intensamente controlado, di un salto hacia los árboles, o mejor dicho en aquella dirección interior donde los veía en mí mismo”.
Saltemos.
Es durante los viajes que hago por el tren ramal Talca-Constitución donde percibo la sensación de que se abre en mi frente un tercer ojo. A las ocho de la mañana bajo en una estación que de estación tiene el puro letrero. Estaré allí hasta que a las seis de la tarde vuelva a pasar el tren. Ni viajar por Ucrania a dedo sola es tan difícil como mirar donde no hay nada. John Berger cuenta que camino a su casa hay un prado que le encanta; se pregunta por qué no va a pasear allí más a menudo, en vez de confiar en que la barrera cerrada lo obligará a detenerse: “Los acontecimientos que tienen lugar en el prado —dos pájaros que se persiguen, una nube que oculta el sol cambiando así el color del verde— adquieren una significación especial porque ocurren los dos o tres minutos que estoy obligado a esperar. Es como si esos minutos llenaran una zona del tiempo que encaja perfectamente en la zona espacial del prado. El espacio y el tiempo se unen…”.
En la estación González Bastías observo a tres ancianos que no venían en el tren y tampoco lo abordan. Por la noche llegan a la casa en la que alojo a ver televisión y, a la mañana siguiente, llegan a la estación con el primer tren. Me da curiosidad saber qué hacen. Cuando quiero preguntarles, han desaparecido.
Al comienzo, el prado es un espacio donde se está a la espera de los acontecimientos que van a tocarnos. Cuando Berger se va de allí, el prado se ha transformado en un acontecimiento en sí mismo. “De manera repentina —escribe— una experiencia de observación desinteresada se abre por el centro y da vida a una alegría que reconocemos al instante como nuestra. El prado ante el que nos hemos detenido parece tener las mismas proporciones de nuestra vida”.
Recuerdo perfectamente en qué estación del ramal sentí que el espacio y el tiempo se unían. Cuando descendí en la estación Toconey encontré a un anciano igual a los de González Bastías. Por la tarde lo volví a encontrar y le pregunté qué hacía allí por segunda vez. Me explicó que el médico del consultorio le recetó caminar 40 minutos diarios para mejorar sus rodillas. ¡Justo el tiempo que demoran las cuatro idas y venidas diarias de los trenes a la estación! ¡Los de González Bastías deben ver al mismo médico!
Desde que resolví el misterio, nunca más paré, miraba, miraba.
Miento, no sabía si miraba o leía.
Lo dice Piglia: “El que narra no entiende lo que cuenta y trata de reconstruirlo para comprenderlo. El primero que hace esa experiencia de reconocimiento es el narrador mismo, él avanza del no saber al saber, de un desconocimiento hacia cierto tipo de certidumbre. La lectura es una experiencia de construcción de sentido. Eso ya lo sabemos desde El Quijote, la primera novela que puso como héroe a un lector de novelas. Una novela que puso como intriga el que alguien le buscara intensidad a los signos, y que esos signos le cambiaban la vida. Allí hay un misterio en esos dos momentos: el narrador que intenta entender lo que narra y el conocimiento a través de los signos de la lectura como uno de los mecanismos más persistentes del conocimiento”.
Por azar fui encontrando los demás ingredientes. Desde el simple “Ver y mirar” hasta la noble percepción. Pedro Gandolfo, en Artes menores, establece una suerte de itinerario para conocer de dónde viene la mirada y hacia dónde va, una suerte de iniciación. Basta con leer los nombres de los ensayos. “Ver y mirar”. “Ver y lo impreciso”. “Ver y lo visible 1”. “Ver y lo visible 2”. “Ver lo que tiembla y viaja”. “Ver dormir”. “Ver el movimiento”. “Ver nuevo y antiguo”. “Ver el color 1”. “Ver el color 2”. “Ver a través del arte”. “Ver con palabras y con imágenes”. “Ver y tocar”. “Oír y ver”. “Mirar por primera vez”.
Sigamos.
En una vuelta me encuentro con lo Infraordinario. Para Georges Perec la silla de Benjamin es todo un acontecimiento, ni qué decir del pájaro que sobrevuela el prado de Berger. Perec prefiere mirar la pelusa que hay junto a la pata derecha de la silla. Y se interroga: “Lo que realmente ocurre, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? Lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual, ¿cómo dar cuenta de ello, cómo interrogarlo, cómo describirlo?… ¿Cómo hablar de esas ‘cosas comunes’, más bien cómo acorralarlas, cómo hacerlas salir, arrancarlas del caparazón al que permanecen pegadas, cómo darles un sentido, un idioma: que hablen por fin de lo que existe, de lo que somos?”.
La tentación de mirar algo importante, central, que nos traiga reconocimiento y nos ponga en la tradición, es enorme. Busco la respuesta en un caserío con cinco viviendas, un riachuelo y un puente colgante al interior de una quebrada poco conocida del norte. Adonde voy siento la violencia soterrada de la sequía agravada por las plantaciones de paltas de unos cuantos millonarios. Especialmente en la casa vecina anida una tensa situación emocional entre el empresario de las micros, casado, y una joven empleada con quien tuvo un hijo, a espaldas de su mujer. Todas las tardes el padre de la madre soltera —abuelo del niño nacido fuera del matrimonio— sale de casa en su motoneta con una hielera de plumavit anudada a la parrilla. Por medio de una bocina anuncia la llegada de los helados de agua. Los niños y niñas salen corriendo al camino bajo el ardiente verano con las monedas agarradas en el puño, atemorizados de que el heladero deje atrás el paisaje de la infancia secado por los nuevos dueños.
Berger dice que el movimiento de la escritura se parece al de la lanzadera de un telar. Como ella, la escritura se acerca a un momento dado de la experiencia para escrutar (cercanía) y toma distancia para conectar. Se acerca y se aleja una y otra vez, viene y se va. A diferencia del telar, la escritura no sigue una pauta fija. A medida que se repite a sí mismo, el movimiento de la escritura aumenta su intimidad con la experiencia. Y al final, si tienes suerte, nos dice Berger, el significado será el fruto de esa intimidad.
La hielera me parece un objeto demasiado grande, la bocina también. Me concentro en las gotas que escurren por el plumavit, mientras el padre de la madre soltera va y viene en la moto desde el pueblo donde compra los helados para no estar en la casa cuando la madre soltera le mienta a su hijo sobre su origen. Me concentro en el vapor que escapa hacia el cielo sin nubes, llevándose consigo las últimas gotas que la cordillera le dio de beber al riachuelo antes de extinguirse los hielos que salen más caros que los helados que vende el padre-abuelo.
Berger dice que el movimiento de la escritura se parece al de la lanzadera de un telar. Como ella, la escritura se acerca a un momento dado de la experiencia para escrutar (cercanía) y toma distancia para conectar. Se acerca y se aleja una y otra vez, viene y se va. A diferencia del telar, la escritura no sigue una pauta fija. A medida que se repite a sí mismo, el movimiento de la escritura aumenta su intimidad con la experiencia. Y al final, si tienes suerte, nos dice Berger, el significado será el fruto de esa intimidad.
El desafío es fascinante. Menos mal que de camino encuentro a Robert Walser, que me ayuda con su magia a volverme tan pequeña como las piedras que saltan a la vista al retirarse las aguas del río, avergonzadas y desnudas ante todos y todas las que pasan hacia la cantina y el prostíbulo al final del caserío. Es tan aliviador no mirar como escritora, como académica, ganadora de premios, reconocida por X o Y, estar con las piedras, dudar con ellas si el agua volverá a correr o nos iremos destiñendo con el sol. En tanto la madre soltera alienta a su hijo a que demande al empresario de las micros para pagarse la universidad y, en ausencia del abuelo heladero, el resto de la familia planea cómo quedarse con el dinero, el conocimiento adquirido en los libros, la comprensión y los conectores gramaticales se deshacen como una paleta de helado. En su lugar aparece una pielcita delicada, impresionable, frágil. Con ella puedo no solo mirar y pensar, también sentir: en mi piel se imprime lo visto, como dice Proust, no hay descripción, es impresión sensible.
“Quizá —dice Perec— se trate finalmente de fundar nuestra propia antropología: la que hablará de nosotros, la que buscará en nosotros lo que durante tanto tiempo hemos copiado de los demás. Ya no lo exótico sino lo endótico”.
En esta parte tendría que decir Sigamos, pero siento que no estoy llegando a ninguna respuesta.
“Ver y mirar”. “Ver y lo impreciso”. “Ver y lo visible 1”. “Ver y lo visible 2”. “Ver lo que tiembla y viaja”. “Ver dormir”. “Ver nuevo y antiguo”. “Mirar por primera vez”… No les encuentro sabor. Me da miedo poner los dedos en las teclas, siento que mi conciencia ya tiene preparado su discurso y que no tengo fuerzas para oponerme.
Suspendemos.
Hasta que un día, como en los cuentos, llega a mis manos Banco a la sombra. La escritora argentina María Moreno viaja con el señor Plaza por Europa, y se escapa a mirar plazas. No va a la Berlín Alexanderplatz de Benjamin o a la Plaine Monceau de Perec, busca la plaza de Catalunya, que rebautizará como la plaza Suplicantes.
Su primer instinto al ver a los mendigos es salir corriendo. No con los pies. Moreno ha demostrado en sus libros lo valiente que es. Ella sale de ahí con la imaginación. Es su imaginación lo que le permite mirar atenta, puntillosa, dedicada, a los mendigos, los locos, las estatuas vivas y, al mismo tiempo, pensar los cuadros vivos.
Su primer instinto al ver a los mendigos es salir corriendo. No con los pies. Moreno ha demostrado en sus libros lo valiente que es. Ella sale de ahí con la imaginación. Es su imaginación lo que le permite mirar atenta, puntillosa, dedicada, a los mendigos, los locos, las estatuas vivas y, al mismo tiempo, pensar los cuadros vivos. “Esas puestas en escena de las damas del siglo XIX en los salones de té, no tienen nada que envidiarle al hombre sin manos y pies que pide dinero en la plaza de Catalunya. Colette desnuda despertando a una momia egipcia tras cuyas vendas se escondía la condesa de Belbeuf, Mata Hari montada en un elefante en medio de un salón donde se tomaba té con masitas”. Moreno se asombra de que la tradición de los cuadros vivos haya sido recuperada por los mendigos de Barcelona que parecen haber creado sus poses con una dedicación que excede el interés utilitario.
Mientras Berger une tiempo y espacio, Moreno los colisiona. No entendemos cómo pasamos de las fotografías de las histéricas de Chacot, a una joven rumana acostada boca abajo sobre la vereda y a La muerte del cisne interpretada por Jorge Luz, pero la seguimos igual, alucinados ante este invento misterioso y seductor que nos propone. Llegamos a prestarle ayuda y hasta a cruzar los dedos para que no se detenga. En ella, el pensamiento, la mirada y la escritura no tienen una conversación fluida. Es filosa, desordenada y, hasta diría, ebria. La estatua viva de la rumana trae al presente la historia del esposo de la hirsuta y desdichada Julia Pastrana, que vendió las momias de su mujer y su bebé a la Universidad de Moscú. Pasan por el costado los personajes de la película Freaks, de Tod Browning. Moreno vuelve a la plaza después de que se apagan las luminarias, encuentra un banco oculto por tres árboles proustianos, desde los que puede ver a los tres mendigos en su coreografía conjunta, sin ser vista. Le parece que también duermen ahí. “Yo no estaba tan limpia como ellos”, se compara. Le toca el turno de bañarse en la fuente al mendigo que no tiene manos o piernas. A Moreno le parece que se abandona al placer del agua como Mata Hari al desierto. Ya vestido y peinado, el parapléjico intenta encender un cigarro con el cuerpo mojado. La Moreno tiene el reflejo de ir en su ayuda y no lo concreta. Cada vez que me adelanto y predigo lo que viene, ella cambia de rumbo. O pasa de largo. Las imágenes están, no solo extremadamente distantes las unas de las otras, pertenecen a conjuntos, tienen texturas, distintas, es imposible hacerlas calzar con lógica. A la lástima fácil que busca imponer la conciencia timorata, Moreno antepone su confianza en que el mendigo inventó un método para encender el cigarrillo que fuma todas las noches después de bañarse en la fuente. Sus imágenes no están prolijamente cosidas, tejidas o entrelazadas, producen una suerte de combustión interna.
Escribe del mendigo: “Había apoyado la caja de fósforos de madera para que la pared de la fuente la mantuviera quieta. Que su dificultad no proviniera de su defecto sino de hacer fuego con el cuerpo mojado me parecía una coquetería cercana a la jactancia. ‘No se puede encender con facilidad un fósforo con una parte del cuerpo mojada’, parecía decir su mueca de impaciencia”. Luego, en la oscuridad, Moreno distingue el fuego del cigarrillo encendido. “Sentí emoción. Lo había visto ser como todos los hombres”.
Sigamos.
En Especies de espacios, Perec enseña a mirar una calle Inventariar, comparar, describir, descubrir un ritmo, descifrar, encontrar excepciones… Al final de este exhaustivo relevamiento, dice algo que recién ahora entiendo:
“Continuar hasta que el lugar se haga improbable”.
Improbable, quimérico, irrealizable, irreal, inverosímil, inaudito, ilógico.
Es el sentido en el que hay que dar vuelta el batidor de madera de boj para que la mirada no quede bien situada, cómoda, aceitada, para que no se crea con veteranía o autoridad; para que nunca olvide el peligro de la batalla y el acecho, el calor del horno y la dulzura del descanso, la presencia ajena y el futuro oscuro.
Diez años después de haber escrito Ramal viajé nuevamente en el buscarril. Tenía miedo de que sus habitantes estuvieran molestos, ofendidos con lo que escribí de ellos y ellas en el libro. Lo que encontré fue una sorpresa. Las personas que viven en el ramal no se parecen en nada a los personajes de Ramal. Siendo una novela rigurosamente documental, después del gran incendio, el maremoto y terremoto, hasta el paisaje parece inventado.
El tercer ojo que se abrió en mi frente nunca sirvió para mirar. Lo que hace es inventar. Ahora que lo sé, vuelve a mí el deseo de mirar.
Sigamos.
Imagen: Estación Toconey del ramal Talca-Constitución.