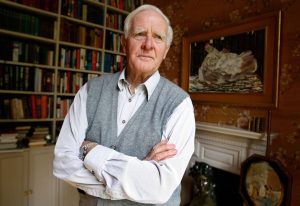Cynthia Rimsky: el arte de disolver las identidades
En una conversación que gira en torno a Yomurí, una de las novelas más originales y divertidas que se han publicado en nuestro país en décadas, la autora explica por qué desconfía de la seriedad de los discursos dominantes y de cualquier noción de que existe algo esencial que nos configure. Por eso en su última obra todo se vuelve móvil. Cambian las versiones del pasado, los nombres de los personajes y hasta del pueblo en que se desarrolla la aventura, es decir, cambia el nombre de la novela. Y bueno… parece que Rimsky también es otra.
por Álvaro Matus I 4 Julio 2023
En abril, la escritora Cynthia Rimsky (Santiago, 1962), que vive en Argentina hace más de una década, visitó nuestro país para presentar La vuelta al perro. Armado con las columnas que escribió para la revista La Palabra Quebrada, en este libro aparece una y otra vez el “toque” Rimsky, esa serie de iluminaciones que irrumpen en medio de un viaje, como sucede en Poste restante (Ucrania) o La revolución a dedo (la Nicaragua sandinista). Acá simplemente se trata de paseos por las inmediaciones del pueblo en que vive, Azcuénaga, a 120 kilómetros de Buenos Aires. Todo es sencillo y rupestre, pero de pronto una frase tiene alas que elevan al lector, como si fuera testigo o incluso protagonista de una conversación dominada por el afecto, la generosidad y el humor.
La autora observa la naturaleza, el espacio y se detiene en personajes sutilmente extravagantes: un ingeniero que vende quesos sin pasteurizar (nadie le compra sus “quesos incomprendidos”); Cozio, el mecánico a cuyo taller van los lugareños como si se tratase de un club social, o la familia que atiende el almacén y, durante las vacaciones, se sienta “a mirar el pueblo que no pueden ver en el año por atender el negocio”.
Ver: este podría ser el verbo que articula la poética de Rimsky y que, sin duda, también es el motor de Yomurí (2022), una novela fuera de serie: compleja, divertida y disparatada, con filo y ternura a la vez, con personajes entrañables y una incorrección absoluta. Quizás por lo mismo no llamó demasiado la atención de la crítica ni de un periodismo que espera novelas escritas desde el feminismo, la lucha identitaria, el ecologismo o los conflictos de clase.
¿Qué hacer cuando una historia no encaja en los programas teóricos y hace estallar las nociones de identidad, justicia y verdad?
El libro arranca cuando Eliza recibe un llamado de la quinta mujer de su padre para que lo ingrese a un hogar de ancianos. El accidente cardiovascular que sufrió Kovacs lo convirtió en una carga… y bueno, la pareja se conoció hace un año o poco más (¡no la crucifiquemos!). Pero cuando Eliza está a punto de lograr un cupo (entrar a un asilo puede ser tan complicado como rendir exámenes para prekínder), Kovacs dice que otra hija está dispuesta a cuidarlo. Se trata de Sonya, media hermana de Eliza, quien vive en Yomurí. Es entonces cuando esta adorable pareja toma el tren y emprende su aventura, una aventura en la que se cruzarán con unos jóvenes (mapuches o que uno lee como si fueran mapuches) que también se dirigen a Yomurí para recuperar sus tierras, en una lucha de la que, con seguridad, saldrá un Estado plurinacional.
Los nombres de los personajes son extraños (Carrie, Centeya, Vladimir Ilich, la Heredera), algunos cambian, pierden o ganan letras, e incluso el pueblo también puede ser Yemurí o Yamorí. Es la inestabilidad del nombre (Derrida dixit) y con ello de la identidad, de eso que creemos que nos configura.
La novela, en buena medida producto de su humor, un humor tierno, que ayuda a comprender pero que jamás entrega certezas, funciona como una usina de incógnitas: ¿Se hacía el enfermo Kovacs para liberarse de su nueva pareja? ¿Qué validez pueden tener los parlamentos de hace siglos si no se cuenta con un respaldo legal? ¿Cómo Eliza va a ser la veedora de las Paces XLV si no conoce las leyes? ¿Cómo será la vida ya no como explotados sino como dueños de la tierra? ¿Tendrán juguera, lavadora y videojuegos? ¿Dejarán entrar a los predios a los ambulantes y evangélicos? ¿No hay leyes en Yomurí o son incomprensibles para quienes provienen del Estado-nación? ¿A las hermanas Kalvukoi les interesa recuperar la lengua o solo quieren instalarse en la academia gringa?
En una novela que es el triunfo de la invención, estas preguntas difícilmente encuentran una única respuesta. “¿Quieres ver con tus ojos o prefieres creer?”, desafía la Verde a Eliza. “Con los ojos, siempre”, responde esta última con la risa iluminando su cara. Y Rimsky, más sombría o misteriosa o escéptica que Eliza, habla en esta entrevista de todo eso: de ver con los ojos y desconfiar de las palabras, de reírse de lo que antes la entristecía y de la libertad que sintió al escribir Yomurí.
Ella interroga a las cosas y, como resultado, las ideas se tuercen. Pero esa fe en la mirada también revienta, por ejemplo, cuando nota que hay un campamento paralelo al oficial, un campamento de entrenamiento guerrillero. No sabe si es su miedo o no vio con verdadera atención.
Escribiste este libro entre 2010 y 2022. ¿Siempre toma tanto tiempo?
Me demoro bastante en general. Los perplejos me tomó ocho años, son novelas que comienzo con poca claridad. Yomurí la comencé en Chile, después de que murió mi padre, estaba desolada, escribía mientras él estaba en el hogar de ancianos, una suerte de diario, para salvarme. Después, cuando lo leí, me aburrí soberanamente. Le encontré un tono de víctima que me resonaba en cierta literatura chilena de izquierda crítica con el sistema.
¿Y qué hiciste? Cuesta pensar en alguien que hoy queme sus escritos o los tire a la basura: siempre hay una carpeta en el computador.
Lo dejo en una carpeta de rezagos. Cuando me iba para Argentina, sin un peso, postulé a los fondos del Consejo del Libro, me exigían 50 páginas, y las únicas 50 páginas que tenía eran esas. En el proyecto puse: “En la página 50, la novela da un salto”. En Argentina encontré ese salto. En esta novela también ocupé material documental, pero fui más allá. Borré toda referencia para crear un espacio literario y nunca salir de ahí. Después pasé meses buscando un tono que no fuera melancólico o de víctima. Para eso fue importante lo que fui descubriendo en Argentina.
¿Qué fue eso?
Primero fueron lecturas. Empecé a leer literatura argentina y después pasé a otra literatura que alimenta esa literatura argentina. Fui estableciendo una cierta red distinta a la que leía acá; también, mucha literatura chilena —nunca había leído tanta literatura chilena como en Argentina—, pero desde otro lugar. Ema la cautiva, La liebre y Fragmentos de la vida del pintor viajero, de Aira, fueron increíbles, por ahí empecé.
¿Y qué otros: Gombrowicz, Copi, Lamborghini?
Gombrowicz sí, también Libertella y María Moreno, que mezcla la crónica con el barroco y la imaginación, y no sabes mucho adónde va. Esa idea de escritores y escritoras que comienzan un libro y tienen la libertad de no saber por dónde irán hasta el final. Eso me guiaba. Piensa que me formé con la idea de que existía una verdad, tanto en la izquierda como en el judaísmo con la verdad revelada. En Argentina eso se desestructuró y dejé que explotara en el texto.
Saer dice que la ficción no se opone a la verdad, sino que es la herramienta que tiene el escritor para complejizar la realidad.
Bueno, Annie Ernaux agrega que son los procedimientos lo único que permite construir una verdad.
De todos modos, las novelas quieren ser —siguiendo con Saer— tomadas “al pie de la letra”, aunque sean una invención. ¿Cómo manejaste eso de imaginar cualquier cosa, por estrambótica que fuera, sin romper el verosímil?
Creo que el verosímil lo dan las emociones. Esta relación padre-hija que tiene ternura y confrontación. Pié, entre sus dudas y su compromiso. La Verde, en su angustia. El afecto, la empatía del narrador hacen posible que padre e hija se embarquen en este viaje de locura, que la chaqueta de cuero tenga cierto poder mágico que haga que Kovacs se recupere y Eliza se vuelva valiente, que se encuentren con los yomurí en el camino. Crecí leyendo novelas de aventuras con muchas situaciones disparatadas y las vas pasando, un poco como en los viajes. Una vez, en Túnez, no sabía ni cómo se llamaba el alojamiento al que debía volver y de repente una carreta llena de mujeres para y me llevan a un lugar donde trabajaban la tierra. No me querían devolver al pueblo donde yo estaba. Esa noche hubo una fiesta en mi honor. Son cosas que pasan.
Y los viajes están muy ligados a los sueños, a las utopías, si bien en Yomurí se desbarrancan esos sueños.
Los sueños, las utopías, algo pasa cuando entran en contacto con la materialidad. Ante eso, muchas veces preferimos quedarnos con la idea o presionar con fuerza para anular ese desvío que produce el choque con lo material. Antes me daba pena ese descalce; ahora me divierte.
En Yomurí me dije: si soy de izquierda —cosa que no sé qué es a estas alturas—, no me tengo que preocupar. Y si lo que sale es otra cosa, bueno, qué le voy a hacer. Toda mi formación juvenil estuvo marcada por mandatos: había que ser revolucionaria, la más radical, la mejor judía según lo que pensaban mis padres… una serie de ideas fijas. Ahora partí desde otro lado: ¿por qué esconder las incertezas?
Eso nos lleva a Eliza, que prefiere ver a creer, lo que produce un efecto cómico. Da la idea de que hace preguntas desconsideradas ante seres utópicos.
Ella interroga a las cosas y, como resultado, las ideas se tuercen. Pero esa fe en la mirada también revienta, por ejemplo, cuando nota que hay un campamento paralelo al oficial, un campamento de entrenamiento guerrillero. No sabe si es su miedo o no vio con verdadera atención. No es ni la mirada ni la fe, es el entre. Ahí se suspende la credulidad. El humor tiene que ver con eso, creo. En términos de escritura, cada vez que afirmaba algo me decía: bueno, ¿y cómo pongo esto en duda? Yomurí es el libro de la duda, aunque se me deben haber escapado varias afirmaciones.
Y se hace poco eso con los temas serios. La Verde dice que los tipos son ambiciosos, egoístas, vengativos. Una serie de atributos que en novelas políticamente correctas, como El vasto territorio, están para caracterizar a los dueños de las forestales y no para quienes reivindican sus derechos.
Si dudas, tienes que dudar de todo. No puede haber cosas que sí y otras que no. Hace unos años, cuando escribí con Betina Keizman una carta a raíz de una polémica que hubo en Chile en torno a la literatura feminista o lo que significaba ser escritora, recibí un correo de una escritora a la que le parecía muy valiente mi carta, sobre todo el placer o goce que transmitía, pero… ella seguía siendo de izquierda. En Yomurí me dije: si soy de izquierda —cosa que no sé qué es a estas alturas—, no me tengo que preocupar. Y si lo que sale es otra cosa, bueno, qué le voy a hacer. Toda mi formación juvenil estuvo marcada por mandatos: había que ser revolucionaria, la más radical, la mejor judía según lo que pensaban mis padres… una serie de ideas fijas. Ahora partí desde otro lado: ¿por qué esconder las incertezas? Si me gusta ironizar, criticar, buscar disonancias, la quinta pata al gato, por qué reprimirlo. ¿Eso me hace menos de izquierda? ¿O menos humana?
¿Sientes que hay temas que no se pueden tratar con humor?
Claramente. No se puede hacer humor con la derrota del proyecto de Constitución o con que en La Araucanía perdió por paliza un texto que les proporcionaba una relativa autonomía. En cambio, todos validamos la explicación de que el libre mercado ha infiltrado las conciencias, etc., etc. Son explicaciones demasiado lógicas, que no nos han llevado a ninguna parte. Ahora, en Yomurí nunca sentí que estaba escribiendo estrictamente de lo mapuche; se me mezclaba el pueblo judío y los palestinos, el movimiento Tamil, los campesinos sin tierra, movimientos revolucionarios, es decir, que aspiran a recuperar algo que perdieron. La novela quiere poner en duda eso bajo una luz contemporánea.
De hecho, en el libro nunca se sabe bien si estamos en territorio chileno o argentino.
Claro, una parte de los términos están en chileno y otros en argentino. “Campera”, por ejemplo, por “casaca”. Traté de usar dichos de ambos países para construir justamente un espacio de ficción. Pero cada uno lee la novela como quiere.
Uno de los temas más alucinantes es el de los acuerdos de paz y los parlamentos. ¿Te documentaste?
Sí, mira, una parte de la inspiración de esta novela viene de cuando algunas comunidades mapuches se tomaron unos fundos en el sur. No me acuerdo si Piñera o Bachelet mandó un gran contingente militar y policial. Hubo varios muertos. En los medios salieron voces críticas a cuestionar esa violencia y pensé: si estamos tan en desacuerdo, por qué no vamos para allá a poner el cuerpo. Ahí es donde lo políticamente correcto se resquebraja. Esa fue la escena —o la grieta— inicial. Todos queremos que les devuelvan las tierras a las comunidades mapuches, pero sentados en nuestras casas. ¿Y cuál es la experiencia que cada una tiene con los mapuches en Santiago? Hay una disociación tremenda, ¿no? Ahí apareció esa sensación de que las cosas —las buenas intenciones— no son como te dicen que son.
No se puede hacer humor con la derrota del proyecto de Constitución o con que en La Araucanía perdió por paliza un texto que les proporcionaba una relativa autonomía. En cambio, todos validamos la explicación de que el libre mercado ha infiltrado las conciencias, etc., etc. Son explicaciones demasiado lógicas, que no nos han llevado a ninguna parte.
Luego está el desafío de llevar esto a imágenes.
En un primer momento busqué videos sobre comunidades que se tomaban terrenos, en Argentina y en Chile. Durante la dictadura hubo muchas tomas poblacionales, así que más o menos sabía algo, poco, la verdad, porque de la toma qué sabe uno: la represión, que llegan los militares y la policía. Me pregunté: ¿qué hay entremedio? ¿Qué hacen los cinco meses que están ahí? De mi experiencia en las tomas de la Cardenal Silva Henríquez y la Fresno, recordé que la gente jugaba, se creaban escuelas, noviazgos. ¿Por qué nunca se muestra esa vida cotidiana? ¿Por qué no hablamos de eso? Esa fue otra ventana para la novela. Respecto a la represión, me di cuenta de una cosa muy ruiziana: todo es como en cámara lenta, cosa que ya había visto en Nicaragua durante la guerra con la Contra. Ambos bandos acordaban detener el fuego para tomar desayuno y almorzar. La cosa nunca es como en las películas de Cine en su casa, con los romanos o los sioux cabalgando. Después, leí Malón, de Fernando Pairican. Hay una escena en una pensión universitaria en Temuco, donde un grupo de jóvenes toma conciencia de su origen. Me pregunté: ¿por qué no describe el momento en el que dejan la discusión para estudiar para el examen de la universidad, cómo es la cocina, adónde van a divertirse, se pelean, se enamoran, hay uno que piensa distinto, ¿qué hacen con el que duda? De esa curiosidad nació la parte de la Verde y Pié con los demás jóvenes en el Hogar Universitario. El otro libro que me impresionó fue Vida y costumbres de los indígenas araucanos en la segunda mitad del siglo XIX, una enciclopedia, es el testamento de Pascual Coña, con infinitas entradas sobre cosas materiales, páginas y páginas sobre la materia.
¿Dirías que en tu escritura hay una desconfianza de la palabra?
Vengo de una cultura donde la palabra no dice lo que dice, sino que hay que bucear porque dice otra cosa, entonces hay que meterse y meterse y no cualquiera puede interpretar ese sentido profundo de los textos, y, además, en lo hondo, lo que encuentras no es otro texto, sino otra forma de leer lo mismo. En Yomurí me estoy riendo de mi propia escritura, de Poste restante, de la chica que busca su identidad en Ucrania.
Ese es uno de los ejes del libro: aferrarse a una identidad cuando la noción de identidad se diluye.
Es lo que intenta hacer la Verde después de que descubre de mala forma que su origen es yomurí. Reniega de todo lo que fue antes para unirse, pero una vez allí tampoco encuentra su identidad y se frustra. En cambio, Eliza va descubriendo que es inútil buscar una identidad, no hay nada fijo, es lo que va siendo. Quizás esa sea una utopía.
¿Consideras que se está escribiendo más para confirmar ciertos valores o ciertas ideas, que para complejizar la realidad?
Estamos en un momento en que no se sabe hacia dónde vamos. Y en esa desazón, algunas escrituras se aferran a lo que entrega seguridad, legibilidad, circulación. Un gran tema no es solo cómo se está escribiendo, sino cómo se está leyendo, cómo se enseña a leer. Todavía en las escuelas obligan a analizar un libro por sus personajes principales, secundarios, trama, motivaciones, conflicto central. Es el horror. En lo personal, me aburren los libros que no escapan, que no derrapan.
Y con esto conectamos con La vuelta al perro, donde reivindicas a Guadalupe Santa Cruz. “Llama la atención que un libro vanguardista no esté en la vanguardia sino a la cola”, dices respecto de Quebrada. Las cordilleras en andas. ¿Piensas que no ocupa el lugar que merece en la literatura chilena?
Me parece que cierta crítica, academia, medios, lectores o lectoras autorizadas, instituciones gubernamentales o privadas relacionadas con la literatura han creado un apartado de correos con la leyenda: “difíciles”. Allí ponen los libros que no saben cómo leer o que no tienen interés en leer o no entran en su pequeño negocio o son imposibles de clasificar bajo las teorías en boga o son demasiado autónomos políticamente. Los encierran, con rótulos como excelente pluma, inteligentes, vanguardistas. En ese apartado de los y las “difíciles” tienen a Guadalupe Santa Cruz. Ahí estuvo Enrique Lihn, Carlos Droguett, Diamela Eltit, Juan Emar. Muchos años después, cuando los y las difíciles han muerto en la pobreza o enfermos, sin ningún reconocimiento, alguien los encuentra y el gobierno, las universidades y las fundaciones invierten dinero en exposiciones, en ediciones críticas, se otorgan Fondecyt para investigar sus obras y sus retratos presiden los stands de Chile en las ferias. Tal vez eso pase con Guadalupe. Tal vez no. A menos que arranquemos, como se hizo en 2019 con las estatuas de los colonizadores, ese rótulo del apartado de correos.
Fotografía: María Aramburu.

Yomurí, Cynthia Rimsky, Literatura Random House, 2022, 264 páginas, $16.000.

La vuelta al perro, Cynthia Rimsky, Overol, 2023, 128 páginas, $12.000.