
La prueba del espejo
Ponerse en la piel del otro: ese desafío consustancial a la literatura llega a su máxima expresión cuando se adopta la voz de un animal, no solo para sentir como él, sino para mirar el mundo a través de sus ojos. ¿Y qué reflejan los animales en autores como John Berger, Sylvia Molloy, Diamela Eltit, María Sonia Cristoff o Claudia Ulloa Donoso? A veces tienen aspectos casi míticos que se complementan con una imaginación alucinada; en otros, nos recuerdan la mortalidad que compartimos y el pasado remoto en que fuimos iguales. Ofrecemos este texto como anticipo del número 20 de revista Santiago, que trae un especial dedicado a los animales y próximamente circulará en librerías.
por Sebastián Duarte Rojas I 29 Diciembre 2023
“En cada nueva ocasión, Sultán se ve obligado a formular el pensamiento menos interesante (…), ya que sobre sus hombros descansa la responsabilidad de representar a la simiedad”.
J. M. Coetzee
Los animales siempre han estado presentes en la literatura y, en más de un sentido, se vinculan con sus comienzos: aparecen en los primeros relatos míticos de casi todas las civilizaciones, en que fueron nuestros dioses, mensajeros, guías; pero también están en los cuentos, películas y juegos infantiles y, dado que sus onomatopeyas son algunas de las primeras palabras que aprenden los niños, con ellos descubrimos la magia de la sonoridad verbal. Pero ciertamente hay épocas —y esta parece ser una de ellas— que llaman a la reflexión sobre la animalidad.
En el ensayo “Por qué miramos a los animales” (1977), incluido en la antología homónima recién editada en español, John Berger recorre la historia de nuestra relación con otras especies, desde las primeras pinturas, de tema animal y hechas con su sangre, o incluso desde antes, pues “no es irrazonable suponer que la primera metáfora fue animal”. Aunque ese sería también el inicio de nuestro distanciamiento: “Lo que apartó al hombre de los animales fue una capacidad humana inseparable de la evolución del lenguaje, la capacidad para el pensamiento simbólico”.
Con todo, la separación no fue abrupta. El autor analiza, por ejemplo, cómo en la Ilíada la muerte de un guerrero y de un caballo son descritas en un mismo nivel, lo que da cuenta de una cercanía que aún era visible en los primeros textos literarios. Pero en el siglo XIX inició “un proceso, hoy prácticamente consumado por el capitalismo del XX, que llevaría a la ruptura con todas aquellas tradiciones que habían mediado entre el hombre y la naturaleza”. Así, con el zoológico como la señal más clara para Berger, los animales fueron eliminados de la esfera cotidiana y reducidos a imágenes.
Antiguamente, la humanidad tenía cerca a los animales que utilizaba para movilizarse, trabajar o alimentarse —lo que ahora solo ocurre en zonas rurales—, pero los que hoy en día son criados para su uso en la industria (cárnica, peletera, farmacológica, cosmética) quedan fuera de la vista de quienes, en todo sentido, los consumen. Al mismo tiempo se ha masificado la tenencia de animales sin utilidad, las mascotas, un fenómeno que para Berger también es parte del problema, ya que, como en el zoológico, el animal es sacado de su ambiente para ser observado “como un espejo en el que se reflejara una parte, nunca reflejada, de su dueño”, una relación en que “ambas partes han perdido su autonomía (el dueño se ha convertido en aquella-persona-especial-que-solo-es-para-su-animal y este ha pasado a depender del amo para todas sus necesidades físicas)”.
En Animalia, un conjunto de breves relatos autobiográficos publicados de manera póstuma, Sylvia Molloy toma una posición muy diferente, ya que su foco está puesto en la intensidad del vínculo con las mascotas. Luego de “una infancia desprovista de animales, salvo los que aparecían en los libros”, y tras años de vivir sola y en distintos países, la escritora argentina cuenta cómo empezó a tener cada vez más mascotas, especialmente gatos.
Incluso sus relaciones con otras personas están marcadas por los animales, como su amistad con un escritor que compartía su afición por los felinos, por lo que ambos siempre falseaban la cantidad que tenían. Pero su relación más cruzada por las mascotas es la que tuvo con su pareja: cuenta, por ejemplo, cómo su gato se impuso elegantemente sobre el perro de Geiger cuando empezaron a vivir juntas, y en la medida en que ambas adoptaron más y más animales, aparece reiteradamente el tema de la elección de los nombres, inspirados en primeras damas, cantantes, una paciente de Freud, etc.
Pese a los momentos en que asoman ciertas diferencias entre los animales y nosotros, Molloy les atribuye una conciencia (y una voz) similar a la humana: “Me impaciento, la reto, le digo que no se distraiga, mirá quién habla, parece decirme. Después pienso que no importa que no mee, no fue esa la razón del paseo, salimos porque estábamos aburridas las dos y no queríamos pensar”. Mientras Berger podría decir que aquí solo está confirmando y reflejando en su mascota su propio pensamiento, Molloy confía en sus interpretaciones: “Quedó para siempre agradecida (esas cosas con los animales se saben)”.
Según Berger, si bien el zoológico está hecho para que observemos a los animales, al estar enjaulados, ellos no nos ven, no de verdad, así que la “mirada entre el hombre y el animal, que probablemente desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad humana (…), esa mirada se ha extinguido”. Pero aunque él entiende a las mascotas de manera similar, en el libro de Molloy la mirada animal es algo que el ser humano solo se gana bajo ciertas condiciones: “Por primera vez me pareció que estaba contenta. Por primera vez me pareció que me miraba”. La compañía y la felicidad mutua que esta provee, eso era lo más importante para ella, que creía que “para ser uno mismo es siempre mejor estar con otro, sobre todo si el otro pertenece a una especie distinta, es decir, si es totalmente no uno”.
En el ensayo ‘Por qué miramos a los animales’ (1977), incluido en la antología homónima recién editada en español, John Berger recorre la historia de nuestra relación con otras especies, desde las primeras pinturas, de tema animal y hechas con su sangre, o incluso desde antes, pues ‘no es irrazonable suponer que la primera metáfora fue animal’.
Los otros animales I
Para Berger, la otredad de los animales está garantizada “por la falta de un lenguaje común, su silencio”. Pero en la misma época en que se aceleró nuestra separación, apareció una idea paradójica: “La teoría de la evolución de Darwin, indeleblemente marcada como está por las concepciones del siglo XIX europeo, pertenece, sin embargo, a una tradición casi tan antigua como el propio hombre. Los animales mediaban entre el hombre y su origen porque eran al mismo tiempo parecidos y diferentes de él”. Esta teoría, que en un sentido recalcó nuestra diferencia, también nos recordó que somos animales. De este modo, frente al animal humano, se encontrarían los otros animales, la frase que da título al ensayo “The Other Animals” (1908), de Jack London.
El autor de El llamado de la selva y Colmillo blanco decía haber escrito estos relatos como “una protesta contra la ‘humanización’ de los animales, de la que me parece que muchos ‘escritores de animales’ han sido profundamente culpables. Una y otra vez (…) escribí: ‘Él no pensó estas cosas; solo las hizo’, etc. Y lo hice (…) de manera de instalar en el entendimiento humano promedio que mis héroes-perros no eran dirigidos por un razonamiento abstracto, sino por instinto, sensación y emoción, y por un razonamiento simple”. Pero todo este ensayo es una respuesta contra quienes reducen a los animales al instinto, negándoles cualquier forma de raciocinio y, en el fondo, negando la evolución, por lo que London les advierte: “No debes negar a tus parientes, los otros animales. Su historia es tu historia (…). Junto a ellos te alzas o caes. Lo que repudias en ellos, lo repudias en ti mismo”.
Casi dos décadas después, el escritor inglés E. M. Forster usó esta expresión en su libro Aspects of the Novel (1927), al explicar por qué en el capítulo dedicado a los personajes novelísticos se enfocaría solo en los seres humanos: “Otros animales han sido introducidos, pero con éxito limitado, dado que hasta ahora sabemos demasiado poco sobre su psicología”. No obstante, predecía que, en unos 200 años, posiblemente “tendremos animales que no sean ni simbólicos, ni hombrecillos disfrazados, ni mesas de cuatro patas andantes, ni trozos de papel pintado que vuelen. Es una de las maneras en que la ciencia podría ampliar la novela”.
El antropomorfismo y la ciencia siguen presentes en la discusión contemporánea sobre el tema, como ocurre en el libro El otro radical: la voz animal en la literatura hispanoamericana (2015), del académico mexicano Alejandro Lámbarry, que identifica tres voces animales: satírica, política y posmoderna. Pese a los problemas que puede presentar esta nomenclatura y algunas de las premisas que la sostienen —como que cuando se da voz a un animal es necesariamente para hacer una crítica unidireccional, ya sea hacia algún aspecto de la sociedad humana (el animal satírico) o a nuestra relación con los animales (el animal político)—, su división tripartita es de cierta utilidad.
Los primeros dos tipos que distingue Lámbarry se vinculan con los aspectos mencionados anteriormente: el primero es un animal antropomorfo, un humano enmascarado de animal, que solo utiliza el disfraz de otra especie por lo que esta simboliza para nosotros —uno de sus ejemplos es el cuento “El policía de las ratas”, de Roberto Bolaño, aunque históricamente el grueso de las narraciones animales entraría aquí—; el segundo, en cambio, sí se basa en lo que sabemos (o creemos saber) sobre los animales, su conciencia y su mundo, como Lámbarry ejemplifica con la novela El portero, de Reinaldo Arenas, donde cada animal habla desde el modo en que su especie percibe la realidad.
El autor bautiza al tercer tipo como posmoderno, aunque quizás sería más apropiado llamarlo poético, ya que, como planteó Derrida en El animal que luego estoy si(gui)endo, “el pensamiento del animal, si lo hay, depende de la poesía”, y en esta categoría propuesta por Lámbarry “existe una intención autoral que imagina al animal como un dispositivo de pensamiento poético”. Este es el tipo de animal que aparece en varias novelas latinoamericanas recientes, uno que “no sustenta su animalidad con base en la ciencia, pero tampoco se trata de un animal antropomórfico. Se trata (…) de un animal humanizado. (…) El animal puede ser todo lo que desee, en tanto que su selección se justifique dentro de la trama y no tanto en relación con su supuesta naturaleza animal o su estereotipo histórico”.
Este es el tipo de animal que aparece en varias novelas latinoamericanas recientes, uno que ‘no sustenta su animalidad con base en la ciencia, pero tampoco se trata de un animal antropomórfico. Se trata (…) de un animal humanizado. (…) El animal puede ser todo lo que desee, en tanto que su selección se justifique dentro de la trama y no tanto en relación con su supuesta naturaleza animal o su estereotipo histórico’.
Bestiario
La novela Derroche, de María Sonia Cristoff, gira en torno a Vita, la hija de una pareja de anarquistas que logra lo que sus padres nunca pudieron, una especie de microrrevolución en que extorsiona a los ricos de su pueblo. O eso dice, al menos. Por medio de su habla barroca e incontenible, Vita influye en su sobrina Lucre, quien al recibir sus cartas y herencia deja de creer ciegamente en el trabajo y el éxito, y en Bardo, el jabalí cuya crónica de viaje cierra el libro.
Bardo se sabe distinto: “Yo no soy un chancho salvaje más (…), sino que, en una de las tropelías de la vida, aprendí a decodificar la lengua de los humanos. A escribirla también, como consta en esta crónica, como consta en mis canciones”. Mientras recorre la pampa argentina, compone temas inspirados en las lecturas que Lucre compartía con él. Su lenguaje proviene de distintas influencias humanas: de Vita, de su sobrina, de los libros y, a causa de una amiga que conoce en su travesía, de los linyeras (anarquistas que se movían por la pampa propagando sus ideas) y sus refranes.
Y como respondiendo a las expectativas sobre su animalidad, Bardo dice: “Creyeron que un chancho salvaje solo puede reaccionar frente a la sangre, frente a la carne, frente a algo tan básico como la reproducción, frente a lo que corre por sus entrañas y nada más. Un gesto de superioridad que ya les conocemos a los pobres bípedos. Una muestra más de su ignorancia, de su estrechez de miras. Una incapacidad para ver que a un chancho salvaje lo mueve lo que corre por sus entrañas, sí, pero también lo que sus lecturas y sus andanzas lo llevan a imaginar, a desear, a pergeñar, a componer”.
Yo maté a un perro en Rumanía, de Claudia Ulloa Donoso, cuenta la historia de una mujer latinoamericana que reside en Noruega, donde enseña la lengua local a inmigrantes, pero vive aletargada por el clonazepam. Cuando Mihai, un exalumno rumano, la invita a su país, este viaje la lleva a perderse entre las distintas lenguas y a descubrir una cercanía cada vez mayor con los animales, sobre todo con el perro que adopta.
El primer capítulo de la novela es narrado por ese cachorro, con una explicación del habla animal que alcanza dimensiones míticas: “Todos los animales, absolutamente todos recuperamos el lenguaje en el momento de la muerte”. El perro afirma: “Si en vida nos la hemos pasado graznando, chillando o ladrando no es porque no hayamos podido entender las palabras de los hombres y las mujeres, sino porque es así como nos mandaron a la Tierra; con una inteligencia superior para entender, pero con aparatos fonadores que limitaban nuestra posibilidad de expresarnos”.
Con esa capacidad de comprender todo en vida, pero solo expresarse verbalmente tras la muerte, este perro se atribuye la autoría de la novela, pese a ser el narrador explícito de solo una parte. “Te preguntarás cómo yo he podido escribir todo esto y, sobre todo, cómo he logrado que mi relato llegue a la Tierra, se escriba y se lea”, dice, y lo explica de manera bastante metaliteraria, ya que el primer capítulo termina con un diálogo entre una escritora (que el libro sugiere que es la autora) y su terapeuta, una escena en que ella comenta que quiere escribir esta historia de un perro que va a terminar muerto.
En Falla humana, la narradora animal de Diamela Eltit funciona, en un estilo muy propio de la autora, como un dispositivo de vigilancia panóptico, pero que en vez de servir al poder tiene un objetivo antisistémico. “Soy la búha guardiana de la cuadra. La búha que relatará las partículas de la noche”, parte diciendo esta ave, que de su especie solo tiene la morfología (como las vértebras adicionales que le permiten mirar en todas direcciones), el carácter nocturno (la noche contra la iluminación totalizadora, un elemento central en las novelas de Eltit desde Lumpérica) y la sabiduría que le hemos atribuido.
Este relato sin localización ni época definida, pero con guiños que aluden a la Villa San Luis y la Unidad Popular, gira en torno a los vecinos de una cuadra de casas pobres emplazada en un territorio más rico, por lo que la Compañía que domina el mundo da la orden de expulsarlos y levantar un edificio en la zona. Frente a aquello, la búha es una especie de Sherezade que cuenta esta historia, arquetípica en su falta de especificidad, para “retardar o desplazar el final definitivo de la (última) cuadra”.
Más que representar a un animal verdadero, la búha de Eltit parece una deidad milenaria que busca traer justicia social. Junto al jabalí de Cristoff y el perro de Ulloa son tres animales extraordinarios y, en el fondo, puramente literarios. Son constructos narrativos que, si bien toman algunos elementos de las especies a las que aluden, funcionan sobre todo como el punto de observación desde donde las autoras desarrollan la poética particular de estas novelas.
Más que representar a un animal verdadero, la búha de Eltit parece una deidad milenaria que busca traer justicia social. Junto al jabalí de Cristoff y el perro de Ulloa son tres animales extraordinarios y, en el fondo, puramente literarios. Son constructos narrativos que, si bien toman algunos elementos de las especies a las que aluden, funcionan sobre todo como el punto de observación desde donde las autoras desarrollan la poética particular de estas novelas.
Los otros animales II
“No solo para Kafka aparecen los animales como recipientes de olvido”, escribió Walter Benjamin. Y quizás por ese vínculo con nuestro origen olvidado, en todos estos libros hay un punto en que la frontera entre los animales y nosotros se disuelve, lo que siempre está ligado a la mortalidad. Incluso Berger afirmaba algo en esta línea al decir que la vida de los animales corre en paralelo a la nuestra, pero “en la muerte convergen las dos líneas paralelas, y, tal vez, después de la muerte se cruzan para volver a hacerse paralelas: de ahí la extendida creencia en la transmigración de las almas”.
Uno de los temas que explora Derroche es la similitud entre la explotación de la naturaleza y de las personas, enjauladas por el trabajo. Vita logra encontrar una alternativa y su habla es tan poderosa que trasciende la muerte: no solo lleva a su sobrina a cuestionarse su cautiverio laboral, sino que también resurge en otros personajes (como en un joven que ayuda a Bardo cuando es capturado), y se sugiere en más de una ocasión que fueron sus susurros los que permitieron que Bardo accediera a nuestro lenguaje, la herramienta que luego él usó en sus canciones para llamar a la liberación.
En Falla humana, otra novela marcadamente política, la búha busca postergar, detener, retroceder el tiempo para salvar a los vecinos de la Compañía, que “decía que parecían animales, o que vivían como animales”. Sus personajes humanos suelen compararse mutuamente o a sí mismos con otras especies, y algunos se vuelven animales, una metamorfosis que casi siempre conlleva su muerte. Incluso aparece una mujer que se sabe destinada a convertirse “en la búha de este siglo nuevo” durante unas barricadas multitudinarias: “Piensas que quizás vas a morir esta noche (…). Pero de inmediato te dices que no vas a morir, que eso no va a suceder pues esta noche te entregarás a la experiencia de una fusión orgánica extraordinaria”.
En la novela de Ulloa, aún más repleta de comparaciones animales, el narrador canino explica que al morir, las personas pierden el habla “y se reúnen con nosotros aquí, solo les queda recrearse en la cháchara de todas las especies animales”. Y los dos personajes humanos centrales, al tener experiencias que los acercan a la muerte, empiezan a entender lenguas desconocidas y, después, a las demás especies. El libro insiste en que podemos recordar lo que supieron nuestros antepasados, incluso los animales que alguna vez fuimos, porque la palabra, esa que probablemente surgió de la metáfora animal según Berger, viene de nuestro pasado arcaico: “El aire que salía de nosotros, y vibraba entre nuestras pieles y cartílagos, era (…) el mismo aire que abría las branquias de los peces e hinchaba el pecho de los pájaros, el de la oscuridad del principio, el aire que se volvió palabra y fue luz”.
Y “Réquiem”, el último relato de Animalia, que fue a su vez el último libro que Molloy escribió antes de morir, habla sobre la mecenas Peggy Guggenheim, que está enterrada en su jardín, en el cementerio de sus perros. Molloy cuenta que ella y su pareja no dejaron instrucciones de ser enterradas junto a sus mascotas, aunque más que nada por lo difícil que se había vuelto ubicar todas esas tumbas. “Pero igual estaremos con ellos”, concluye esta autora que se buscaba a sí misma en compañía de otras especies.
“Sus ojos eran dos espejos negros y esféricos donde me veía a mí misma”, dice la protagonista de Yo maté a un perro en Rumanía. En todos estos libros, al mirar a los animales e intentar descifrar lo que ven en nosotros, lo que hacemos es mirarnos. La prueba del espejo, un test que venimos aplicando hace medio siglo para determinar si los animales tienen autoconciencia —la clase de experimento que Coetzee critica en Las vidas de los animales, porque dice más sobre nosotros que sobre ellos—, intenta evaluar si el sujeto de prueba se reconoce a sí mismo en el reflejo o cree ver a otro. En estos espejos literarios, al osar la traducción imposible de la voz animal (aunque queda un siglo para que se cumpla el plazo que predijo Forster), vemos en los animales la mortalidad que compartimos, el pasado remoto en que fuimos iguales, y nos damos cuenta de que los otros animales somos nosotros.
Imagen: Cabeza de venado, de Diego Velázquez.
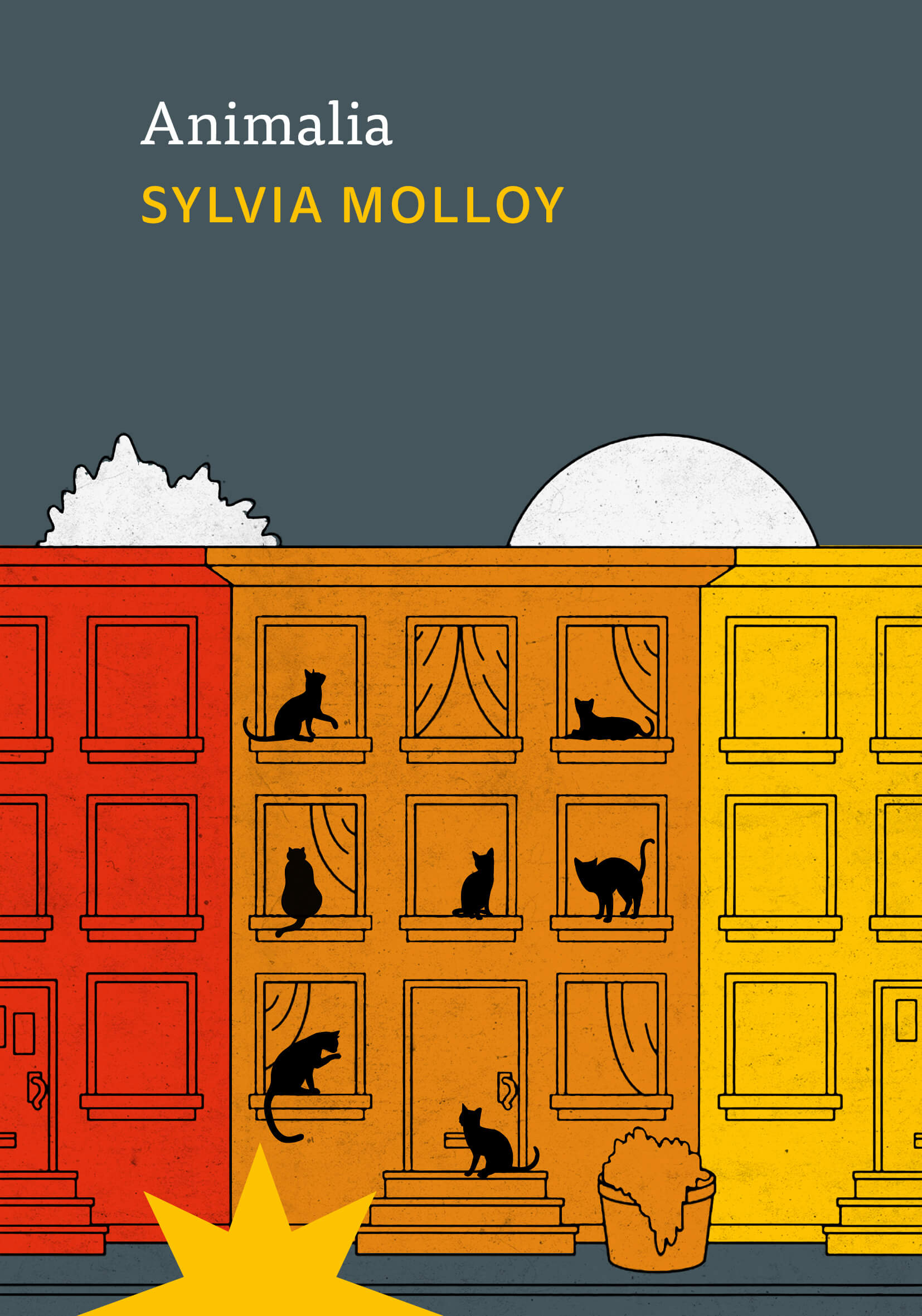
Animalia, Sylvia Molloy, Eterna Cadencia, 2022, 80 páginas, $13.000.
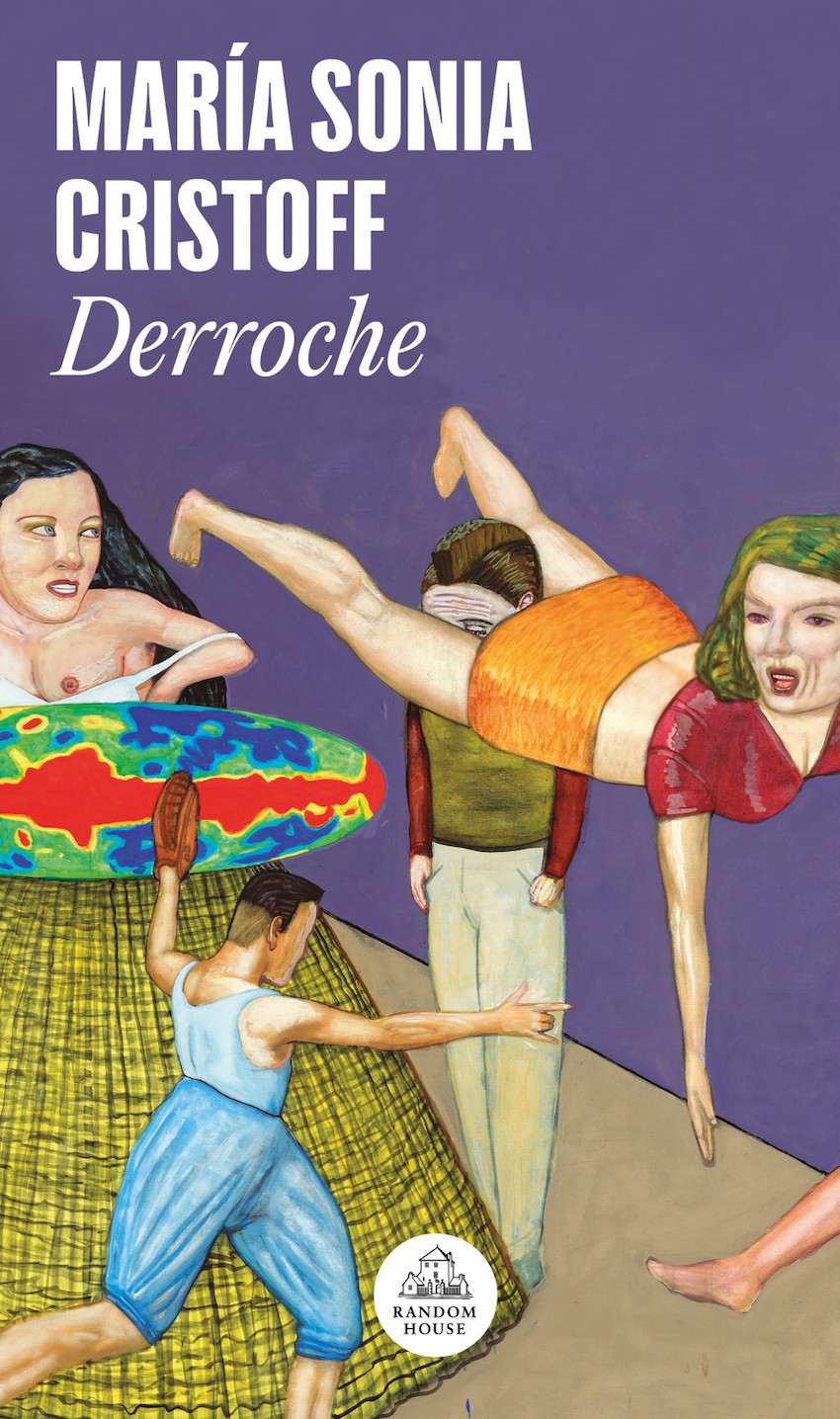
Derroche, María Sonia Cristoff, Literatura Random House, 2023, 256 páginas, $14.000.

Falla humana, Diamela Eltit, Seix Barral, 2023, 204 páginas, $17.900.
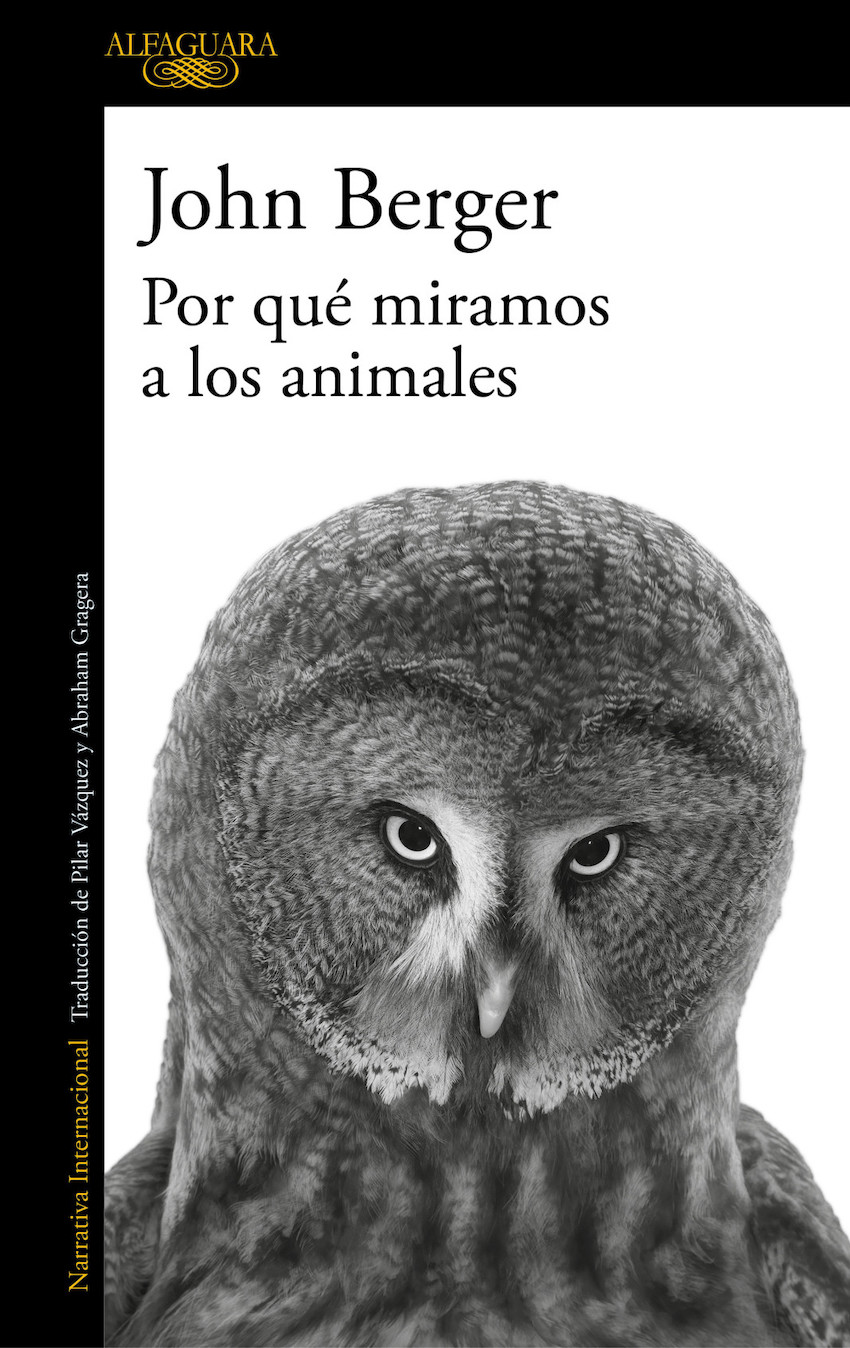
Por qué miramos a los animales, John Berger, traducción de Pilar Vázquez y Abraham Gragera, Alfaguara, 2023, 168 páginas, $15.000.
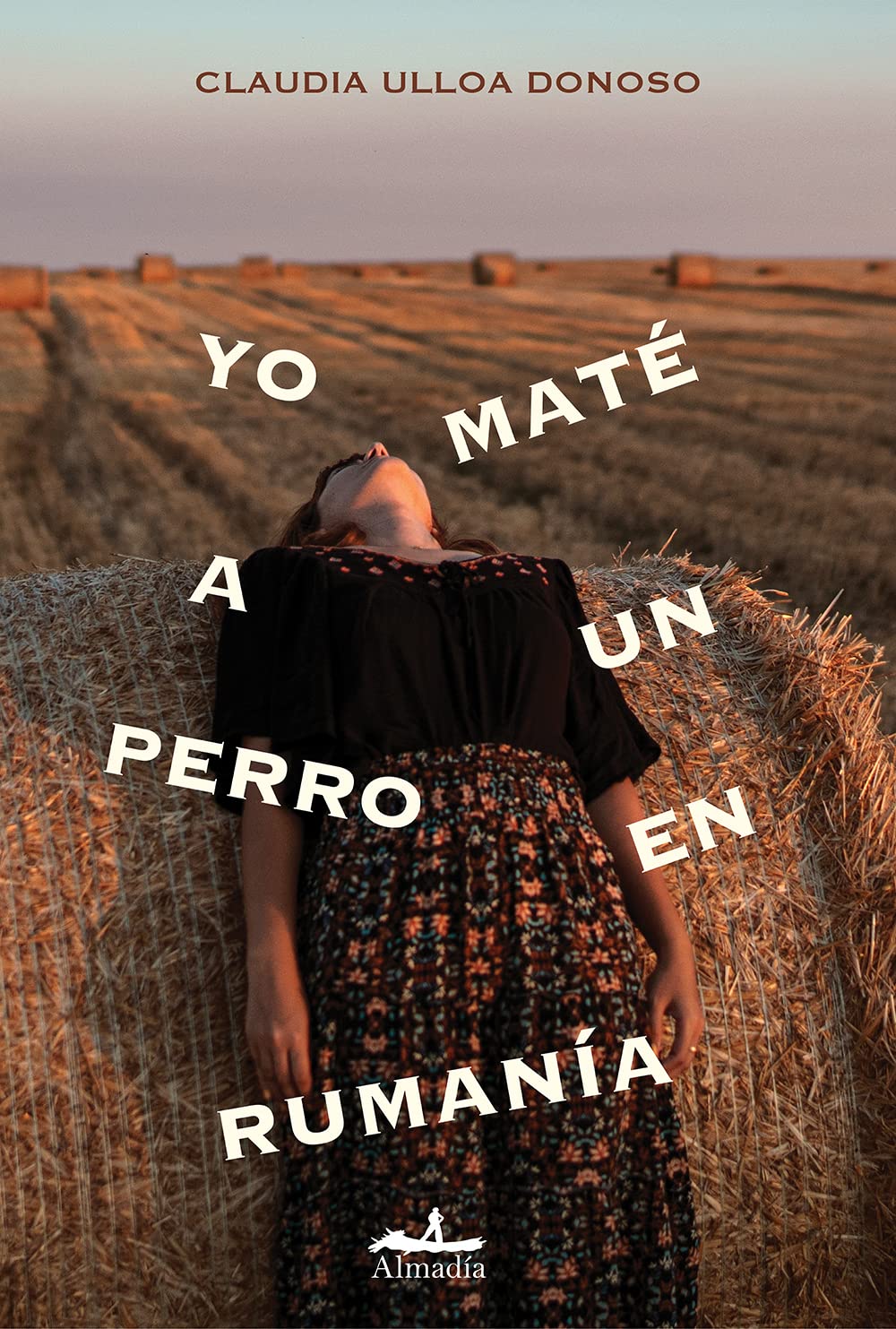
Yo maté a un perro en Rumanía, Claudia Ulloa Donoso, Almadía, 2022, 368 páginas, €21.


