
Sobre la poesía de Julio Carrasco
A Julio Carrasco le acomoda algo complicado: el arte aventurero de escribir bien, sin formalidades fijas, en simple castellano. Y en él se mezclan los versos, con las oraciones; el realismo, con el absurdo y los mundos fantásticos; la reflexión ética y metafísica, con la ironía y la indiferencia. Para Adán Méndez, autor del prólogo de la antología El meteoro (que compartimos a continuación), Carrasco mapea al fin un mismo mundo y si privilegia el absurdo es quizá por los mismos motivos por los que el monje medita frente a la muralla: para ponerse de inmediato frente a la sinrazón de la realidad, impenetrable.
por Adán Méndez I 4 Abril 2022
Como cosa previa: Julio Carrasco tiene una agenda paraliteraria repleta. Durante el último cuarto de siglo ejerció, y ejerce todavía, de activista cultural. En calidad de tal hasta llegó a La Moneda: en este y en otros lugares del mundo bombardeados un día en guerras o golpes se arrojaron desde el cielo miles de poemas. Estos actos, entre poéticos y psicomágicos —cuya eficacia podrá juzgar por su propia emoción el lector que los busque en Youtube—, fueron planificados y ejecutados por el colectivo Casagrande, donde además de Carrasco figuran Santiago Barcaza, Cristóbal Bianchi y Joaquín Prieto.
A este colectivo también debemos la revista Casagrande, de la que rememoro mucho su número “parásito” que circuló por partes, a modo de insertos simultáneos dispersos en diferentes revistas del momento; el proyecto Jurásico, que consistía —entendí— en expulsar a los dinosaurios de la Sociedad de Escritores de Chile, o a lo menos hacerlos pasar rabias; una ceremonia espiritista en que se invocó al fantasma de Neruda, médium mediante; el proyecto de mandar poemas chilenos al espacio; la pichanga en homenaje a Enrique Lihn, los poetas contra los narradores, bajo un reglamento que estipulaba que el partido sería ganado por los poetas; etcétera. Además, con el grupo musical Los Muebles —cuyos integrantes repiten los del colectivo Casagrande— van en su segundo disco.
Estas actividades, por cierto, pueden ignorarse en la lectura de sus poemas; pero las menciono, muy de pasada y en una muestra pequeña, para que se tenga una idea del tipo de energía que los anima; y para que se recuerde, sobre todo en sus pasajes más absurdos, o más reflexivos, que se trata de la poesía de alguien habituado a poner en práctica sus cogitaciones.
Primera cuestión en un poeta: la lengua. El Buda rechazó la idea de propagar la doctrina en una lengua literaria. Sostuvo, en cambio, que la enseñanza se debe entregar en la lengua local. Las excelencias de la lengua refinada son irrelevantes, afirmó, solo la transmisión exacta importa. Leyendo a Carrasco recuerdo a veces esta opinión.
Su lengua es el panespañol corriente, y su principal técnica es el verso propio, natural, en que esta lengua se despliega en sus usos hablados, alargándose como ella hasta el versículo, y también hasta la prosa, según los estímulos narrativos o reflexivos pidan respuestas de tipo más bien escrito. Estas gradaciones rítmicas, que de manera natural y en todas partes se corresponden con ciertas gradaciones temáticas, en Carrasco se provocan entre ellas con ánimo que va de la pelea al baile, y más allá.
Le acomoda algo complicado: el arte aventurero de escribir bien, sin formalidades fijas, en simple castellano —nada de simple en realidad, porque si las lenguas especiales tienen sus usos más o menos determinados, son innumerables las cosas que la lengua corriente es capaz de hacer y hace. Y si bien son muchos, casi todos, los poetas que en teoría han hecho de esta su lengua poética, muy pocos de ellos mantienen, o recuerdan siquiera, como lo hace Carrasco, la exuberante y peligrosa experiencia de mundo en el que esta lengua se ha formado y vive.
Tiene además, la lengua corriente, otra ventaja: en ella es más acusable la creencia en que de por sí algunas locuciones y tonos invocan, o derechamente canalizan, contenidos superiores. Quien escribe, sea por fe o por picardía, bajo esta superstición, tenderá a una lengua hinchada. En lo que a contenidos mundanos respecta, sin duda que las palabras, más todavía cuando dispuestas con cierto ritmo, sí tienen un tremendo poder invocatorio; pero ese poder invoca la experiencia, y solo la experiencia, también mundana, asociada a esas palabras y ritmos. Por cierto, la necesaria vaguedad de las lenguas permite jugar con la apariencia de que se invocan otras cosas. El poeta que se comporta como chamán o sacerdote —hasta en la vestimenta algunas veces— responde quizá a un atavismo, a una confusión ancestral; con todo, la verdad es que los poetas se comportan así todavía hoy, y solo cada tanto alguno hace su autocrítica profunda y se deshincha de una vez por todas.
Como ocurre en los artistas de la sinrazón, las cadenas causales de los hechos y de los argumentos, irrisorias en sí mismas, desatan emociones incontestables. Y, ante esto, Carrasco ya se conduce por la cara aventurera del absurdo: el hablante pese a todo se enciende, y hasta se inflama, en cuanto vislumbra en la sinrazón una oportunidad para el deseo, o da con el misterio, o con el peligro, o con la belleza.
Carrasco tiene todavía una salvaguarda más segura contra la hinchazón: escribe casi siempre desde el absurdo o desde el realismo, con unos pocos coqueteos maravillosos o fantásticos, deliberadamente supersticiosos y banales, donde en realidad prima el elemento absurdo por sobre el fantástico o el mágico: en un poema el fantasma es una ferretería; en otro, un embrujo es utilizado para reparar un bolso. Tiende muchas veces a una síntesis en la que tienen parte sus poemas de historia natural. El sentido del absurdo, especialmente, es un hábito suyo, o una premisa incluso: las propias asunciones de sus poemas, que encarna completamente, suelen ser absurdas. Como ocurre en los artistas de la sinrazón, las cadenas causales de los hechos y de los argumentos, irrisorias en sí mismas, desatan emociones incontestables. Y, ante esto, Carrasco ya se conduce por la cara aventurera del absurdo: el hablante pese a todo se enciende, y hasta se inflama, en cuanto vislumbra en la sinrazón una oportunidad para el deseo, o da con el misterio, o con el peligro, o con la belleza.
En esta línea de trabajo, Carrasco compone primero especies de limericks en verso libre, pero después sus poemas recordarán más a cuentos o chistes iniciáticos: en algún momento —volveré sobre eso— pasa por esta poesía algo anagógico; el absurdo le abre paso. Con los instrumentos del realismo, por su parte, Carrasco mapea al fin un mismo mundo; si privilegia el absurdo es quizá por los mismos motivos por los que el monje medita frente a la muralla: para ponerse de inmediato frente a la sinrazón de la realidad, impenetrable.
Con una primera ojeada se ve que en sus poemas hay tanto verso como prosa, lo mismo alternados que mezclados; que los cortes de verso o de párrafo no siempre tienen apoyos sintácticos o rítmicos y son muchas veces arbitrarios. Visualmente, en resumen, priman las diferencias. Pero en cuanto se conoce al hablante, se conoce que este tiene un carácter marcado, que más bien remarca con sus distintos humores, con sus distintos estados de conciencia, y hasta con sus cambios de estilo. Ese carácter rápidamente explica aquellas situaciones arbitrarias: es evidente que gusta de la libertad ante todo, y la ejerce haya o no haya necesidad.
Las resoluciones no arbitrarias, sin embargo, como se espera en el arte, ponen el marco. Y, en efecto, mantener el libre tránsito entre la síntesis poética y la reflexión analítica en su caso es una resolución mayor. Estos son en realidad cambios de estado de conciencia, donde cada uno de esos estados naturalmente se expresa, ya en breves secuencias rítmicas, ya en oraciones, ya en párrafos —como otros estados de conciencia, fuera de la literatura casi todos, se expresan a gritos o en silencio.
Algo más sobre esto: la unidad corriente de la poesía —también en la de Julio Carrasco—, el verso, tiene con la oración coincidencias solo accidentales. Tampoco la unidad de la prosa es la oración, sino el párrafo. El versículo sí se puede decir que tiene con la oración mayores coincidencias: en él esta puede desplegarse según su propia libertad y su propia disciplina. Pero, como sabe el hastiado lector de poesía, la facilidad mentirosa del versículo es el último refugio del vago y el resumidero donde paran incontables ingenuos. Carrasco, en cambio, trabaja con la desconfianza profunda que esta forma de composición exige —de partida, para usarla oportunamente. La estudió a fondo, a juzgar por su conocimiento de los pormenores bíblicos; y aunque aprendió a quejarse con Job y se impregnó del Eclesiastés, tanto que en momentos reflexivos a veces lo encarna, en momentos narrativos su versículo es más bien pura poesía actual.
Así como ha saltado al versículo, salta a la prosa o al verso, o a veces a la indefinición, según puncen los impulsos expresivos, o los narrativos, o los reflexivos, o el conflicto entre ellos lo exija; se encamina, ya por el análisis en prosa, ya por la síntesis poética, con una alternancia a veces parecida a la simultaneidad: como si, para decirlo con un trabalenguas, pisara con un pie en el punto yin de la ola yang y con el otro pie en el punto yang de la ola yin.
Practicante en su época de la patineta, Carrasco se preocupa mucho de permanecer en forma para este tipo de equilibrios finos y en velocidad, de modo que, cuando logra apoyar los pies en esos dos puntos de poder, se mantiene el tiempo posible en una suspensión cuanto más precaria, más arrebatadora. Y cuando por algún titubeo su impulso se desmadra, o alguna fuerza de la naturaleza lo expulsa con violencia, mastica con gusto el polvo.
Con el mismo espíritu crítico, con igual celo libertario, identifica el lado humano de la relación con lo divino y estrictamente se atiene a este lado de las cosas —donde se sabe ya entonces que todas las voces son humanas y, excepto en asuntos eróticos, no aceptará órdenes de ninguna de ellas.
Sus locaciones agregan enseguida un exotismo entre jovial y ominoso: sobrevuelos por el jurásico, indeterminados pero envolventes fondos marinos, rutas de altamar, bosques, calles y tugurios en donde medra la amenaza, además de las muchas puestas en escena en lugares con nombres resonantes. Singapur, Beirut, Madagascar, Indonesia, Sumatra, el Ganges, todo el archipiélago malayo dan lugar a la aventura, y con ella al peligro, al honor, a la experiencia —y a la sabiduría, entonces. En Carrasco, para alegría de los peces, juntan aguas el imaginario de Salgari y el de la tradición sufí; y todavía en las muchas y pedestres locaciones chilenas —Huechuraba, Valparaíso, La Pintana, Vitacura—, con su fidelidad a estos códigos contraprácticos convierte en memorable al evento menor y al bizarro lo ennoblece.
Carrasco pone en sus poemas una sensación ambiente para él muy vital, como para todo el que ha sido extranjero largo tiempo y en varios lados: como meteco errante —la niñez en Francia, la adolescencia y la primera juventud en Cuba— ha hecho la experiencia de que el suyo es un país en realidad exótico, y los códigos de su patria o la que sea no le parecerán nunca naturales. En cambio, sí siente como natural, y urgente, una preocupación intensa, en distintos grados fascinada, en distintos grados ansiosa, por los códigos de conducta —por conocerlos, por practicarlos, por tensarlos, por criticarlos, por romperlos. Esta preocupación, por grave que sea, y cuanto más grave sea, es necesariamente excéntrica —como exóticos son los ambientes en que ocurre—, y a Carrasco le rinde iluminaciones y risas, aunque aquí quiero destacar su vocación reflexiva.
Agradezco el cuidado que pone Carrasco en sus meditaciones morales. Como señal de disciplina las acompaña de inquisiciones epistemológicas, o sea, en la línea de pensamiento crítico que, digamos desde los socráticos, estima que para el conocimiento de los asuntos éticos y metafísicos importa comprobar primero qué capacidad tenemos de conocer asuntos así. Estas meditaciones quedan en cierto modo bendecidas por la crítica previa, así que en ellas predomina el humor —aunque oscuro a veces— y no la ironía o el sarcasmo, que reserva para temas políticos, estéticos y, con mayor encono, para los eróticos. Y cuando ya hace tierra en sus meditaciones morales, deja de lado el humor también, se descuida hasta de si escribe en verso o en prosa, y se ocupa únicamente de avanzar afirmando bien el pie más bajo.
Por sí solo, y antes de nada, este cuidado epistemológico se extiende hasta el tema místico. Con el mismo espíritu crítico, con igual celo libertario, identifica el lado humano de la relación con lo divino y estrictamente se atiene a este lado de las cosas —donde se sabe ya entonces que todas las voces son humanas y, excepto en asuntos eróticos, no aceptará órdenes de ninguna de ellas.
En nuestro sano chilenismo, prejuzgamos cualquier asomo místico como perturbación mental, o chacota, o posible estafa, menos por escepticismo del asunto que por desconfianza en la humanidad y por prevención de nuevas jerarquías. Entre nuestros poetas, solo Gabriela Mistral, sobre todo en sus mejores poemas, habita un mundo esencialmente sobrenatural; pero incluso en ella preferimos apegarnos al sentido literal, y al moral, y al alegórico, aunque estos sean en ella a veces incomprensibles, y hasta inaceptables, sin el anagógico. Los poetas a quienes interesa todavía este último sentido, astutamente, han sobreactuado las apariencias sospechosas o ridículas, al punto en que es la ironía, y hasta la indiferencia, la que al fin alerta de alguna evidente trascendencia. Así se ha hecho difícil distinguir en este tema, todavía más que en otros, cuándo el poeta está hablando en serio y cuándo no —y esto, decía, me parece muy sano.
En la poesía chilena, de manera desapegada y contundente, Parra injertó taoísmo; Bertoni, budismo zen. También desapegado, también contundente, Carrasco pulsa la cuerda sufí, en realidad implícita en la poesía occidental, sobre todo en la erótica, desde los mismos trovadores: si es cierto que esas tres corrientes —taoísmo, budismo zen y sufismo— estimulan por igual a que los arrastrados por ellas se hagan poetas, y que cada una anima una poesía magnífica, la sufí, en particular, está ya en el cerebro reptil de la poesía chilena —al fin y al cabo, literalmente al fin y al cabo, occidental.
Y, no por coincidencia, es al estado reptil, y a otros estados antiquísimos, donde Carrasco acude cada vez para conocer el tesón superior al yo y para aprender la absurda y absoluta gravedad de las cosas: tras cada encuentro con esos fósiles vivientes de la emoción y de la conciencia, las paradojas intelectuales y los nudos sentimentales adquieren un poco más de la vacuidad que les es propia. Fíjese el lector, si no, cómo sus tiburones y pterodáctilos se vuelven al final reales.
Imagen: Carola del Río.
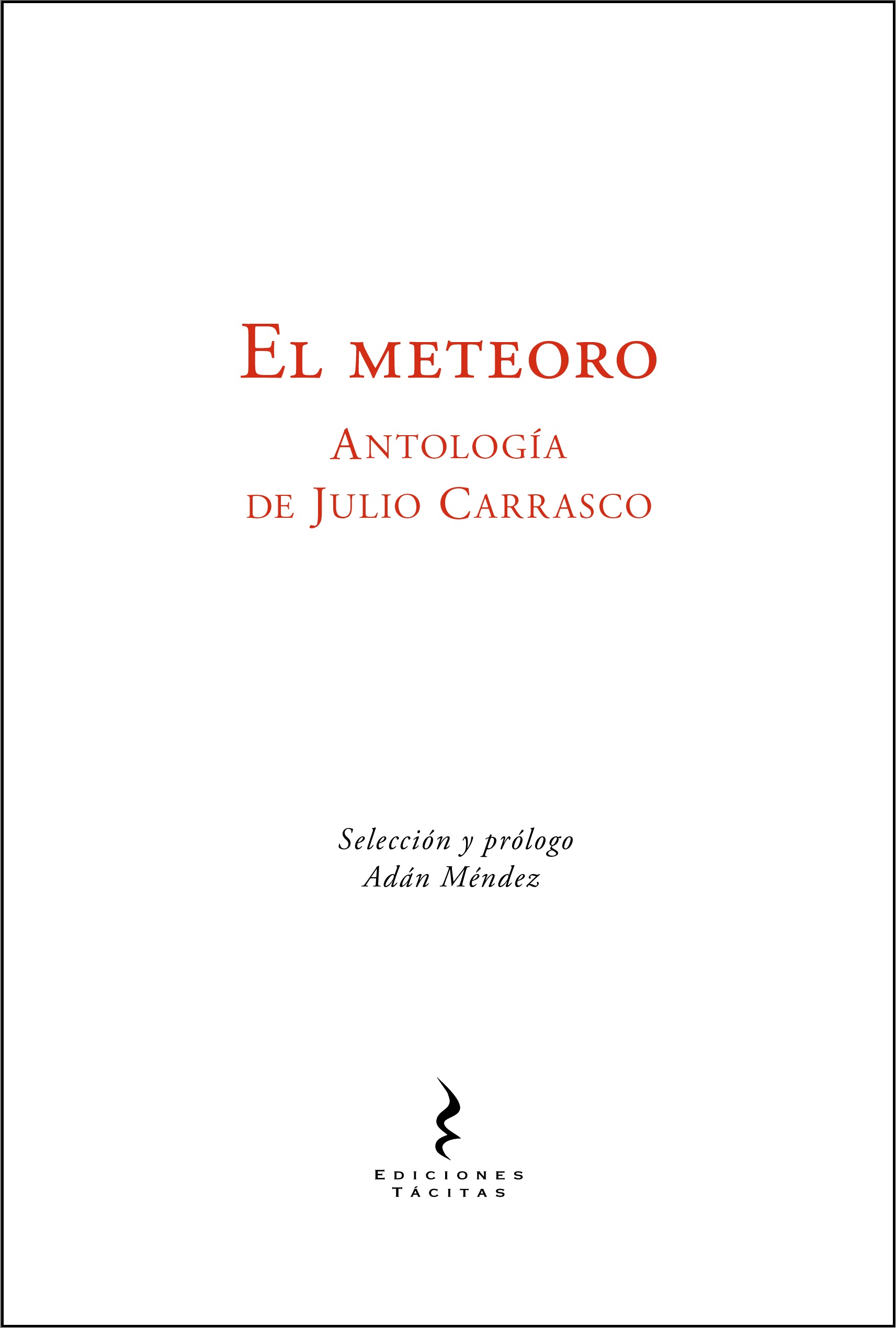
El meteoro, Julio Carrasco, Ediciones Tácitas, $9.000.


