
Todas esas muertes
Cada época adapta el género del terror a su antojo, porque es el lugar desde donde se despliegan los contornos del trauma y las ceremonias de la crueldad. Ahora, en Latinoamérica, Mariana Enriquez convierte a Juan y Gaspar, los protagonistas de Nuestra parte de noche, en dos seres inolvidables. El padre y el hijo huyen mientras atraviesan carreteras y caminos perdidos, cruzan al otro mundo, se pierden en casas encantadas, y son perseguidos mientras apenas tratan de sostener los delicados lazos que los unen como familia.
por Álvaro Bisama I 26 Marzo 2020
Cualquier reflexión sobre el funcionamiento del género del horror en América Latina es inseparable de la vida política del continente. En un lugar donde los estados practicaron de modo sistemático la tortura y la mutilación de sus ciudadanos, el terror adquiere una carga metafórica insoslayable. Así, mirar cintas clásicas como Hellraiser de Clive Barker o leer una novela como La zona muerta de Stephen King, por ejemplo, resultan acciones especulares que obligan al lector o al espectador a confrontar su propia definición de lo que llega a ser el miedo, haciendo que las obras excedan su propia capacidad de conmoción, haciéndose más complejas y más íntimas.
Nuestra parte de noche, la novela de Mariana Enriquez que ganó el Premio Herralde el año pasado, hurga en ese mismo lugar para luego elevarse por sobre cualquier posibilidad de metáfora. En ella, el fantastique crece hasta volverse insoportable y amplía la escala de lo que sucedía en los relatos de Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego, donde lo cotidiano era una amenaza no exenta de vértigo y violencia, y que dejaba en carne viva a los personajes, muchas veces a la deriva dentro de caserones podridos, vagones del metro, caminos de la provincia y villas del conurbano bonaerense. Estaba ahí el gesto sacrificial que quizás definía Cómo desaparecer completamente y Este es el mar, dos novelas de Enriquez consagradas también a buscar las formas de la agresión y la fascinación, acaso del éxtasis, dentro de un laberinto hecho de cuerpos, al modo de una gesta secreta.
El desastre acecha en el futuro y el pasado de los protagonistas; y está agazapado detrás de todos sus presentes: en los ruidos de la selva fronteriza donde queda la mansión familiar, ese verdadero corazón de las tinieblas cuyos calabozos están llenos de los cuerpos exangües de presos políticos destinados al sacrificio; está en la vida barrial y toma la forma de una casa abandonada donde unos niños se pierden para no volver
En la novela Nuestra parte de noche ese laberinto se despliega en torno a la relación de un padre con un hijo, pero también a otras cosas: a la historia de la Argentina desde el final de la dictadura hasta los primeros años del menemismo, a la música pop como estigma y forma de sanación, a los fetiches del fin de la infancia. En el libro, Juan y su hijo Gaspar son videntes, destino del que no pueden escapar pues han sido sometidos a los designios de una sociedad secreta que los va a esclavizar hasta llevarlos a la muerte, porque ellos pueden encarnar a una entidad llamada la Oscuridad. Fascinada por el calvario de sus personajes, la novela sigue a Juan y Gaspar delineando una belleza rota que los vuelve inolvidables. En esa aventura, el padre y el hijo huyen mientras atraviesan carreteras y caminos perdidos, cruzan al otro mundo, se pierden en casas encantadas, y son perseguidos mientras apenas tratan de sostener los delicados lazos que los unen como familia. Tratando de ser invisibles, están yendo y viniendo a través de las décadas, arrastrando muertos secretos y familiares, y sumergiéndose en una interminable lista de ritos sacrificiales para ver si luego de las fiestas de la sangre queda algo de sí mismos. Gaspar, el hijo, lucha por comprender lo que pasa. Está destinado, marcado, ha sido sentenciado desde la cuna; su identidad no existe sin la promesa de que sea inmolado una y otra vez. Juan, su padre, está atrapado en la jaula de su cuerpo; luego de una vida de cirugías su corazón apenas resiste. Presa de un poder que lo devora, su fragilidad convive con la crueldad. Apenas resiste las ceremonias que se construyen en torno suyo, donde una criatura del otro mundo lo posee mientras sus manos se transforman en garras negras cuyas “uñas doradas brillaban como cuchillos a la luz de las velas” que desgarran la piel de sus acólitos, quienes leen en esos gestos de mutilación una forma de contacto con la divinidad; o en la oquedad de los fantasmas que pueblan la novela, todos huecos, poseídos por jirones del deseo o la culpa.
Para esto la novela inventa su propia cosmogonía, su propia definición de lo sagrado. Enriquez, sincrética, cruza a W.B. Yeats y al viejo ocultismo inglés con el folclor guaraní y los mitos urbanos susurrados en los barrios de Buenos Aires. La extensión de la novela, esas 700 páginas que nunca detienen su carnaval, permite encuadrar ese imaginario en el centro de la vida cotidiana de la Argentina y Latinoamérica. Ahí, el desastre acecha en el futuro y el pasado de los protagonistas; y está agazapado detrás de todos sus presentes: en los ruidos de la selva fronteriza donde queda la mansión familiar, ese verdadero corazón de las tinieblas cuyos calabozos están llenos de los cuerpos exangües de presos políticos destinados al sacrificio; está en la vida barrial y toma la forma de una casa abandonada donde unos niños se pierden para no volver; existe desde antes de que naciera en el fragor de las batallas satánicas del swinging London y con la sombra andrógina del primer Bowie, acaso otra criatura mágica; se desliza en la pantalla de la tele donde Gaspar y sus amigos miran los ojos completamente negros de Omaira Sánchez, la chica que murió enterrada en el barro en Colombia en 1985 (la muerte es la señal que avisa la llegada de la pubertad); para reaparecer de nuevo con la máscara de la plaga, en la piel de los enfermos de sida de comienzos de los 90.
En su novela, la vida cotidiana que existe ahí solo puede ser leída como una colección de amenazas y secretos, de rituales atroces y privados, exhibidos en interminables imágenes de la intimidad trizada, muchas de ellas resueltas quizás en el modo perverso en que una casa abandonada devora la luz o en el gesto de un padre que muerde el brazo de su hijo para que la sangre lo proteja del futuro.
Cada época adapta el género del terror a su antojo, porque es el lugar desde donde se despliegan los contornos del trauma y las ceremonias de la crueldad. Lugar de iluminación y a la vez resumidero cultural, muchas de estas teorías funcionan como consignas, como señales de reconocimiento. Poe, por ejemplo, lo entendió como un mecanismo de escritura poética donde Baudelaire y Darío pudieron leer luego el destino de la literatura; Lovecraft teorizó en círculos sobre el horror sobrenatural pero terminó en sus obras volviendo al mismo muro de silencio que había soñado Wittgenstein; Stephen King lo convirtió en un asunto hogareño, en la verdadera literatura de la clase trabajadora; y Poppy Z. Brite en la pista de baile de una discoteca del infierno, llena de los espasmos de cadáveres desangrados mientras sonaba la voz de Peter Murphy y los Bauhaus. Summa tenebrosa que lee y debate con todo lo anterior, la novela redefine quizás el modo en que el género ha venido practicándose en América Latina. Maestra contemporánea del género, Mariana Enriquez en Nuestra parte de noche despliega su propia teoría, que es tan dolorosa como cercana. Más terrible, también. En su novela, la vida cotidiana que existe ahí solo puede ser leída como una colección de amenazas y secretos, de rituales atroces y privados, exhibidos en interminables imágenes de la intimidad trizada, muchas de ellas resueltas quizás en el modo perverso en que una casa abandonada devora la luz o en el gesto de un padre que muerde el brazo de su hijo para que la sangre lo proteja del futuro. Mientras, convierte nuestra lengua y lo que ella nombra (la política, el barrio, la rutina, los amigos, el deseo) en una forma viva y oscilante del miedo, acaso en su corazón negro.
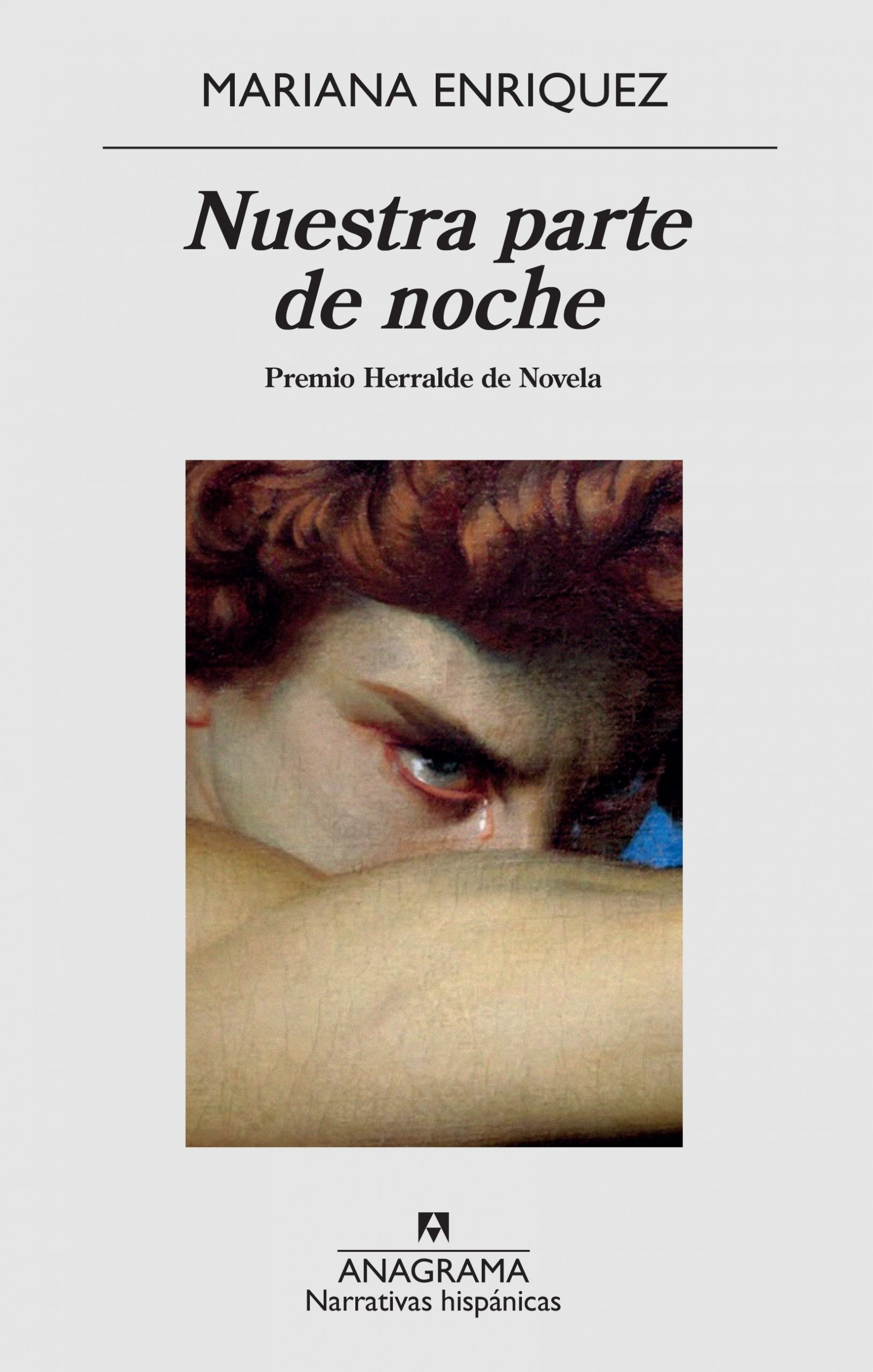
Nuestra parte de noche, Mariana Enriquez, Anagrama, 2019, 680 páginas, $20.000.
Relacionados
La autoironía y referencialidad en las crónicas de Marcelo Maturana/Vicente Montañés
por Mariana Serrano Zalamea


