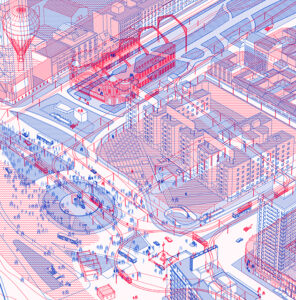Vivir en la verdad, buscando a tientas
Havel. Una vida, es la biografía de un líder irrepetible: el dramaturgo checo que en 1989 fue elegido presidente de Checoslovaquia, tras la caída del comunismo, y que luego sería confirmado en el cargo cuando el país pasó a ser República Checa. El libro está contado con humor, cariño y muy poca solemnidad: por momentos tenemos la sensación de estar ante una obra teatral y no frente a una gran transformación política. Y quizá sea esa saludable falta de solemnidad lo que permite que esta biografía entregue una reflexión profunda sobre el poder, entendido desde otro lugar: la comprensión y la moral transforman más que el adoctrinamiento.
por Rafael López I 3 Octubre 2018
Es difícil pensar en un líder que, tras convertirse casi por casualidad en la cabeza de un movimiento contra el totalitarismo soviético, no haya querido ungirse como el héroe salvador de su pueblo. No siguió el camino fácil, el de culpar a los jerarcas del pasado, dejar inermes los valores que quedaron asentados en esa sociedad y ofrecer la panacea democrática que exime de responsabilidad a las masas nobles, mientras las transformaciones derivan en decepción y parodia.
Vaclav Havel (Praga, 1936-2011) entendía el poder desde otro lugar. Él fue, en los tiempos de la primavera de Praga, un dramaturgo brillante, más cercano a una mezcla de Beckett y Brecht –Largo desolato, El jardín– que a un escritor comprometido con colectivos ideológicos muy claros, al punto de que logró evadir o ser tolerado por la censura gracias a la finura de sus textos, basados en lo patético de la opresión antes que en la ferocidad de los enemigos. Mientras escribía sus obras y se unía a la defensa de todo abuso, como la detención del grupo rock The Plastic People of the Universe, no quiso irse a Estados Unidos a triunfar con Milos Forman, su compañero de salón y amigo incondicional. Entró y salió de la cárcel varias veces (hasta Beckett le dedicó una obra como protesta: Catastrophe, 1983).
El egoísmo y la ambición personal no son privativos de los dictadores. Havel era consciente de ello; también, de que los cambios poseen una dimensión cultural mucho más trascendente que los modelos económicos o electorales.
Al poder llegó medio por descarte, tras un movimiento dirigido en gran parte por intelectuales y artistas que luego serían parte de su primer equipo de trabajo, y no tanto por dirigentes políticos capacitados para gobernar. Pero sin entender de protocolo –ni él ni su equipo tenían idea de cómo recibir a los presidentes que asistían a la toma de posesión–, Havel fue capaz de vislumbrar las posibilidades de un aprendizaje moral y cultural, más que de preocuparse por estrategias calculadas.
Ejerció, entonces, ese tipo de liderazgo que resulta imprescindible entender incluso hoy, porque las transformaciones democráticas, las anheladas transiciones, jamás traen consigo un mea culpa de los que en ese momento ostentan la victoria. El egoísmo y la ambición personal no son privativos de los dictadores. Havel era consciente de ello; también, de que los cambios poseen una dimensión cultural mucho más trascendente que los modelos económicos o electorales.
Havel aparece como un equilibrista que desconoce los platos que lleva en cada brazo. Lo asiste la certeza de que si lo situaron ahí, era porque no habría de mentirle a su pueblo: de gobernar sabía lo mismo que los que estaban debajo de la tarima, y era completamente lejano a un mártir de ideas claras o al oráculo que tiene todas las respuestas. Solo seis semanas antes de la revolución que habría de ungirlo como el líder, se mostraba escéptico, diciendo “La gente preparada para la historia me resulta sospechosa”.
Esta biografía de ese líder casi irreplicable está contada con humor, cariño y muy poca solemnidad: por momentos tenemos la sensación de estar ante una obra teatral y no frente a una gran transformación política. Y quizá sea esa saludable falta de solemnidad lo que permite que el libro entregue una reflexión profunda sobre el poder, entendido desde otro lugar: la comprensión y la moral transforman más que el adoctrinamiento.
Era completamente lejano a un mártir de ideas claras o al oráculo que tiene todas las respuestas. Solo seis semanas antes de la revolución que habría de ungirlo como el líder, se mostraba escéptico, diciendo “La gente preparada para la historia me resulta sospechosa”.
Michael Zantovsky, el amigo que en 1989 cargó a la salida de la cárcel la pequeña bolsita en la que Havel había depositado sus efectos personales, y quien tuviera diversos cargos en su gobierno, es el autor de esta biografía que devela en las primeras páginas su admiración por un hombre honesto y contradictorio: “Lo que hay es lo que se ve”, escribe de Havel, y remata con la afirmación más leal de todas: “Incluso sus defectos fueron reales y no los pecadillos”.
Y todo esto a partir de una máxima que como arco narrativo le da estructura a la obra: Havel aspiraba a vivir en la verdad. Esta biografía es, sobre todo, amena y emocionante, repleta de anécdotas propias de una vida riquísima. Aparecen, por ejemplo, una infancia burguesa llena de caprichos y golpes que alumbran la intención de buscar adentro lo que muchos exigen afuera; su formación como intelectual y artista, y esa valentía por momentos ingenua; sus inicios como activista (principalmente con la Carta 77, una declaración en defensa de los derechos humanos), que para conseguir adhesión le decía a la gente que si los detenían solo debían decir que “se la había dado Havel”. Ejemplar resulta su capacidad de reconocer en la cobardía de los líderes de la Primavera de Praga sus propios temores, para de ahí reconciliarse con ellos y buscar un perdón comprensivo. Y profundamente humana es la relación con su primera esposa, Olga, cuya complejidad roba foco sobre la mayoría de los otros temas. A ella le escribe cartas desde la prisión –compiladas en un libro magistral–, y con ella también sufre la oquedad del matrimonio.
Una vida con miedos, nervios, contradicciones, pero siempre con una obsesión por negar el doble estándar vacío de la simulación. De ese particular liderazgo sin protocolos, con reveses casi cómicos y problemas tan cercanos como la infidelidad, el acohol y la decepción, estuvo hecha su vida. La historia frenética y casuística lo puso ahí, y él lideró la Revolución de Terciopelo prefiriendo envejecer en la común humedad y hedor del viejo bar de la esquina, donde siempre se puede hablar y fallar.