
Los fósiles que esperamos ser
Huellas, de David Farrier, intenta armonizar el tiempo poético y el geológico, y lo hace en un momento en el que el ritmo asombrosamente rápido del cambio climático nos ha obligado a renegociar nuestra relación con el futuro natural y político. Pensamos en horas y días, no en siglos o milenios, pero Farrier se propone ayudarnos a superar esta limitación a través de vívidas evocaciones de lo que nuestros descendientes lejanos podrían descubrir miles e incluso millones de años más adelante. Él se afana en mirar “más allá del momento presente” y quiere que pensemos más como científicos, que miremos directamente nuestra relativa insignificancia y fragilidad.
por Max Norman I 27 Diciembre 2023
En 1788, el geólogo escocés James Hutton publicó un libro titulado Theory of the Earth (“Teoría de la Tierra”) y el tiempo se hizo más largo. El cuidadoso escrutinio de Hutton de las montañas de Cairngorm en las Tierras Altas de Escocia, y más tarde de los riscos de Salisbury en Edimburgo, lo convenció de que los procesos geológicos que dieron forma a la Tierra no comenzaron en la noche del 22 de octubre de 4004 a. C., como sostenía la ampliamente aceptada cronología bíblica del arzobispo James Ussher, sino que más bien se habían desarrollado durante millones de años. Al contar el tiempo a través de las estrías en el granito rugoso, Hutton escribió memorablemente que “no encontramos ningún vestigio de un comienzo, ninguna perspectiva de un final”. Hutton había abierto las bóvedas del tiempo geológico que luego permitirían a Charles Darwin formular su teoría de la evolución por selección natural.
James Hutton descubrió el “tiempo profundo”, pero fue el crítico literario Thomas Carlyle quien acuñó el término en un ensayo sobre la biografía escrita por James Boswell sobre Samuel Johnson. Hablando del trabajo de Johnson como si fuera una fuerza de la naturaleza, Carlyle preguntaba: “¿Quién calculará qué efectos se han producido y se siguen produciendo en el tiempo profundo?”. Los poetas y críticos siempre han estado interesados en la longue durée de la historia, desde la eterna fama del monumento poético de Horacio, más eterna que el bronce, hasta el Xenotexto en curso de Christian Bök, un poema codificado en el ADN de células vivas. Pero mientras que los poetas buscan lograr una especie de inmortalidad, hacer que los muertos hablen y hablen después de la muerte, los geólogos nos ven a todos como los fósiles que esperamos ser: todos ya muertos.
Huellas, de David Farrier, intenta armonizar el tiempo poético y el geológico, y lo hace en un momento en el que el ritmo asombrosamente rápido del cambio climático nos ha obligado a renegociar nuestra relación con el futuro natural y político. Pensamos en horas y días, no en siglos o milenios, pero Farrier se propone ayudarnos a superar esta limitación a través de vívidas evocaciones de lo que nuestros descendientes lejanos podrían descubrir miles e incluso millones de años más adelante. Él se afana en el antiguo ideal retórico griego de la enargeia, lo que Alice Oswald ha traducido como “brillante realidad insoportable”, con la que los poetas o retóricos “mirarían más allá del momento presente” y pondrían el futuro ante la audiencia como si estuviera sucediendo aquí y ahora. Utilizando las herramientas del poeta, Farrier quiere que pensemos más como científicos, que miremos directamente nuestra relativa insignificancia y fragilidad.
El itinerario de Farrier no es tanto una misión política como una búsqueda privada. Maravillado por la delicada complejidad del mundo, preñado de un significado que está más allá de nuestro alcance, Farrier habla el asombroso lenguaje de la observación atenta que ha definido la escritura de la naturaleza al menos desde Thoreau, y posiblemente desde su temprano predecesor moderno, Sir Thomas Browne.
“Identificar los fósiles futuros —escribe Farrier— implica ver qué revela la brillante e insoportable realidad del Antropoceno; observar una ciudad tal como lo haría un geólogo y afrontar el problema que plantea la seguridad de los residuos nucleares desde la perspectiva de un ingeniero; comprender las historias químicas escritas en un fragmento de residuo plástico y escuchar los silencios que retumban en los ecosistemas destruidos”.
Mirar el presente como una invención del pasado de otra persona pronta a ser fosilizada te aleja de la realidad de la manera en que lo hace una pintura renacentista de la vanitas: uno de esos bodegones espeluznantes en los que la radiante floración de las flores o la sobre maduración de las uvas está socavada por una calavera boquiabierta o un siniestro reloj de arena. Toda belleza existe en tensión con la mortalidad, nos dicen estas pinturas, y uno tiene la sensación de que una convicción similar impulsa la búsqueda de Farrier de los fósiles futuros. Sin reconocerlo, el autor entrega un relato secular de una temporalidad que en última instancia pertenece a la fe, en la que cada acción es juzgada sub specie aeternitatis, desde la perspectiva de la eternidad.
Farrier enseña literatura en la Universidad de Edimburgo, cerca de los riscos de Salisbury, y para él los fósiles del futuro son realmente signos que, entretejidos en un estrato geológico, cuentan historias. Cada acto humano es un acto de comunicación con alguien, en algún lugar; cada huella envía un mensaje. Al contemplar un gran puente nuevo que atraviesa el estuario del río Forth, cerca de Edimburgo, Farrier observa que, incluso cuando “las finas torres del puente, su coro de brillantes cables y la plataforma elegantemente curva” hayan desaparecido, tal vez dentro de un millón de años, “los cimientos de hormigón y el desmonte hecho en la roca todavía serán legibles, escritos en la tierra como las marcas que indican la alusión a una cita en un discurso, siendo testigos de que aquí, hace mucho tiempo, una carretera cruzaba un río que también hará mucho tiempo que desapareció”. Levanta un hacha de mano paleolítica de 200.000 años fabricada por los primeros residentes de las Islas Británicas, sintiendo cómo “una suave depresión encajó exactamente donde presionaba el pulgar”, y se pregunta: “¿Habrá alguien del futuro lejano que extraiga un trozo de plástico del siglo XXI, algo moldeado para que encaje en la mano de su usuario como una botella o un cepillo de dientes, y se sobresalte al sentir la misma conexión?”.
Todo viaje en el tiempo profundo será pausado, y en Huellas acompañamos a Farrier en un itinerario sin prisas (y presumiblemente intensivo en su huella de carbono) desde su sala de clases en Edimburgo hasta la expansión de Shanghái; desde la Gran Barrera de Coral que está enferma hasta un puesto de perforación de núcleos de hielo en la Antártida, y desde una instalación de almacenamiento de desechos nucleares en Finlandia hasta una estación de investigación marina en el Mar Báltico. Su recorrido, facilitado por becas académicas, notoriamente no incluye edificios gubernamentales, protestas climáticas o sedes corporativas, y nos damos cuenta de que el itinerario de Farrier no es tanto una misión política como una búsqueda privada. Maravillado por la delicada complejidad del mundo, preñado de un significado que está más allá de nuestro alcance, Farrier habla el asombroso lenguaje de la observación atenta que ha definido la escritura de la naturaleza al menos desde Thoreau, y posiblemente desde su temprano predecesor moderno, Sir Thomas Browne. Él nos muestra un mundo rico en sentido, codificado en todas partes por la actividad natural y humana. “El hielo es el lugar donde se guarda la memoria del planeta”, escribe, lo que él llama “un archivo global que abarca cientos de miles de años”, el equivalente natural de la Biblioteca de Babel de Borges. E incluso mientras derretimos y quemamos lo que la naturaleza ha escrito en el mundo, nuestra contaminación bombea un nuevo tipo de información a la nube en un acto de traducción diabólica. Cuando nuestros libros hayan sido compostados y reintegrados en la tierra y la internet se oscurezca, “nuestros datos persistirán durante miles de años como moléculas de carbono circulando en la atmósfera”.
Reconocer que al final todos seremos fósiles algún día puede ayudarnos a volver a la política incluso cuando sabemos que bien podemos fracasar: el estoicismo geológico de Farrier no es tanto un rechazo de la acción pública como su necesario complemento privado. Debemos mirar larga y detenidamente la brillante realidad insoportable del futuro profundo, y luego ponernos nuestras mascarillas y volver al trabajo.
Farrier recurre a una rica biblioteca de futuros imaginados y pasados míticos —al bricolaje urbano de Walter Benjamin en su Libro de los pasajes, a historias de origen indígena australiano y escandinavo, a las visiones distópicas de J. G. Ballard y, en todo momento, a los relatos cambiantes de las Metamorfosis de Ovidio— para comunicar con una particular riqueza lo que con exactitud perderemos y cómo lo perderemos. Pero a pesar de todo su bordado literario, Huellas no intenta encantar al mundo o, como la escritura conservacionista, hacernos amar lo que nuestra inacción está destruyendo. El libro no es ni un toque de clarín ni una elegía. Más bien, Huellas es lo que viene después de la elegía: una meditación vigorizante pero a fin de cuentas terapéutica, sobre la verdad de que, en el gran esquema de las cosas, la naturaleza siempre nos abrumará. La brillante realidad insoportable del Antropoceno no es solo que el poder destemplado de la humanidad ha tocado todos los rincones del mundo: también es que tú y yo nunca, como individuos, hemos sido menos capaces de enfrentar los desafíos que encaramos. Ahora que hemos matado a la naturaleza, la humanidad se ha convertido en todo y los humanos en nada. Por lo tanto, puede haber un cierto tranquilo consuelo en comprender que, no importa cuán poderosos seamos, a la larga el universo tiende a la entropía.
Farrier nos ha dado enargeia, entonces, pero ha cambiado sutilmente sus objetivos: enargeia, que el retórico romano Quintiliano tradujo como evidentia, se teorizó primero como una herramienta de persuasión, evidencia utilizada para defender la acción. Sin embargo, la expresividad de Farrier no nos convence tanto de actuar como de poner nuestra acción e inacción en perspectiva. El futuro profundo, suavizando los bordes temporales y los surcos que usamos para enmarcar nuestra política, no mejora nuestro sentido de obligación moral hacia las generaciones no nacidas, como afirma sin entusiasmo Farrier en las últimas páginas del libro. En cambio, visualizar fósiles futuros nos ayuda con la tarea privada de hacer frente a la verdad subyacente de la cual la conciencia ecológica es solo la manifestación más reciente: vivimos en un mundo frágil, contingente, y todo lo que nos importa desaparecerá algún día. El pensamiento geológico es el estoicismo del Antropoceno, un recurso para aprender a morir en el mundo que hemos hecho para nosotros.
Pero ¿qué hay de cómo vivir?, ¿qué de cómo actuar? El novelista y crítico Amitav Ghosh observó en 2016 que “la crisis climática es también una crisis de la cultura y, por tanto, de la imaginación”. Ghosh identifica una necesidad por la literatura que nos ayude a pensar lo impensable de la crisis climática o que nos enfrente al sufrimiento que nos rodea, un arte al servicio de la política. Pero también existe la necesidad de un arte privado que nos ayude a manejar las demandas del vivir, y del vivir juntos, en un mundo que se siente, al mismo tiempo, pequeño y enorme, plagado de problemas que ni siquiera un héroe podría resolver. Particularmente en estos días de confinamiento y frustración, existe la necesidad por una literatura de dolor que, como la tragedia griega, nos ayude a enfrentar los límites de lo que un individuo y una comunidad pueden conseguir. Huellas no da los recursos para trazar tanto las victorias políticas como los fracasos en un relato que dura mucho más que un ciclo electoral, una pandemia o incluso la breve historia de la misma humanidad. Paradójicamente, reconocer que al final todos seremos fósiles algún día puede ayudarnos a volver a la política incluso cuando sabemos que bien podemos fracasar: el estoicismo geológico de Farrier no es tanto un rechazo de la acción pública como su necesario complemento privado. Debemos mirar larga y detenidamente la brillante realidad insoportable del futuro profundo, y luego ponernos nuestras mascarillas y volver al trabajo.
————
Artículo aparecido en Los Angeles Review of Books en noviembre de 2020. Se traduce con autorización de su autor y de la revista. Traducción de Patricio Tapia.
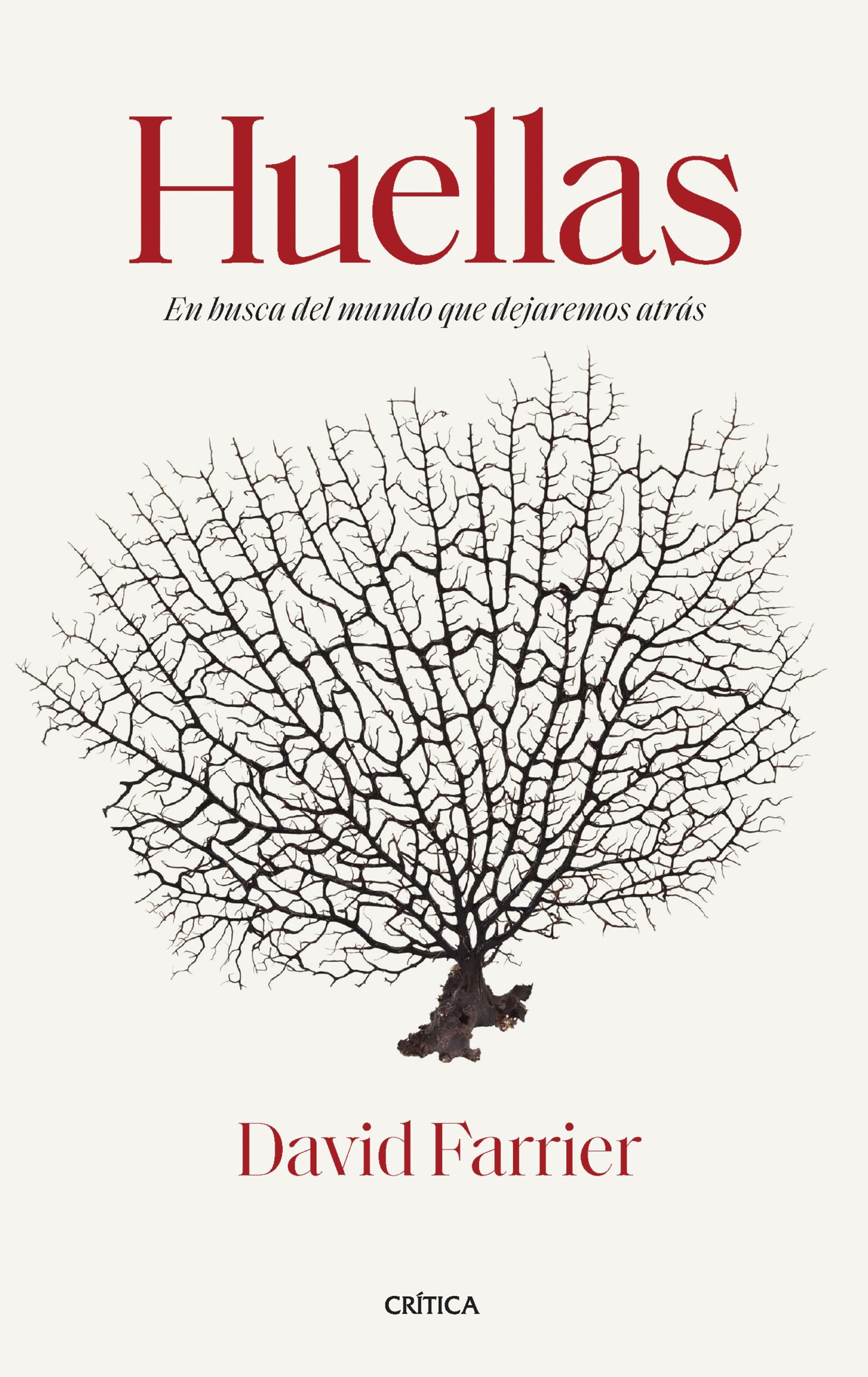
Huellas, David Farrier, traducción de Pedro Pacheco González, Crítica, 2021, 288 páginas, $18.900.


