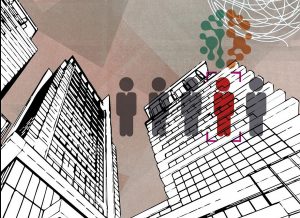Hannah Arendt: mística sobriedad
Un ensayo inédito de los años 60 y la traducción de sus poemas muestran otra vez la pasión de Arendt por pensar, sentir y criticar, por reivindicar la necesidad humana de la vida privada, pública y política. No hay tal dictado de la historia: las palabras son para ser libres.
por Marcela Fuentealba I 16 Mayo 2019
Se la imagina, por la película de Margarethe von Trotta, fumando mientras habla y conversa y escribe, una señora chiquita y enérgica: argumenta por qué un asesino nazi como Eichmann no es un monstruo ni alguien excepcional, sino un burócrata que muestra “la banalidad del mal”, lo común que puede ser un criminal, un producto del régimen. Recibe el repudio total de su grupo de trabajo y pertenencia, los pensadores judíos y sionistas. ¿Y no es más criminal o monstruo el que delató a sus vecinos, a sus iguales, para librarse?, pregunta ella. Algunos amigos le dejaron de hablar para siempre.
Toda su vida Hannah Arendt se atrevió a pensar por sí misma, lo que no habría hecho Eichmann y es uno de los peligros del totalitarismo y el nazismo que ella estudió minuciosamente. Se definía como teórica política antes que como filósofa, quizá más cerca de Walter Benjamin, su amigo errante y libre –fue la primera en editarlo–, que de Karl Jaspers, su gran maestro. Otra imagen: una joven morena y delgada junto a Martin Heidegger, que le dobla en edad, enamorados; la niña judía brillante que forjará valientemente su destino junto al profesor que se volverá nazi y se convertirá en uno de los pensadores capitales del siglo XX.
Al revés que Heidegger, la concepción humana de Arendt viene del nacimiento y no de la muerte. El ser es posibilidad de ser, no alguien que es solamente en el tiempo, con las cosas del mundo y frente a un final, sino más bien quien puede decidir sobre su vida. Esta vitalidad de lo posible, descrita tan bien por Julia Kristeva en su libro sobre Arendt –el primero de la trilogía sobre “el genio femenino”–, guía la necesidad de comprender, de vivir y pensar sobre la comunidad, la necesidad de la acción y de pensar de nuevo ante los discursos y la violencia (la imaginación es la más política de las facultades, podría resumirse).
La acción, eso sí, solo se produce entre seres iguales y libres, no sometidos a la utilidad de los objetos y del consumo. En términos de hoy, las redes sociales difícilmente son un espacio de participación y acción, sino más bien resultan un medio de encuentro tribal, quizá lo más interesante, pero sobre todo un espacio difuso, perfecto para la manipulación; una melcocha de ideas, imágenes, causas y juicios, que deja a los supuestos participantes aún más confundidos y alejados, mientras los peores escarnios sociales y privados, verdaderos o falsos, generan indignaciones y polémicas bastante lejanas del espacio real en que se toman las decisiones. Arendt estuvo contra ese espectáculo y a favor de los hechos, hoy tan perdidos o indiscernibles.
En su tiempo
Estudiante excepcional de teología y de los clásicos griegos, en 1929 publicó su tesis sobre el concepto de amor en san Agustín. Tuvo una activa vida intelectual y política junto a amigos judíos y comunistas, hasta que la detuvo la Gestapo. En 1933, apenas incendiaron el Reichstag, se fue al exilio como apátrida y terminó en el París ocupado. Ahí estrechó su amistad con Walter Benjamin, que moriría muy pronto, estudió los soviets y el existencialismo de Camus. Logró llegar a Estados Unidos, donde se transformó en una gran pensadora y autora fundamental, con libros como Los orígenes del totalitarismo (1951), La condición humana (1958) y Sobre la revolución (1963). Vivió en Nueva York como escritora, investigadora y profesora hasta que murió de un segundo pero repentino ataque al corazón en 1975, a los 69 años.
A Arendt le interesaba el tipo de organización de los primeros soviets, donde lo público es conformado en conjunto por pequeños grupos, más que, por ejemplo, la democracia directa occidental, donde la participación se vuelve un instrumento para la ejecución del poder por parte de las elites.
Siempre actual, Arendt es la gran teórica sobre el espacio público y las libertades políticas, la participación y los límites del poder. Se ocupó en estudiar cómo los discursos y formas de acción crean realidades peligrosas y cuáles son los que podemos seguir y cuidar para que cada cual pueda actuar en comunidad. Para ella esa es la esencia de lo político, y la revolución persigue esa libertad. En el ensayo La libertad de ser libres, una de las presentaciones que acompañó Sobre la revolución y encontrado recientemente por uno de sus ayudantes, Arendt enseña que la palabra revolución recién se empezó a usar con la especificidad actual en el siglo XIX. Antes significaba más bien una restauración del poder anterior o tradicional. En la revolución americana, Thomas Paine incluso propuso llamarla, junto a la francesa, contrarrevolución, para que nadie pensara que venía algo demasiado nuevo.
La palabra libertad tuvo un cambio más complejo aún, pues no incluía la libertad de participar en lo público. La libertad, en la nueva extensión revolucionaria, significaba “la autonomía ante todo impedimento injustificable, es decir, algo en esencia negativo. Los derechos civiles son resultado de la liberación, pero no constituyen la auténtica esencia de la libertad: la participación en los asuntos públicos”.
“La libertad de ser libres”, entonces, es la propuesta que recomienza en cada revolución, sea exitosa o terrible, como fue en Estados Unidos y en Francia a fines del siglo XVIII. Ser libres, primero, del temor y de la necesidad, de la pobreza y de la miseria, para luego ser libres en comunidad.
Escribe en tiempos de Bahía Cochinos –o Playa Girón– y considera que Estados Unidos, su país desde 1950, fracasó profundamente al apoyar esa invasión fallida por no entender “lo que significa que el pueblo sumido en la pobreza de un país atrasado, en el que la corrupción ha alcanzado unos niveles de verdadera podredumbre, se vea liberado de repente no ya de la pobreza, sino de la oscuridad y, por lo tanto, de la incapacidad de comprender su miseria; no se supo entender lo que significa que ese pueblo oiga discutir abiertamente su situación por primera vez y que sea invitado a participar en esa discusión, y no se supo entender lo que significa que se lleve a ese pueblo a una capital que no ha visto nunca y se le diga: estas calles, estos edificios y estas plazas, todo esto es vuestro, vuestra propiedad y, en consecuencia, vuestro orgullo”.
Ese es el fundamento de la revolución cuya trascendencia comprendió Kant y que Condorcet definió al decir que el adjetivo revolucionario “solo puede aplicarse a las revoluciones que tienen por objeto la libertad”.
La revolución rusa también fue un fracaso, pues acabó siendo la dictadura de un puñado de políticos, como dijo Rosa de Luxemburgo. A Arendt le interesaba el tipo de organización de los primeros soviets, donde lo público es conformado en conjunto por pequeños grupos, más que, por ejemplo, la democracia directa occidental, donde la participación se vuelve un instrumento para la ejecución del poder por parte de las elites. Por eso le parecía fundamental que en el capitalismo exista “un sistema legal que evite que se realice la fantasía de la dirección de las grandes empresas de penetrar en la esfera privada de sus empleados”. La vida privada le era fundamental, pero no como lo es para los liberales, como esfera primera y final de libertad, sino como base para la posibilidad de crear lo común. Ni liberal ni anticapitalista, es libertaria y comunitaria.
Arendt fue una dedicada y sagaz lectora literaria y de poesía, y escribió versos durante muchos años. Los juveniles, cuando empezaban los tiempos del nazismo, son diáfanos pero llenos de amenazas.
Timidez
Escribe que por timidez huía de lo público. “Los rostros privados en lugares públicos / Son más sabios y agradables / Que los rostros públicos en lugares privados”, agrega citando a W.H. Auden, poeta al que conoció y dedicó un hermoso texto. Prefería observar y no estar sumergida en los hechos. “Es perfectamente posible entender y reflexionar acerca de la política sin por ello ser eso que se llama un animal político”.
Al leer los poemas que escribió a los 18 años –y que acarreó en su periplo desde Alemania a Estados Unidos en los años 30– se entiende bien su manera de ver el mundo y de estar en él, siempre preguntando: “Cuando contemplo mi mano / —una cosa ajena pero emparentada conmigo— / de pronto no estoy en ningún país, / no quedo sujeta a ningún aquí ni a ningún ahora, / ni quedo ligada a ningún qué. / Entonces me siento como si tuviera que despreciar el mundo: / pues bien, por mí que transcurra el tiempo / con tal de que no sucedan más señales. / ¿Es más de lo que yo soy? / ¿Tendrá un sentido superior?”.
Arendt fue una dedicada y sagaz lectora literaria y de poesía, y escribió versos durante muchos años. Los juveniles, cuando empezaban los tiempos del nazismo, son diáfanos pero llenos de amenazas: “Nada he olvidado / conozco el vacío / y conozco la gravedad. / Con irónico fulgor / bailo y bailo”. (…) “Sobre mí se cierne monstruoso, / como un nuevo pájaro enorme y negro, / el rostro de la noche”. (…) “Escurriéndose hacia la oscuridad, / sabedora de las cosas de arriba: /así vuela sinuosa / una bestia amarilla”.
Veinte años después, su poesía ha cambiado, obviamente; quizá es menos ligera, más reflexiva, más triste, cargada con las imágenes de horror. “Ríos sin puente, / casas sin pared: /nada se reconoce /cuando el tren los recorre. / Hombres sin sombra, / brazos sin mano.”
Arendt siguió el mandato de esa mano que no se sabe de dónde viene pero que conoce su labor, la de pensar y escribir: “Solo cabe hacerlo / con sobria mística y con mística sobriedad: / por eso tu saber es cauteloso / y tu cautela es tu desvelo”. Su cautela de obervar el mundo, de definirlo con la palabra justa, para que el ser humano pueda siempre recomenzar.

Poemas, Hannah Arendt, Herder, 2017, 176 páginas, $11.000.
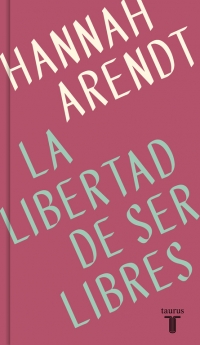
La libertad de ser libres, Hannah Arendt, Taurus, 2018, 88 páginas, $10.000.